07| Un detestable hombre.

Pasado un rato, Mihrimah, aún acomodándose en sus aposentos, sintió un leve vacío en el estómago.
—Yelena —llamó a la criada rusa con una voz amable pero autoritaria—, ¿podrías ir a buscar algunos bocadillos? Estoy un poco hambrienta.
Yelena asintió de inmediato, inclinándose levemente y saliendo de la habitación con rapidez. Apenas la puerta se cerró tras ella, Zarife se acercó a Mihrimah y habló en voz baja, sus ojos llenos de recelo.
—Sultana, esa sirvienta rusa... no me da buena espina. Hay algo en ella que no me convence. Es probable que esté aquí para vigilarte por orden de su ama —dijo, observando con intensidad hacia la puerta por donde Yelena había salido.
Mihrimah se quedó en silencio un instante, luego asintió lentamente y esbozó una leve sonrisa de complicidad.
—Tienes razón, Zarife. Nosotras somos otomanas, y vivimos en un palacio donde la muerte y la traición son un juego diario. Si Anastasia quiere entrar en esos juegos de poder, será cuestión de responderle con nuestras propias reglas —dijo, dejando escapar una pequeña risa que brillaba con astucia—. Aunque primero... me gustaría averiguar su verdadero motivo.
Ambas compartieron una mirada de entendimiento, cada una consciente de que se adentraban en un terreno lleno de intrigas.
Mihrimah le dedicó a Zarife una pequeña sonrisa, y esta, sin necesidad de palabras, se la devolvió con calidez. Después de Emine, Zarife era sin duda su amiga predilecta, su confidente, esa compañera constante que la había acompañado en cada paso de su vida en el palacio.
Zarife había llegado al palacio otomano siendo apenas una niña, de siete años, la misma edad que Mihrimah. Aunque siempre había sido su sirvienta, entre ellas había una conexión especial, una camaradería profunda que las unía más allá de las diferencias de estatus. En privado, cuando nadie observaba, se trataban como iguales, y Mihrimah sentía en Zarife una lealtad y una amistad sinceras que no encontraba en casi nadie más. Juntas, habían compartido secretos, sueños y anhelos que el mundo exterior nunca sospecharía.
Mientras observaba a Zarife doblar con esmero sus ropas de seda, Mihrimah no pudo evitar un deseo egoísta. Quería que Zarife estuviera a su lado para siempre, que siguiera siendo su confidente y su amiga en los años por venir. Pero, al mismo tiempo, en el fondo deseaba que su amiga encontrara algún día el amor y la felicidad, quizás con alguien de buen rango, alguien que supiera valorar su fortaleza y su lealtad.
Una mezcla de afecto y nostalgia llenó su corazón, y en silencio se prometió que, si alguna vez llegaba ese día, haría lo posible por asegurar que Zarife estuviera bien, aunque implicara dejarla partir.

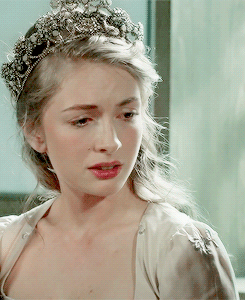
Yelena, en lugar de dirigirse directamente a la cocina, desvió su camino hacia los aposentos de la señorita Anastasia. Al entrar, notó que la habitación estaba vacía. Una de las sirvientas le indicó que Anastasia estaba en los baños, terminando de arreglarse. Yelena fue hasta allí y, al entrar, encontró a Anastasia rodeada de varias sirvientas que la peinaban y colocaban las últimas joyas en su atuendo.
La mirada inquisitiva de Anastasia se posó en ella apenas entró. —¿Hay alguna novedad sobre nuestra invitada otomana? —preguntó Anastasia, mientras una de las sirvientas aseguraba una peineta en su cabello.
Yelena, inclinando la cabeza con deferencia, respondió: —No he averiguado mucho aún, pero hay algo que es evidente: las joyas de la sultana... son más opulentas y valiosas que cualquier cosa que haya visto antes en esta corte. Su rango está reflejado en cada piedra preciosa.
Las otras sirvientas, que hasta entonces habían guardado silencio, se tensaron al escuchar estas palabras, mirándose entre ellas con incomodidad y disgusto. Una de ellas murmuró, en tono reprobatorio: —¿Cómo osas decir eso? ¿Comparar así a la señorita Anastasia?
Pero, antes de que alguien pudiera intervenir, Anastasia se quedó helada, las palabras de Yelena aún resonando en sus oídos. El brillo de las joyas de Mihrimah, más preciosas que las suyas propias, parecía de pronto una amenaza tangible. Anastasia sintió una mezcla de rabia y desdén que intentó ocultar, pero el destello de celos en sus ojos no pasó desapercibido para Yelena.
Anastasia, aún conmocionada por las palabras de Yelena, guardó silencio un momento mientras sus sirvientas continuaban arreglándola. Pero el brillo en sus ojos se había convertido en una chispa de determinación.
—Yelena —la llamó con voz firme y pausada, mientras las demás sirvientas continuaban peinándola—. Necesito que me hagas un favor... algo discreto.
Yelena inclinó la cabeza, expectante. Anastasia la miró fijamente, como si evaluara su lealtad una última vez.
—Quiero que obtengas una joya de la sultana Mihrimah —dijo con voz suave pero decidida—. No algo cualquiera, sino una que esté a la altura de las palabras que mencionaste hace un momento. Trae una de sus piezas más valiosas. Quiero ver con mis propios ojos si todo lo que se dice es cierto.
Yelena titubeó, consciente de que una tarea así conllevaba riesgos; robar a una sultana, incluso algo pequeño, podría traer consecuencias graves. Sin embargo, al ver la mirada firme de Anastasia, supo que no había lugar para la duda.
—Haré lo posible, mi señora —respondió Yelena, inclinándose con respeto y compromiso.
Anastasia sonrió, satisfecha, y la observó salir. Mientras Yelena se alejaba, Anastasia volvió su mirada hacia el espejo. La duda y la inseguridad que había sentido al conocer a la sultana otomana se transformaban lentamente en ambición y resolución. No permitiría que Mihrimah eclipsara su lugar en la corte rusa.

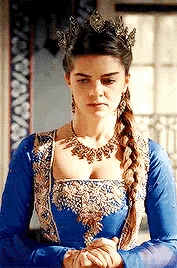
El aire fresco de los jardines rusos envolvía a Mihrimah mientras caminaba lentamente, contemplando los altos árboles y las coloridas flores que crecían alrededor. Los paisajes eran diferentes a los de Estambul, llenos de tonos fríos y brumas que parecían envolver cada rincón. Mihrimah suspiró, reconociendo la belleza en su entorno, pero no podía evitar pensar en cómo extrañaba el clima y el colorido de su tierra.
Zarife, siempre atenta a sus emociones, notó su melancolía y se acercó, tocándole suavemente el brazo.
—Sultana, ¿le gustaría que le trajera algo delicioso de nuestra tierra? —preguntó con una sonrisa astuta.
Mihrimah levantó una ceja, divertida.
—¿Y de dónde sacarás esas delicias? —respondió, entre intrigada y divertida.
Zarife le guiñó un ojo, segura de sí misma.
—Yo misma las prepararé, Sultana. No tomará mucho tiempo. Solo espere aquí y no se preocupe.
Mihrimah sonrió con calidez, enternecida por la lealtad y la disposición de Zarife, y asintió, quedándose a solas en el jardín. Mientras su amiga y sirvienta se alejaba con determinación hacia la cocina, Mihrimah comenzó a recorrer el lugar con pasos tranquilos, contemplando los detalles y formas de las esculturas y fuentes que adornaban aquel paraíso escondido en el palacio ruso. Apreciaba la serenidad de ese rincón y esperaba que, durante su estadía, esos jardines se convirtieran en su refugio personal.
Mihrimah continuó su paseo por los jardines, segura de que no se perdería. El palacio ruso era enorme, y aunque sus jardines eran majestuosos, no llegaban a intimidarla. Era como si la fuerza de su linaje le diera un instinto para orientarse, sin importar dónde estuviera. Caminó un buen trecho, admirando las diferentes plantas y árboles, cuando los jardines comenzaron a volverse más sobrios, menos coloridos y poblados principalmente de altos árboles que parecían proteger ese rincón reservado y aislado.
Fue entonces cuando, al doblar un sendero, sus ojos se posaron en una escena inesperada: un grupo de hombres entrenaba en combate, pero había uno que sobresalía. Un hombre alto, de cabello castaño y barba bien cuidada, se movía con una gracia imponente, derribando a sus oponentes con destreza y precisión. Su espada giraba en sus manos como si fuera una extensión de su propio cuerpo, y uno a uno, sus contrincantes caían a sus pies, incapaces de igualar su habilidad.
Mihrimah observó, sin poder apartar la vista. Aquel hombre no solo dominaba la espada, sino que poseía una presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor. No tenía la frialdad de un soldado común; su técnica era firme pero elegante, su postura serena pero dominante. No había duda de que era alguien importante, alguien acostumbrado a la victoria.
Mientras lo veía moverse, Mihrimah sintió algo inesperado, un suave tirón en su corazón. Sus pensamientos la sorprendieron. Si no estuviera casada, quizá este hombre hubiera conquistado su corazón en un instante, sin esfuerzo alguno.
El hombre, sin embargo, no parecía advertir su presencia; estaba completamente absorto en el combate. Mihrimah dio un paso hacia adelante, sin darse cuenta, como si aquel magnetismo la atrajera. No sabía su nombre ni su posición en el palacio, pero algo en ella le decía que pronto tendría que descubrirlo.

El hombre alzó la mirada en mitad de un movimiento y, al notar a Mihrimah observándolo desde la distancia, sus ojos se entrecerraron con una frialdad implacable. Dejó caer la espada, y, sin un rastro de cortesía, comenzó a caminar hacia ella, su mirada fija en la sultana con una expresión severa. Su paso firme y decidido era imponente; el contraste entre su altura y la presencia delicada de Mihrimah no pasó desapercibido para ninguno de los dos.
—¿Qué hace aquí una mujer? —preguntó en tono cortante, su voz profunda cargada de desdén—. Este es un lugar de entrenamiento para hombres, no un sitio de curiosidades para damas aburridas.
Mihrimah se mantuvo erguida, con la mirada fija en el hombre que la había desafiado con su actitud. El aire entre ellos se tensó, el silencio pesado tras su intercambio. Por un momento, ambos se midieron, como si de un duelo se tratara, pero Mihrimah no estaba dispuesta a seguir en ese juego. Había algo en ese hombre que la irritaba profundamente, algo en su arrogancia que le provocaba una furia contenida, pero también algo que, aunque no lo admitiría, la había dejado desconcertada.
El hombre, aún sin decir palabra, la observaba, esperando alguna reacción más, pero Mihrimah, con un leve giro de la cabeza, decidió que no valía la pena seguir discutiendo con él. No le debía nada, y ese lugar, ese momento, ya no la interesaba. Sin un atisbo de duda, giró sobre sus talones, con la cabeza alta y la mirada fija hacia el camino que la llevaría lejos de la confrontación.
—No tengo tiempo para perderlo contigo —murmuró, más para sí misma que para él, y comenzó a alejarse con pasos firmes.
El hombre se quedó atrás, sin haber logrado que ella permaneciera más tiempo bajo su mirada desafiante. Mihrimah sintió cómo el aire frío de los jardines rusos la envolvía mientras caminaba, y maldijo internamente. ¿Cómo me atreví siquiera a pensar que podría enamorarme de un hombre como él? Pensó, apretando los dientes al recordar su mirada desafiante, tan arrogante, tan llena de sí mismo. ¿Qué demonios había pasado por su mente?
No podía ser posible. No era un hombre como él el que podría captar su atención, ni un hombre tan lleno de presunción. Ella, una Sultana, no podía caer tan bajo, y mucho menos dejar que sus pensamientos se extraviaran en un desconocido con tal descaro. Mihrimah se reprendió mentalmente mientras su paso aceleraba, buscando salir de ese lugar y alejarse del malestar que aquel encuentro había causado en su pecho.
La idea de dejarlo atrás y olvidar su rostro, esa expresión tan irritante, la reconfortó un poco. Sin embargo, al dar un par de pasos más, un pensamiento la asaltó, y como una maldición, la certeza de que su mente seguiría jugando con ese encuentro la alcanzó. Nunca debí haberle dado esa oportunidad siquiera para que sus pensamientos quedaran en mi mente. No soy una niña...
Continuó su camino hacia el lugar donde había dejado a Zarife, maldiciendo al hombre y a su propia vulnerabilidad por siquiera haberlo considerado un objeto de interés.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top