Capítulo IX
A la mañana siguiente, Nora pidió que le trajeran el desayuno a su dormitorio, pero apenas probó bocado. No abandonó la habitación hasta bien entrada la tarde. Le dio igual que su actitud fuera propia de una cobarde. Necesitaba pensar… o no hacerlo. No lo tenía claro.
Pasó aquellas horas junto a su ventana, envuelta por el plomizo repiqueteo de la lluvia y con uno de sus libros favoritos en el regazo, del cual fue incapaz de leer más de dos párrafos seguidos. No podía dejar de rememorar aquellos sorprendentes momentos robados a la madrugada junto a Lachlan.
Todavía le costaba creer lo cómoda que se había sentido a su lado: habían conversado de forma amistosa y había descubierto facetas de él que creyó imposibles cuando se conocieron en el bosque. Se había sentido escuchada por él y había adorado que la arropara con su calor.
Unos tímidos rayos de sol se abrieron paso a través de la intermitente llovizna y encontró en ellos el coraje necesario para enfrentar a su prometido. Porque lo más asombroso de la noche, con diferencia, había sido desear ser besada por él hasta consumirse por las llamas de la pasión entre sus brazos. Nora se había dejado arrollar por la fuerza de ese deseo y había escapado de él, pero no volvería a cometer ese error.
Por desgracia, su ilusión recibió un portazo en la cara. Casi literalmente.
Descubrió que el Laird se había marchado del castillo a primera hora de la mañana. La noticia le sentó como un jarro de agua fría. Aprovechando que el aguacero había cesado, quiso salir a pasear por el bosque que rodeaba la fortaleza; Nora no había abandonado los muros de Dunvegan desde su llegada y necesitaba desprenderse de su decepción con una vigorosa caminata. No tardó en comprobar que el déspota MacLeod había vuelto a las andadas.
—¿Que el Laird me ha prohibido qué, Gregor? —preguntó al soldado que vigilaba la puerta de acceso.
—Quizás esa sea una palabra un tanto tajante… —El hombre se atusaba la poblada barba mientras contestaba. La parsimonia de ese gesto consiguió crispar los nervios de Nora—. El Laird ha dejado órdenes de que su prometida no saliera de…
—Por supuesto que el Laird ha dejado órdenes. Eso es lo que hace. —Su ofuscación habló por ella, pero no logró sentirse mejor. Al contrario: se sentía estafada.
Lachlan MacLeod había jugado con ella, la había desarmado con su farsa de trato amable, palabras bonitas y besos frustrados por la lluvia, ¿y todo para qué? Para retomar su tiranía y su falta de consideración para con ella cuando no habían transcurrido más que unas pocas horas.
La tregua había llegado a su fin y volvían a estar en guerra. Así era como quería que fueran las cosas, ¿verdad? Él ordenaba y ella obedecía.
«Ese condenado vikingo anda listo si espera que Nora Dawnshire no desafíe su autoridad».
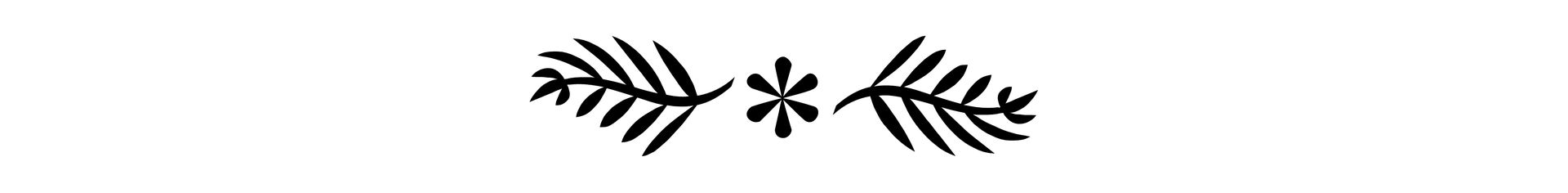
La ausencia de su prometido la tenía de un humor de perros que ni siquiera su nueva fuga de Dunvegan había logrado calmar. Durante su primer paseo por el bosque, Nora concluyó que de poco servía rebelarse si el causante de tal insurrección no estaba presente para contemplarla, pero eso no le impidió repetir la hazaña al día siguiente.
Dos días. Dos largos días con sus largas noches desde la última vez que se vieron. Dos días en los que el irritante Lachlan MacLeod permanecía quién sabe dónde. Nora no sabía, por supuesto, porque él no la informaba de sus movimientos, tan solo ordenaba que ella no se moviera.
—¡Será tirano! ¡Será…! —No se le ocurría ningún otro calificativo que resumiera de forma adecuada su sentir en esos momentos. Pateó un guijarro a través del sendero—. El muy… ¡agh! Me crea ilusiones y luego desaparece como si nada. Es tan odioso, es…
Nora incluso había comenzado a aborrecer aspectos de su futuro esposo que nada tenían que ver con su carácter o su actitud hacia ella, como que fuera capaz de alzar una sola ceja a voluntad. Hasta ese extremo llegaba su molestia. Más le valía al Laird regresar pronto y darle una buena explicación de…
Pisadas. Detrás de ella.
Nora supo, con absoluta certeza, que se trataba de Lachlan.
Había vuelto al castillo, había descubierto su ausencia y venía a por ella para recordarle, con toda la arrogancia que poseía, su deber de obedecer las órdenes que le daba.
«Perfecto», pensó; estaba preparada para responder a cualquiera de sus improperios. Sin embargo, se negaba a ser la primera en romper el silencio, así que esperó, todavía de espaldas. El ruido de las pisadas se hizo más fuerte, hasta detenerse justo detrás de ella.
Entonces, algo rodeó su cuello y lo apretó con fuerza.
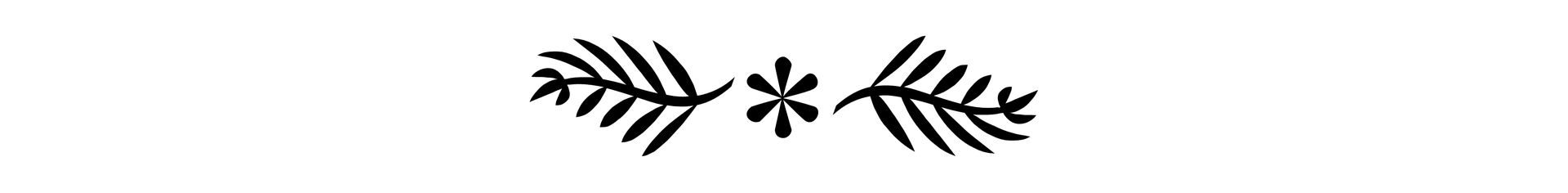
Un rato antes, Lachlan había descendido de su montura, ansioso por volver a ver a su prometida. Palmeó el flanco derecho de Fergus a modo de despedida y dejó al animal en manos de uno de sus hombres.
El jefe MacLeod entró al castillo riendo para sus adentros por la ironía que suponía aquel deseo de encontrarse con la dama: unos días atrás, había planeado pasar una semana entera alejado de su hogar para no tener que coincidir con su futura esposa antes de la boda; ahora, en cambio, tras una separación de menos de dos días, no podía pensar en otra cosa que tenerla de nuevo entre sus brazos y escuchar su voz, sus risas… Degustar al fin el dulce sabor de sus besos.
Si de él hubiera dependido, habría estado menos de una jornada fuera de Dunvegan. Sin embargo, los asuntos concernientes a la producción de uisge-beatha que habían demandado su atención urgente se alargaron más de lo previsto y tuvo que hacer noche en Kiltaragleann, al este de la isla.
—¿Dónde está Lady Dawnshire? —le preguntó a su madre, nada más cruzar la puerta del saloncito donde la mujer solía pasar las tardes.
La señora Eileen dejó el bastidor sobre su regazo y dijo, con intención:
—Hola a ti también, querido. Bienvenido a casa, ¿qué tal todo? ¿Se ha solucionado el asunto de las destilerías?
Lachlan se acercó a ella y tomó sus manos. Depositó un beso en su dorso que hacía las veces de saludo y disculpa, e insistió en su pregunta:
—¿Dónde está?
—Para serte franca, no tengo la menor idea. Supongo que estará en sus aposentos, pero lo cierto es que no la he visto en todo el día. —El Laird frunció el ceño al escuchar aquello—. Deberías saber que la muchacha ha estado… rara.
—¿En qué sentido?
—Pasó casi todo el día de ayer en su dormitorio, no quiso hablar con nadie, ni siquiera el señor Aldwine, y tampoco bajó al salón para las comidas. Hoy ha sido más de lo mismo. Me aventuraría a decir que tu ausencia ha afectado su ánimo. O algo que pasara antes de tu marcha… Dime: ¿ha sucedido algo entre vosotros que la haya podido disgustar?
—Nada. —La mirada inquisitiva de su progenitora no se conformó con la sucinta respuesta, así que insistió—: No ha pasado nada y, sobre todo, nada por lo que la señora de la casa deba preocuparse. Iré a verla. La última vez que estuve con ella, pudimos hablar en buenos términos; con un poco de suerte, me contará qué la tiene así.
—¿En buenos términos? Hijo, no me digas que la dama ya no es… ¿Cómo dijiste? ¿Una loca que te altera y a la que no soportas?
—Lo sigue siendo, pero… comienza a resultar soportable. —Lachlan respondió con lo más parecido a la verdad, con una sutil sonrisa curvando sus labios.
Se despidió de su madre y abandonó la estancia con sus últimas palabras resonando en sus oídos y en algún lugar desconocido dentro de su pecho: «Ahora sí que tienes la mirada de tu padre».
—¿Mi señora? —Llamó a la puerta de la habitación; no hubo respuesta. Entró y la encontró vacía.
Bajó al piso inferior y se cruzó con su hermana. Maisie llevaba en sus manos un ramillete de flores y Lachlan supo que las había recogido del huerto para llevarlas a la tumba de su padre; no era la primera vez. Antes de que la muchacha tuviera ocasión de darle la bienvenida, él la interrogó acerca del paradero de Lady Dawnshire.
—No lo sé, pero ayer la vi mosqueada con la vida. ¿Le has hecho algo? ¿Otra de vuestras peleas?
—Otra con la misma historia… —masculló, rumbo a la cocina, con su hermana pisándole los talones. Perfecto, ahí estaba: la solución a sus problemas—. Bethia, ¿dónde puedo encontrar a mi prometida? No está en su habitación.
—No lo sé, mi señor. —Ahí fue cuando Lachlan comenzó a preocuparse de verdad.
Se dirigió al patio, con la esperanza de que estuviera por allí. Deseó verla dando uno de sus imprudentes paseos por la muralla, pero no fue así. Los criados a los que preguntó de camino tampoco supieron darle una respuesta a su creciente desasosiego.
—¿Alguien sabe dónde demonios está Lady Dawnshire? —bramó, perdida toda compostura.
La pelirroja cabellera de Archibald MacLeod se asomó por la puerta del establo.
—Nora habrá salido a pasear, como hizo ayer. —Lachlan pensó que aquello no podía ser posible: había dejado órdenes explícitas de que no se le permitiera abandonar el castillo—. La vi desde la torre mientras estaba jugando allí.
—¿Adónde fue, Archie? —demandó saber—. ¿Dónde está?
—Fue al bosque.
El Laird partió en su busca, armado, pensando que más le valía que la encontrara de una pieza. «Por Dios bendito, que no le haya pasado nada».
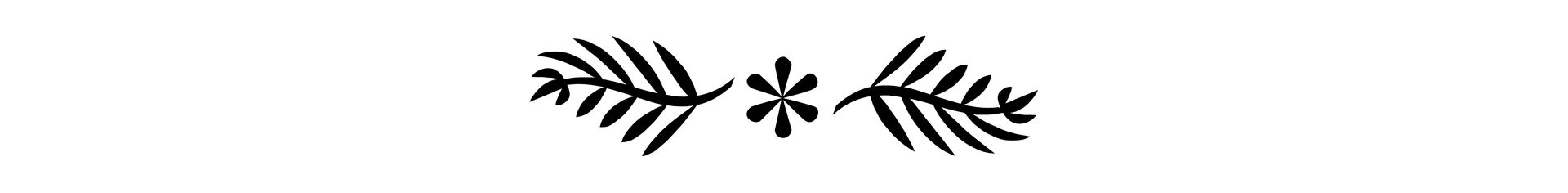
—¡Por fin le he dado caza a la zorra! Llevaba días esperando que salieras de tu madriguera. No creas que vas a tener la misma suerte que ayer, perra. Hoy no te me escapas.
Nora no daba crédito a todo lo que su mente era capaz de registrar mientras ella estaba tirada en el suelo, luchando por su vida. Escuchaba el alegre trino de unos pajarillos, ajenos a su trágica situación. Las piedras del camino se clavaban en su espalda y sentía el pelo manchado de barro fresco. Su atacante olía a infierno; llevaba los mismos harapos mugrientos que durante el frustrado asalto a su carruaje y el rostro seguía cubierto por la roña. Lo único que cambiaba de su apariencia era la curvatura antinatural que lucía su nariz. Ella se la había roto.
—Vaya fiera ha resultado la mujercita del perro MacLeod, ¿eh? Sabía muy bien dónde buscarte para darte tu merecido por humillarme como lo hiciste. A mí nadie me humilla, ¿entiendes? —Una sonrisa cruel apareció en sus labios agrietados—. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? ¡Qué lástima!
Tiró con más fuerza de aquello que rodeaba su cuello: una especie de tejido, fino pero resistente. Nora pataleaba e intentaba aflojar aquella tela, arañar los brazos de su agresor, golpear su rostro o atacar cualquier otro punto débil, pero todo resultaba en vano. No conseguía llevar suficiente aire a sus pulmones. Trató de girar el rostro en otra dirección, hacia un pedazo de cielo o los altísimos pinos que bordeaban el sendero, pero no pudo. Sintiéndose impotente, comprendió que estaba condenada a la visión de aquella mirada desquiciada donde cualquier remanente de cordura había naufragado en favor del odio más irracional. La vista se le comenzó a nublar. Ahí acababa todo…
Y así habría sido, mas algo silbó en el aire y Nora sintió cómo cedía la presión en torno a su cuello.
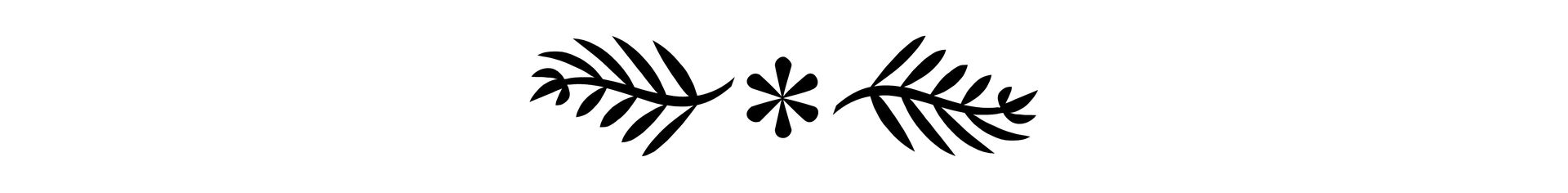
Lachlan MacLeod temblaba de furia, atravesado por una desesperación más allá de lo razonable. Recordaba la última vez que se había sentido así de vulnerable e indefenso ante la adversidad: había terminado llorando la muerte de una de las personas que más amaba. Era tan grande el pánico que se había adueñado de él que no sabía cómo no había errado en su disparo. Observó, paralizado, cómo el cuerpo del agresor caía inerte al suelo. Una flecha sobresalía de su espalda, en el lugar que cualquier otra persona destinaría a su corazón.
La furia se evaporó cuando la vio apartarse de aquel desgraciado y la oyó toser de forma angustiada. Se llevó una mano al cuello, rodeado por el mismo velo, ahora sucio, que llevaba sobre sus cabellos aquel primer día en el bosque.
El Laird dejó caer el arco a sus pies y corrió hacia ella.
—¿La… Lachlan? —pronunció con dificultad; la mirada desorientada, anegada por las lágrimas.
—Ya está, ya ha pasado —dijo él, al tiempo que la envolvía entre sus brazos.
—Pensaba que… Si no me hubiera sorprendido por… —El llanto le impedía hablar, pero ella se empeñaba en hacerlo. Su voz sonaba amortiguada contra el pecho de Lachlan, mientras la mano del hombre recorría su espalda en lentas pasadas, para reconfortarla—. Habría podido con él… Yo habría podido, si no…
—Lo sé, Nora, lo sé.
Lachlan apoyó el mentón en su coronilla y la sostuvo con más fuerza, aunque no bastó para sentirla tan cerca como necesitaba su alma. La notó temblar. De no haberlo hecho ya, habría vuelto a matar al malnacido que era causa de ese sufrimiento. Siguió susurrándole palabras de consuelo; le prometió que no volvería a pasar por algo así, que la protegería del mundo entero de ser necesario. Siguió hablando, para aplacar sus quedos sollozos, hasta que brotó de sus labios un antiguo proverbio gaélico. Sus padres lo empleaban siempre con él y con sus hermanos, cuando algo turbaba su ánimo. Lo repitió una y otra vez, como una letanía.
—Chan eil tuil air nach tig traoghadh…
«No hay inundación que no drene»; nada malo dura para siempre. Ella era fuerte, capaz de dejar atrás el miedo y absorber aquel dolor hasta convertirlo en un hilo más del tapiz de su vida. Uno más, no el único, para continuar su camino más fuerte que antes.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top