MONTERREY. 26 DE AGOSTO DE 2017.
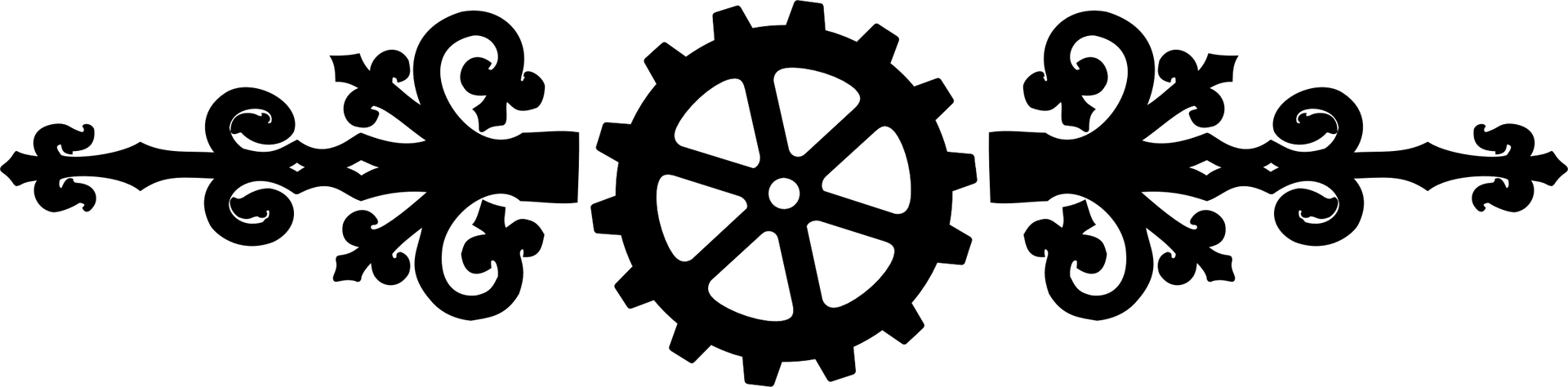
—¡Papá! —gritó de pronto Laura desde la segunda planta— ¡Enciende la tele, rápido!
Leonard se extrañó al oír la petición pero decidió hacer caso. Si su hija mostró tanto interés en otra cosa aparte de sus novelas policiacas, sus muñecas dollfie vestidas de lolitas góticas o sus Mangas, entonces realmente pasaba algo importante.
—¿En qué canal? —respondió él de la misma forma mientras buscaba el mando del televisor en los cajones de la encimera junto al lavavajillas.
—¡El doce!
Tenían viviendo en Monterrey, una de las capitales industriales de México, desde dos mil quince —poco más de dos años— y él todavía no se acostumbraba a que no hubiera nada interesante que ver tan temprano, antes de irse a trabajar. Esa mañana de sábado parecía tener suerte. Pero, la sonrisa se le borró al sintonizar el canal que Laura le dijo. Acababa de comenzar Telediario, ese noticiero matutino que le caía mal porque duraba como tres horas los fines de semana.
—La NASA ha emitido un comunicado confirmando que este satélite —iba diciendo el locutor—, visto orbitando la Tierra en horas recientes, no les pertenece. Por el momento, esperan obtener más información de sus homólogas, la Agencia Espacial Federal Rusa y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.
Leonard observó la fotografía del artefacto que exhibían en el noticiario. Era obvio que no se trataba de un satélite o basura espacial. Es más, estaba seguro de haberlo visto antes pero...
—¿Qué quería Laura? —Míriam se asomó por la ventana que comunicaba la cocina con el patio.
—Vio algo raro en las noticias —Leonard apagó el televisor—. Creo que son ellos.
Míriam se alejó de la ventana y entró por la puerta estilo americano que daba al patio.
—¿Y ahora? —quiso saber.
—Busca los brazaletes que nos dio la reina Nayara. Si tengo razón, quiero que se vayan a Soteria de inmediato.
Leonard se dio media vuelta e iba hacia las escaleras cubiertas de linóleo.
—¿Y tú? —Míriam se llevó las manos a la cintura.
—No me esperen.
Leonard subió a la planta alta brincando los escalones de dos en dos. Luego, tocó la puerta del primer cuarto a su izquierda. "Está abierto", contestó Laura desde adentro. Él abrió enseguida. Su hija estaba sentada en la cama y vestía una blusa ombliguera con shorts bastante cortos y ajustados.
Su dormitorio era más amplio en realidad, pero ella tenía la cama apretujada contra la ventana saliente que daba a la calle pues los estantes donde reposaban sus dollfies —muñecas articuladas traídas de Japón que por lo general representaban personajes de Anime— cubrían dos paredes. Luego, un computador y un armario sobre el cual tenía una pantalla de plasma ocupaban el muro restante. A Leonard aún le dolía la billetera cada vez que veía la colección de su hija. Fue una odisea importarlas cuando se mudaron de San Antonio, Texas. Según los oficiales de la aduana mexicana, eran demasiadas para considerarlas parte del equipaje y, por lo tanto, debía pagar impuestos como si las fueran a comercializar so pena de decomisarlas.
—Oye, hija —Leonard se apoyó en el marco de la puerta—, ¿cómo supiste lo del aparato que salió en la tele?
—Fue de pura casualidad —dijo Laura—. No había nada que ver y estaba cambiando canales —explicó mientras hacía una cola de caballo con su cabello azabache de puntas teñidas de amarillo—. Aquí no es como en San Antonio; los sábados rara vez hay algo bueno tan temprano en la tele.
—Es cierto, yo tampoco me acostumbro. Pero, escucha, quiero que hagas algo por mí...
—Lo que sea.
—Es probable que debamos irnos a Soteria...
—¿Ese mundo victoriano al que íbamos cuando era niña?
—Sí, pero ve el lado bueno. Ahí vive Laudana Gütermann. ¿Te acuerdas de ella, verdad?
—Ay, papá. Éramos niñas entonces, a lo mejor ahora ya ni nos llevamos bien.
—Bueno, ya encontrarás qué hacer. Ahora escúchame. Yo le aviso a tu mamá (o si no a ti) si hay que irnos. Y si tenemos que hacerlo, recuerda que primero está tu vida y la de Germán. No trates de llevar nada. Es una emergencia.
—Oye, no. ¿Y mis dollfies?
—¿No dijiste que ya no eras una niña?
Leonard se dio media vuelta.
—Mantén tu teléfono encendido —le dijo a Laura antes de salir de la habitación.
Después de hablar con ella, bajó al garaje y abordó su Nissan Sentra. Pasó por un costado del teatro que estaba en la esquina opuesta a su casa y, un momento después, conducía por avenida Garza Sada. Varios minutos más tarde, tomó un desnivel y siguió recto hasta el puente del río Santa Catarina, donde se incorporó a Félix U Gómez. De ahí continuó hasta virar a la derecha en la calle Washington. Finalmente, aparcó en el estacionamiento subterráneo de un edificio en la esquina de Héroes del Cuarenta y siete. En él estaban las oficinas de Harmony Electric de México, la compañía de la que ahora era gerente. Se subió al ascensor y bajó en la onceava planta.
—Buenos días, Tere —dijo al entrar a la recepción— ¿Hay recados?
—No, señor Visalli —respondió ella al momento que empujaba con el dedo sus lentes para deslizarlos sobre su larga nariz llena de cacarizos—. Oiga, ¿vio las noticias?
—Sí, ¿por qué?
—Bueno, es que acabo de enterarme que el satélite ese del que la NASA no sabía nada era un ovni.
—¿Un ovni? —Leonard fingió sorpresa—. Por favor, Tere. Yo no creo en esas cosas.
—Tampoco yo creía hasta que mi hermano me pasó este video por Facebook.
—¿Y usted le creyó?
—Lo hice nada más porque lo transmitió en vivo. Si no, ni le creo.
Leonard seguía usando la identidad de Carlos Visalli aunque su esposa y sus hijos sabían quién era en realidad.
El buen Carlos en vida hubiera hecho mofa en secreto de la credulidad de Tere Mendiola, su asistente. Sin embargo, lo que vio en la pantalla del Smartphone de la mujer le provocó a Leonard un hueco en el estómago y un leve hormigueo en los labios, lo mismo que se sentiría al ir muy rápido en un ascensor. Durante el minuto y treinta segundos que duraba el video, ninguno sacó la vista del teléfono. Los gritos de la gente que huía por las aceras o dejando sus coches a media calle se mezclaban en el caos de explosiones y el retumbar de lo que se suponía eran las pisadas de unos robots con apariencia de enormes soldados romanos y centuriones.
—¿Dónde pasó eso?
—En Tijuana; ahí vive mi hermano.
—Voy a chequear mi correo. —Pretextó Leonard y se encerró de inmediato en su oficina.
Lo del correo electrónico era cierto. Le dio una ojeada para asegurarse de que no había mensajes importantes. Por suerte, sólo había uno de alta prioridad. Un cliente de Nuevo Laredo se quejaba de que su fábrica se quedó sin aire acondicionado y los conductos apestaban. Al parecer, el compresor de la unidad principal se quemó. Tomó menos de media hora despachar una cuadrilla de técnicos. Pero, gastó el resto de la mañana observando las noticias de diversos portales de Internet. Los Ángeles, Tokio, Madrid y más ciudades que no parecían seguir otro patrón que ubicarse en el hemisferio norte fueron tomadas por los invasores en apenas tres horas.
Leonard levantó el auricular del teléfono a la derecha de su computador y marcó el número de extensión de Tere.
—Mande, señor Visalli —respondió ella.
—Tere, le doy permiso de irse temprano.
Hubo un instante de silencio, como si la secretaria no creyera lo que acababa de oír.
—Gracias, señor Visalli. Nos vemos el lunes si Dios quiere.
Colgó.
Leonard esperó cinco minutos para que se fuera. No quería tenerla tan cerca cuando lanzara el conjuro con el cual iba a convocar a su espada sagrada. Pasado ese lapso, empujó su escritorio de cedro y apartó también los sillones para las visitas y la mesita de centro. Enseguida, extendió su brazo derecho con la palma abierta.
—¡Mideh Semesh! —recitó en voz alta.
Casi al momento, la oficina se llenó de luz. Cerró los ojos. En cuanto bajó la intensidad, notó que su arma sagrada llegó directo a su mano. Se sentía bien empuñarla otra vez.
—Están en camino —informó Semesh.
—Me lo imaginaba —respondió Leonard—. Vámonos. Tu funda está en mi coche.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top