ARMAMENTO EN LA CALLE
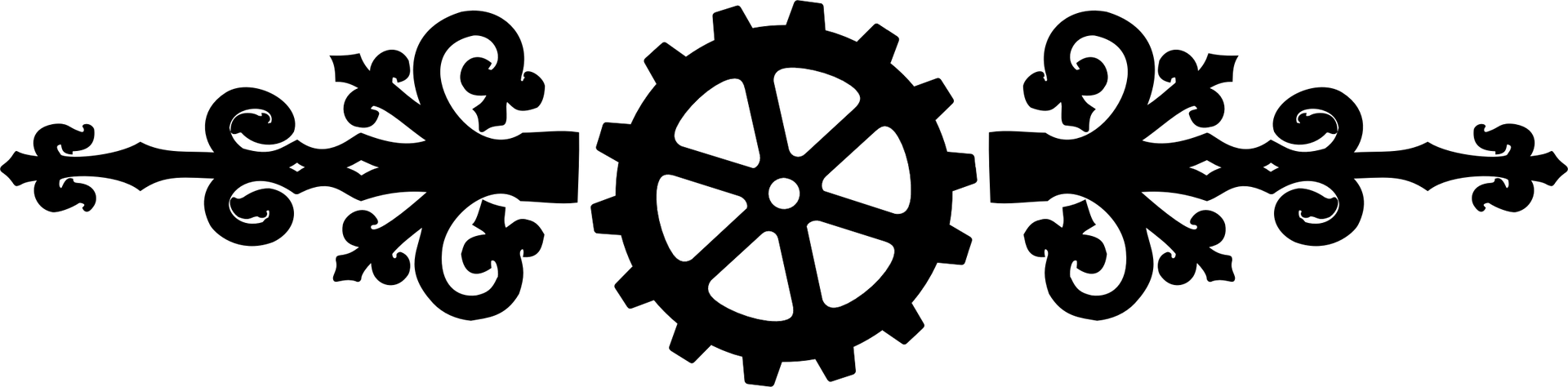
Leonard Alkef distinguió, desde la entrada de la cueva, a dos personas en la tumba de Eli.
—Espera —dijo a Jarno Krensher, su compañero Maestre—, ¿esa es Laudana?
—Es cierto, se parece mucho —respondió este—. Mejor acerquémonos para salir de dudas.
La pareja no huyó. Estaban demasiado ocupados intentando recolocar el ataúd del anterior Sumo Sacerdote en su sitio. Ya vistos más de cerca, descubrieron que Bert estaba con ella. Gracias a Olam no eran profanadores; pero tampoco resultaba agradable encontrárselos en las catacumbas bajo el cementerio.
—¡No se muevan! —ordenó Jarno— ¡Estamos armados y trajimos un Ministro!
Era cierto. Leonard llevaba su espada ceñida a la cintura y había conseguido que Derek le prestase uno de sus uniformes de Maestre. Así pudo viajar a Payis en la mañana, obtener ayuda de la guarnición local para evacuar a los civiles y enviar tanques de asalto a Soteria.
Atael caminaba tras ellos con la antorcha en alto. No obstante, se apartó después para encender más teas. Aquel subterráneo se iluminó poco a poco, hasta que se vio con claridad que tenían razón. Laudana estaba ahí abajo con Bert, el Viajero del tiempo. El Maestre Alkef no tuvo que esforzarse mucho para deducir a qué había ido ese par. En cualquier caso, no enterraron a Elí Safán con nada valioso aparte del libro de conjuros que escribió. Además, pusieron al texto un pusieron un encantamiento para que sólo pudiese leerlo alguno de sus futuros dueños. ¿Por qué molestarse sacarlos de la tumba entonces?
Finalmente, los dos militares llegaron a la tumba de Eli.
—¿Qué hacen aquí? —exiguió saber Jarno con su mejor tono autoritario.
—Sacamos a Diarrea de paseo... —comenzó a explicar Bert.
—No me interesa que estés enfermo del estómago —interrumpió Jarno con brusquedad—. No respondiste mi pregunta. Tienes treinta segundos para contestar, o si no...
—¿O si no qué, pelos de moco? —respondió Bert con bravuconería— Ya te dije que sacamos a pasear a este perro —cogió al animal, de brazos de Laudana, por el pellejo del lomo—. Se llama Diarrea.
—Bobby —corrigió Laudana.
—Bien, se llama Bobby —prosiguió Bert—. Pero su dueña le dice Diarrea. —Lo devolvió a la muchacha—. El caso es que se metió a una alcantarilla y fue a parar ahí dentro —señaló la tumba—. Solamente vinimos a sacarlo.
—¿De casualidad el perrito es de la princesa Sofía? —intervino Leonard con serenidad para tranquilizarlos.
—Sí —dijo Laudana—. Lo traje del palacio porque no había quien lo cuidara.
—Es la peor excusa que he oído en mi vida —terció Jarno.
—Déjalos —Leonard posó una mano en el hombro del peliverde—. Son muchachos después de todo. No hacían nada malo. ¿Verdad?
Ambos menearon enseguida la cabeza.
—Escuchen —dijo Leonard—. Jarno y yo no le contaremos al papá de Laudana que los hallamos aquí solos... a cambio de que me digan la verdad y se vayan al refugio en cuanto acabe con ustedes.
—Ya dije la verdad —respondió Bert—. El nicho tiene un hoyo. Diarrea... es decir, Bobby, se metió a la tumba del Sumo Sacerdote por ahí —señaló un hoyo en la lápida debajo de la tumba de Eli—. No íbamos a llevarnos nada.
Atael llegó en ese momento. Acababa de encender las antorchas en la fachada del templo y alrededor del baptisterio, además de los candelabros de madera colgados del techo de la cueva. Leonard le pidió acercarse donde ellos con un ademán. El Ministro frunció el ceño y dirigió una mirada de extrañeza Bert.
—¿Puedes abrir un portal al refugio? —pidió Leonard al Ministro.
Atael asintió. Enseguida, sus dedos rasgaron el aire y abrieron un portal que flotaba ante ellos.
—¿Y qué va a pasar con las otras mascotas de Sofía? —quiso saber Laudana.
—Vete tranquila —respondió Bert—. Yo me encargaré. Todavía debo sacar mis herramientas del palacio.
Leonard pudo ver el otro lado del portal. Había millares de catres alineados en numerosas filas bajo el helado y curvo techo de un inmenso iglú. Muchas camas ya estaban ocupadas. Pero otros Ministros sacaban más de una puerta lejana, hasta el fondo. El Ministro posó sus manazas en los delicados hombros de Laudana, como si fuera a cargarla. "Puedo sola", dijo la chica. Ella cruzó despacio, mirando de lado a lado, como si temiera a lo que fuese a encontrarse más allá. A final de cuentas, dio media vuelta y agitó la mano desocupada para despedirse. Con la otra sostenía a Bobby, Diarrea, o como se llamara el perro, que acababa de cargársele encima para variar.
—A ver —dijo Jarno—, ¿Qué hacían aquí entonces?
—Ya les dije —respondió Bert—. No pienso repetir la historia.
—Basta, Jarno —intervino Leonard—. A lo mejor es cierto lo que dice.
El peliverde arqueó una ceja y dirigió una mirada a Leo que parecía significar "¿cómo puedes creerle?".
—Piénsalo —prosiguió el Maestre Alkef—, si quisieras tirarte a una chica y eres huésped en un palacio lleno de habitaciones vacías, no tendría caso traerla al cementerio.
—Suena lógico —respondió Jarno—, pero...
—Claro que es lógico —arremetió Bert—. Laudana está buena. Además le gusto. Sólo tuvimos un incidente con ese perro y quise impresionarla haciéndome el héroe.
—En realidad —terció Atael—, temes que una relación con ella sea como la que tenías con Fernanda Valdivia.
—No me digas que todavía extrañas a ex —soltó Leonard divertido.
—Nunca la extrañé —aclaró Bert, luego encaró a Atael—.Y agradecería que no juegues con mi mente.
—Está bien —dijo Leonard—. Atael, por favor lleva a este galán a casa de los Gütermann para que recoja las mascotas de Sofía. Luego, saca sus cosas del palacio, de donde él te diga que las tiene, y asegúrate de que se vaya con ellas al refugio.
—¿Y el Conjuro del Portador? —respondió a secas el Ministro musculoso con su vocecilla aflautada.
—No te preocupes. Aquí te esperaremos.
El Ministro y Humberto se retiraron juntos.
—Ve el lado bueno —dijo el Maestre Alkef al verlos alejarse—. Al menos nos ahorraron quitar la lápida.
—Pero la rompieron —Jarno negó con la cabeza—. Además, no me creo ese cuento del perro. Seguramente querían robar las tumbas.
—¿Y acaso no llegamos a tiempo para evitarlo?
Sacaron el ataúd de Eli Safán del nicho, con mucho cuidado para que no se desfondara, y lo colocaron en el piso de tierra con suavidad. El cuerpo del anciano se veía tal como cuando lo sepultaron. Incluso Leonard tocó la mejilla del cadáver con incredulidad. Estaba fría pero elástica y firme. Sostenía entre sus brazos el libro con el cual lo enterraron. Sus manos aún tenían unas protuberantes venas azules y carecían del tono cetrino de la muerte. Incluso la barba continuaba bien peinada.
—Esto es un milagro —dijo Leonard con reverencia—. Juraría que en cualquier momento se despierta.
—Deberían nombrarlo santo —respondió Jarno.
—Bien —Leonard metió la mano en el bolsillo del hábito verde esmeralda de Eli—, esa decisión no nos corresponde. —Extrajo de ahí el cilindro metálico que contenía el conjuro del Portador—. Nos corresponde cumplir esta misión. —Lo mostró a Jarno—. Aquí está lo que vinimos a buscar; ahora pongamos al sacerdote Eli de vuelta en su tumba.
—No puedo creer que Liwatan lo ocultara aquí —replicó Jarno.
—Ni yo —Leonard guardó el conjuro en su gabardina de cuero—. Por eso vinimos por él.
Enseguida, metieron el ataúd de vuelta al nicho donde reposaba. No podían taparlo, pues Bert rompió la lápida, así que avisarían después al sacerdote Shmuel para que comprara otra. El cuerpo seguramente no se corrompería por falta de la losa. El olor a lirios y hierba recién cortada que manaba de él era tan intenso que mantendría a los roedores alejados. Por lo pronto, ya había hostigado las narices de Leonard e hizo que Jarno se viera pálido aún con la luz de las antorchas y las arañas de madera colgadas del techo de la cueva.
Después, caminaron juntos hacia la piscina que sirvió de baptisterio años atrás. El borde hizo de banco pero la conversación escaseó. Apenas intercambiaron sus opiniones sobre el cuerpo incorrupto del Sacerdote Elí.
Aquella mañana fue la más caótica que Leonard recordaba hasta entonces.
Más temprano, en la Casa Pastoral, sostuvieron una junta breve para organizar la evacuación de Soteria y Elpis, que eran las ciudades más pobladas de Eruwa. Así acordaron emplear dos Maestres en cada una. No obstante, Atael preguntó dónde habían ocultado el Conjuro del Portador. No tenían más detalles aparte de que Liwatan lo ocultó. El Ministro musculoso abrió entonces un portal directo a Turian, donde su compañero había ido días antes, y volvió de allá con la ubicación del encantamiento.
—Tengo un amigo en el Reino Sin Fin que puede cuidarlo hasta que pase la invasión —propuso enseguida.
—¿Y por qué no lo hicieron desde el principio? —protestó Derek.
—Es que Liwatan no puede ir al Reino Sin Fin cuando se le antoje —respondió Atael.
—Sí, pero pudo habértelo pedido desde el principio y....
Derek se quedó a media frase pero pidió silencio con un ademán. Parecía reflexionar en la propuesta de Atael.
—Bien, hazlo —dijo con resignación—. Me importa más que Helyel no toque ese conjuro.
Luego, acordaron que Leonard coordinaría la instalación de artillería en Soteria mientras Jarno continuaba la evacuación de civiles. Derek se ofreció a sacar a los habitantes de Elpis y a armar la ciudad con ayuda de Bastian.
—¿Cabrán todos los civiles en el refugio? —quiso saber Leonard
—Sí —respondió Atael grave—. Soteria y Elpis cabrán juntas. Hasta sobrará sitio.
Antes de marcharse a Turian con la reina, Liwatam construyó un refugio en las Islas Polares del Norte en una sola noche. Según él, echó mano de sus mejores conjuros para crear esferas semienterradas en el hielo y flotantes, la cuales podían albergar millares de personas. Olam prohibía a sus Ministros mentir. Aunque les permitía ocultar información o proporcionarla a gotas. Siendo así, Atael seguramente no exageraba y habría tanto espacio como aseguró.
Jarno se quitó las botas y calcetines y puso todo en el borde de la piscina.
—¡Por Olam! —dijo en voz baja mientras masajeaba sus plantas—. Ahora me vendría bien tener pies de repuesto.
—¿De qué te quejas? —Leonard le dio una amistosa palmada en el hombro—. Yo evacué a Payis en una hora antes de traer los tanques de asalto.
De pronto, Jarno le pidió silencio. El sutil eco de unos enormes pies en sandalias llegó hasta ellos.
—Debe ser Atael —Leonard se encogió de hombros.
Luego, el Ministro aludido apareció por la entrada de la cueva. Jarno se calzó de nuevo calcetines y botas mientras murmuraba con resignación "Ay, no".
—No te esperábamos tan rápido —dijo Leonard.
—Soy de los pocos que pueden abrir portales a su gusto —respondió Atael—. Debía aprovecharlo para ahorrar tiempo, ¿no crees?
—Cierto —Leonard se frotó pensativo la barbilla—. ¿Qué tal si nos sacas de aquí?
El Ministro enseguida utilizó sus manazas para rasgar la realidad y abrir un portal ante ellos. "Adelante", dijo al mismo tiempo que hacía un amplio ademán para invitarles a cruzar. Del otro lado, podía verse el frente de la Cabaña del herrero, en la calle Blacksmith. Leonard tuvo antojo de una cerveza. Pero el negocio ya estaba cerrado. Qué remedio. Abandonaría la frescura subterránea y volvería a asolearse —vistiendo una gabardina de cuero negra— en un día de verano sin una bebida fría a la mano. Sería horrible. Más temprano estuvo en Payis
Los tres atravesaron el portal y el Ministro lo cerró tras de sí.
Las calles ahora estaban menos congestionadas de civiles que más temprano, cuando Leonard se encontró a Bert y éste iba a casa de los Gütermann por primera vez.
El Maestre Alkef se dio media vuelta para buscar a Atael. Lo encontró detrás de sí. El Ministro se había apoyado en la pared de piedra de un consultorio médico. Bastaba con verle a la cara para notar que, si fuera mortal, estaría exhausto. No sudaba, tampoco necesitaba respirar, pero tenía un gesto de decaimiento que no se molestó en ocultar.
Leonard se recargó junto a él. Pero Jarno no se acercó, quizá prefería esperar a ver qué pasaba.
—Oye —dijo—, quizá ya no deberías abrir portales.
—Justo eso pensaba —respondió Atael.
—Bien, reposa —Leonard dio una palmada en el imponente hombro del Ministro—. Mientras yo iré a buscar a otro de tus compañeros para enviar el Conjuro al Reino sin Fin.
Estaba a punto de partir. Incluso Jarno Krensher se había adelantado ya algunos pasos.
—Todavía no te vayas —Atael detuvo a Leonard por el brazo—, por favor. Necesito pedirte algo.
—Adelante, te escucho.
—Me han avisado de una familia en el distrito de Upperhills que se niega a evacuar. Convéncelos mientras yo me recupero.
—¿Y el conjuro?
—Te busco después para enviarlo. Ahora ve. Allá te espera uno de mis compañeros.
Leonard no tuvo más remedio. Aceptó ir. Como los Ministros eran mucho más confiables que las personas, aguardar la llegada de Atael a Upperhills no significaría retrasos en la evacuación. En todo caso, El Maestre Alkef partió tan pronto le proporcionaron la dirección y señas de la familia que se negaba a marcharse. Hubiera tardado muchísimo de no ser porque el conductor de un tanque de asalto se detuvo a preguntarle dónde debería colocar el vehículo. Así que aprovechó la situación para conseguir transporte gratis.
Los Goenitz vivían en una parte del distrito de Upperhills cercana a las murallas del Oeste, bastante apartada del palacio y de las catacumbas. No obstante, el Maestre llegó rápido hasta allá. Bajó de la torreta con un brinco.
La residencia de esa familia era bastante modesta comparada con las mansiones vecinas. Era un edificio de ladrillo marrón y tres pisos, techo de lámina pintada de verde y pequeños balcones en las ventanas de las plantas altas. Leonard no vio a nadie cerca. Tampoco al Ministro que Atael prometió estaría esperando. Entonces, decidió cruzar la calle. Pero Semesh, su espada sagrada, le hizo una advertencia antes de dar siquiera un paso.
—Alguien nos observa desde arriba —dijo la espada—. Desenfúndame e invoca tu conjuro escudo.
Leonard apenas tuvo tiempo de sacar la espada, pensar las palabras del encantamiento y protegerse de un disparo.
—¡Lárguese por donde vino! —tronó la voz reseca de un anciano— ¡La próxima no fallaré!
El Maestre Alkef no se inmutó. El conjuro escudo lo protegía de casi cualquier proyectil, y una vieja carabina no iba a espantarlo. Dio una mirada rápida para ubicar al tirador. Pero le intrigó más un chiflido a sus espaldas. Miró atrás. En un callejón, oculto tras un inmenso contenedor de basura, alguien le hizo señas con la mano.
Leonard se dirigió al escondrijo. Ahí encontró a un Ministro flaco, de rostro anguloso y gran peinado afro.
—Soy Set —estrechó la mano de Leonard—. Tú debes ser Leonard, el que Atael dijo que vendría.
El Maestre Alkef disimuló su sorpresa lo mejor que pudo. No estaba seguro de cómo Set se enteró de su identidad tan pronto. Sólo consideró una posibilidad: telepatía. Seguramente la estuvieron usando sin restricción desde el lunes; pero él recién lo notó.
—¿Por qué te escondiste de ese vejete? —quiso saber.
—Por prudencia. —Set limpió la tierra de su hábito negro con la mano—. Le dispara a quien se acerque a su casa.
—¿Cuánta gente queda adentro?
—Sólo él, en la tercera ventana de la segunda planta.
—Atael me dijo que era una familia completa.
—Es que conseguí evacuar al resto. Ese viejo está senil y me confundió con un ladrón. Por eso se armó.
—Ah, ya entiendo, el abuelo no dejaba que su familia se fuera.
—En esencia. —Set se puso en pie; casi medía dos metros de alto—. Ese pobre abuelo creía que el banco venía a desalojarlos, así que saqué a sus parientes uno por uno sin que se diera cuenta.
—Entonces, yo lo distraeré y tú entras a la casa y lo arrojas a un portal, ¿vale?
—¡Vale!
Leonard pensó de nuevo en las palabras para activar su conjuro escudo y salió del callejón. De pronto, tres disparos de carabina rasgaron la tranquilidad de aquel vecindario.
—¡Desgraciados banqueros! —gritó el abuelo desde su escondite— ¡Saldré de mi casa con los pies por delante!
—Escuche, señor Goenitz —dijo Leonard—. Esto no es un desalojo sino una evacuación. Baje esa carabina antes de que lastime a algún inocente.
—¡Esos comemierda de los Wasa te mandaron a echar esas mentiras! —respondió el señor.
Leonard cerró su gabardina para que Semesh no se notara.
—Yo no trabajo para los Wasa —dijo con serenidad—. Es más, estoy desarmado y solo. Asómese si no me cree.
El anciano salió de detrás del peinador que atravesó en la ventana para usarlo de parapeto. Vestía una bata de baño a cuadros rojos. Y su cabello era una corona grisácea, alborotada bajo el gorro de dormir blanco.
—¿Cuál es tu propósito aquí? —exigió saber el anciano.
—Ya se lo dije, es una evacuación. Toda la ciudad está siendo evacuada. Baje ahora, lo llevaré a un refugio.
El anciano puso la carabina en el suelo.
—Llamaré a mis nietas —dijo en un tono más sereno— ¡Krista! ¡Sylphin! ¡¿En dónde están, mocosas malcriadas?!
En ese momento, Set apareció a espaldas del señor Goenitz. Lo apretó con los brazos. Luego, sacó un segundo par de extremidades ocultas bajo el hábito y abrió un portal a su lado, por donde se arrojó junto con el anciano. Fue tan rápido que Leonard apenas pudo ver cómo pasó.
Después de aquel incidente, al Maestre Alkef sólo le faltaba verificar por última vez la instalación de los nidos de artillería. Desde luego, no iría a cada uno. Eran al menos doscientos. Pero tal cantidad no sería problema siempre que sobrevolara la ciudad en un aerodino y echase un vistazo con prismáticos para buscar aquellos donde ondease la bandera del reino. En todo caso, esa no fue su idea. Formaba parte de las operaciones de rutina en el campo de batalla desde hacía unos cinco años; y él se enteró de esto porque Jarno Krensher se lo dijo hacía apenas cuando iban rumbo a las catacumbas.
El reloj montado en una farola de la esquina marcaba quince minutos para el mediodía.
Gracias a Olam quedaba tiempo suficiente para un cigarro. Después intentaría supervisar el progreso de la artillería desde el aire. Luego de unas caladas, brilló un detalle peculiar su mente.
Al parecer, no todos los Ministros podían abrir portales a voluntad.
Leonard había visto a muchos servidores de Olam hacerlo toda la mañana. Pero acababa de notar que también conocía varios a los cuales nunca vio ejecutar dicha proeza. ¿Era cuestión de jerarquía? Tal vez no. Porque Liwatan y Mizar necesitaban conjuros muy difíciles para lograrlo a pesar de tener altos rangos. Por otro lado, Atael y sus compañeros sólo usaban las manos aunque seguramente poseían un grado como el de Rashiel y Yibril. Además, el Maestre Alkef jamás notó que esos dos viajaran entre universos sin ayuda. Tampoco a Mikail, ya puestos, y eso que éste era un general del Reino sin Fin.
La forma en que uno podía notar los rangos de los Ministros era observando la decoración de sus hábitos. Entre más compleja, más alta la jerarquía.
Leonard tiró la colilla y la apagó con la bota. Se puso en marcha. Quería seguir recto por esa avenida hasta que...
—¡Leonard! —lo llamó una voz aflautada.
El Maestre se dio media vuelta. Set y Atael acababan de aparecer.
—¿Qué sucede?
—Hemos ido al palacio —dijo Atael—. Acaba de llegar un zeppograma de la reina.
Leonard quiso preguntar a qué habían ido allá, pero se abstuvo. Pronto dedujo que tal vez sólo verificaron que no hubiese nadie.
—¿Y qué ha dicho Su Majestad? —preguntó en cambio.
—Aterrizará en Elpis a las dos de la tarde. El príncipe Teslhar viene con ella, así que abriremos un portal en el palacio para traerlos.
—Ya veo. Supongo que me necesitan para abrirlo.
—Sucede que necesitamos abrir otro a la Isla Prohibida —intervino Set—. Atael se ha debilitado por todo el trabajo de hoy, por eso nos ayudarás.
—Faltan diez para las doce —Leonard dio un vistazo al reloj en la farola de la esquina—. Tengo tiempo de pasar revista a los nidos de artillería.
—Ya lo hicimos por ti —respondió Set—. Casi han terminado, pero faltan los de las murallas. Recién han terminado de subir el armamento y apenas van a comenzar a ponerlo.
Sonaba lógico. El muro de la ciudad medía casi setenta metros de alto y sólo podías subir a los puestos de vigilancia en la cima por medio de escaleras o unos ascensores demasiado pequeños para cargas pesadas. De cualquier modo, alguien debía supervisar esa parte de las defensas. No se sabía entonces cuán efectivas serían contra los autómatas arrianos, sólo que las armas antiaéreas eran lo más rápido y potente disponible en el arsenal. En realidad, al Maestre le preocupaban más los felinos. Esos bien podían arrasar a la infantería en un santiamén y esquivar los disparos con facilidad.
—Gracias por la ayuda —dijo Leonard—. Será mejor que vaya a las murallas. Un par de manos extra no les vendrían mal.
—Supongo que no —Atael encogió sus enormes hombros.
Se despidieron y cada uno fue por su propio camino.
Leonard siguió recto por la misma calle hacia el oeste. Pasó frente a una propiedad cerrada con un pesado portón de roble y bardas de concreto rematadas con alambre de espino. Junto a esta, había una mansión blanca de tres plantas al fondo de un jardín rodeado por un enrejado de hierro cuyos barrotes acababan en puntas de lanza. Si bien el distrito de Uperhills se distinguía por ser el que solían habitar los adinerados, su opulencia no se comparaba con la del palacio.
De pronto, un destello proveniente del cielo lo encandiló a tal grado que debió cubrirse los ojos durante varios segundos. Era tan intenso que le obligó a bajar la cabeza hasta que pasó. Una vez que pudo ver de nuevo, decidió echar un vistazo arriba. Gracias a Olam no se trataba de una explosión. De otro modo, no habría tenido oportunidad de averiguar qué provocó aquel resplandor.
Unautómata de combate arriano, de esos que parecían centuriones, flotaba sobre laciudad. Estaba demasiado lejos como para saber si alguien tripulaba dichamáquina.
—¡Pueblo de Soteria! —dijo el autómata con una voz tan potente que se oía clara a pesar de la distancia— ¡Esta será su única advertencia! ¡Ríndanse ahora o no habrá piedad para ustedes! ¡El Gran Arrio, en su infinita generosidad, les ofrece una nueva vida en...!
Leonard decidió no aguantar más fanfarronadas de una máquina. Lo callaría de un golpe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top