3. Myrtle la llorona
Nadie me comprende, nací diferente, pero tengo una misión: Escapar de esa gente que no entiende cómo soy.
(Nadie me comprende; Shé)
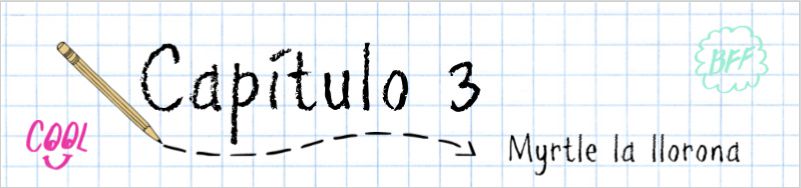
La semana avanzó lenta. Demasiado para mi gusto. Seguía sin adaptarme al nuevo colegio y desde que Victoria se percató que estaba mirando a Matías había decidido hacerme su blanco de burlas y cuchicheos, generándome un malestar mayor. Lo único que me impulsaba a levantarme de la cama era mirar en secreto a Matías jugando al fútbol en el recreo y poder ver esa sonrisa que hacía que mis piernas temblaran como si fueran gelatina.
Ya era lunes y Berto, nuestro tutor y profesor de lengua, se encontraba hablándonos de cómo analizar una frase sencilla sintácticamente. Victoria aprovechaba los momentos libres para hablar con una de sus amigas sobre su reciente novio, al parecer se había liado con Matías en la fiesta que hicieron el primer día de curso. Y eso dolía. Dolía mucho, aunque no entendía el porqué.
Pero no era ese el motivo por el que me estaba sintiendo fatal. La ansiedad se apoderaba cada día de mi cuerpo y me amenazaba con volver a hacer un espectáculo. Llevé mis manos hasta la zona de mi vientre para apretarlo, intentando frenar las arcadas que ascendían hasta mi garganta. «Por favor, no vomites» rogué, mirando con pánico a los compañeros que estaban a mi alrededor, deteniéndome en el profesor.
—Clara, ¿estás bien? —Preguntó, frenando la explicación—, tienes mala cara.
—¿Puedo ir al baño? —pedí, intentando ignorar los murmullos que se habían formado por parte de mis compañeros.
—Ve —respondió, girándose hacia la pizarra para continuar analizando una frase.
No tuvo que decírmelo dos veces. Me apresuré en levantarme de la silla y avancé hasta la puerta para refugiarme en el baño. Me detuve para asegurarme que iba a la zona correcta y me escondí en uno de los habitáculos, dejándome caer en el frío suelo baldosado.
Suspiré, me iba a perderme parte de la clase, pero tampoco quería regresar pronto sintiéndome así de mal. Era consciente que estarían diciendo cualquier cosa de mí, tratándome de fantasma o algún mote peor que encontrasen. Yo solo quería ser aceptada y encontrar a alguien que me hiciera sentir arropada, pero parecía imposible.
Apoyé las manos en el suelo y me aproximé hasta el váter, cerrando los ojos e intentando no oler el baño. Donde ya me sentía indispuesta, el olor del lugar me revolvía aún más. Debía de estar tan blanca como un cadáver.
Devolví los dos trozos de tostada que había sido capaz de comer unas horas antes y me limpié los labios con el dorso de la mano. Me arrastré apoyando la espalda contra la pared y dejé caer la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos para intentar serenarme.
La sensación que sentía en ese momento era horrible. Solo quería volver a casa y refugiarme en la cama, pero mi madre trabajaba y no había nadie más, así que tendría que aguantarme el malestar e intentar seguir adelante.
Me mantuve así un par de minutos más, intentando asimilar que tendría que levantarme y volver al aula, antes de darles más motivos para burlarse de mí. Entonces me incorporé y salí del pequeño espacio, dirigiéndome hasta el lavabo para enjuagarme la boca y lavarme las manos.
Suspiré al sentir la sensación del agua fría sobre mi piel, eso me aliviaba. Miré al espejo, dándome de bruces con la realidad. Mi rostro era pálido, casi fantasmal; mis ojos pequeños eran oscuros, con un punto frío por lo que había vivido y mi acné, junto a mis gafas, no me ayudaba a verme mejor.
Cerré el grifo y suspiré, debatiéndome si volver a clase o no. Con solo pensar en pasar de nuevo por la puerta y mirar los rostros expectantes y feroces de mis compañeros me generaba ansiedad. Hubiera dado lo que fuera por poder aislarme, pero sabía que no podía perder más clase.
Me aproximé hasta la puerta del baño y sostuve mi mano en el manillar, en ese instante se me congeló. Mi cuerpo se había paralizado por el miedo, el temor a esa exposición constante que generaba al ser nueva. La rara. Ya lo había vivido en mi anterior centro, había sido etiquetada y no se podría eliminar; pues ahora ya me sentía así, pensaba así, vivía así, como una persona rara.
Continué cavilando unos minutos más, esperando que nadie más entrara, pues me daría de bruces contra la puerta. Por desgracia, la mala suerte me perseguía y mi peor presagio se hizo realidad: La madera terminó golpeándome.
Tensé la mandíbula de forma inconsciente mientras frotaba mi zona herida y retrocedí unos pasos. Esperaba a cualquier persona, el compañero que fuera, menos a ella. El rostro malicioso de Victoria apareció frente a mí, cruzándose de brazos mientras me analizaba de arriba abajo.
—Berto me mandó venir a buscarte. La clase está a punto de acabar, así que tienes que volver —dijo en tono cortante—. ¿Vives en el baño o qué?
Mi labio inferior comenzó a temblar en respuesta y mi estómago se encogió, amenazando con hacerme devolver de nuevo. No quería problemas, así que mi mirada rápidamente se desvió hacia el suelo y me apoyé como pude contra la pared para intentar controlar el escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Estaba a punto de hiperventilar.
—¿También eres muda? Parece que sí. Por desgracia no eres ciega, así que aprovecharé a advertirte que dejes de mirar a Matías —continuó con expresión amenazante—. Es mi novio y tú no eres nada. Si no lo dejas en paz me convertiré en tu infierno personal. No me gustan las mosquitas muertas.
Las palabras se me atascaron en la garganta, tan asustadas como yo al escuchar su amenaza. Los sudores fríos no tardaron en expandirse por mi cuerpo y sabía que lo siguiente sería desmayarme. Por suerte Victoria se marchó por donde había entrado y pude refugiarme de nuevo en uno de los pequeños cubículos, tirándome de rodillas en el suelo para abrazar el váter, apoyando mi cabeza contra la tapa.

Para una estudiante escuálida y debilucha como yo no había un tormento peor que la sufrida clase de gimnasia, y ese momento tuvo que llegar. Me aferré al saco de tela que usaba para guardar el chándal oficial del colegio mientras sentía que los pasillos que me conducían hasta el gimnasio se estrechaban más y más.
El resto de compañeros iban delante, conversando entre ellos de forma despreocupada mientras yo me quedaba rezagada detrás, mirando hacia mi alrededor como si tuviera la mínima esperanza de encontrar una salida o alguien que me salvara.
Mis pulmones se encogieron, dificultándome respirar con normalidad. Cada paso que daba me acercaba más hasta la zona en el patio que estaba destinada para el vestuario y al lado la sala de torturas.
Una vez dentro, contemplé asustada como las chicas empezaban a cambiarse y algunas aprovechaban para hacerse fotografías con el móvil en el espejo. En algunas ocasiones sentía la mirada hostil de Victoria clavarse sobre mi espalda y no pude evitar revolverme incómoda.
No me gustaba cambiarme frente a nadie, porque eso me exponía más. Me exponía a que criticaran mi cuerpo, mi ropa interior, mis inseguridades. Cuando veía a mis compañeras me sentía pequeña, invisible, poca cosa. Así que me encerré en uno de los cubículos. Allí no me podrían juzgar.
—Es la chica de los baños, como Myrtle la llorona —escuché decir a una de mis compañeras.
Tragué saliva e inspiré con fuerza mientras trataba de luchar contra el temblor de mis manos, que me dificultaron ponerme el chándal. Una vez lista esperé a dejar de escuchar sus voces, pero sin perder demasiado tiempo. Temía que me encerrasen o el profesor me pusiera una falta que me bajara la nota, y no podía permitirme perder puntos cuando era consciente de que no iba a sacar un buen puntaje.
Al abrir la puerta aprecié que el vestuario estaba vacío y me apresuré en entrar al gimnasio, donde casi todos estaban sentados en los bancos alargados de madera que había colocados frente a las espalderas. El espacio era largo, pero pequeño. El color verde de las paredes me generaba nerviosismo, el cual se vio incrementado al contemplar la colchoneta azul que había colocada frente a nosotros. Muchos comenzaron a especular sobre de qué podía tratar la clase.
Pero mi pesadilla comenzó cuando vi aparecer al viejo y desgarbado profesor con unos folios que contenían el planning del primer trimestre. Mi tensión se incrementó a medida que pasaba lista, anotando los nombres de todos los compañeros. Cuando llegó mi turno levanté la mano y murmuré presente, mientras sentía mis mejillas encenderse por la vergüenza. Todos los ojos estaban puestos sobre mí.
—¿Clara Ruiz? ¿No está?
—S-sí —respondí, intentando hablar algo más alto.
—Pues responde a la primera chica, no te duermas en los laureles.
Las risas y cuchicheos no tardaron en llegar. Bajé la cabeza e intenté desconectar del mundo, aunque sabía que era imposible. A cada minuto que pasaba me sentía más tensa y expuesta. Si había algo peor a ser invisible era convertirme en el centro de atención.
—Bien. Este primer trimestre me centraré en evaluar vuestras destrezas físicas, abarcando actividades como volteretas, saltos, abdominales, resistencia física corriendo y la prueba del test de Cooper.
Cada palabra que salía por su boca elevó mi ansiedad. Mi creatividad era tan amplia que disfrutaba mostrándome diferentes escenas donde los demás se reían de mí al comprobar mi escasa condición física. Y, en efecto, no me equivoqué.
La clase de ese día consistió en dar volteretas sobre la colchoneta y cuando llegó mi turno los demás empezaron a reírse a carcajada limpia al ver que era incapaz de mover mi cuerpo para girar.
Me aterraba.
La presión del profesor hizo mella en mí de mala manera pues, al escuchar las quejas de los compañeros que esperaban en la fila que se había formado, me ordenó que me pusiera la última para volverlo a intentar. Si no lo conseguía me habría ganado mi primer cero.
¿Y qué pasó? Lo obvio. En mi segundo intento las risas y burlas volvieron a rodearme, asfixiándome. La ansiedad congeló los músculos de mi cuerpo y mis piernas fueron incapaces de elevarse. La poca paciencia del profesor se agotó y sus manos se aferraron a mi piel de mala manera para empujarme, haciéndome tambalear. En lo que duró un parpadeo acabé haciendo un intento de voltereta, haciéndome daño en el cuello.
—Patética —escuché decir a una de las amigas de Victoria mientras me alejaba de la fila, con el rostro rojo.
—Tendrás que esforzarte para la recuperación —añadió el profesor, terminando de hundirme.
Odiaba gimnasia, sí, pero odiaba aún más sentirme sola y débil, una completa inútil.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top