Capítulo 31. La Dragona
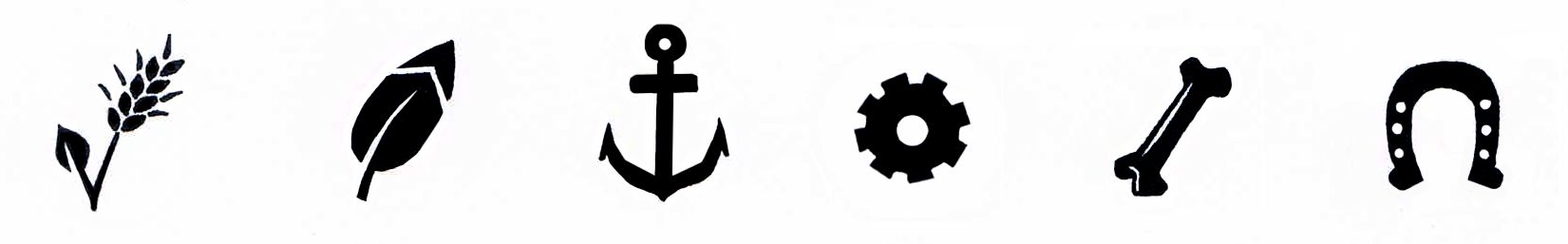
Buscador de la Tierra
El zopilote le mira desde la repisa, con la cabeza agachada, como una vieja decrépita enfundada en una chilaba negra y tenebrosa. Las plumas se funden con las cortinas y dan la sensación de ser una túnica amortajada interminable. El pico curvado recuerda a un pulgar capaz de sacarte los ojos de las cuencas como si fueran pipos de aguacate.
Tonatiuh se revuelve con inquietud, pero no sabe si tiene los ojos abiertos o cerrados. Entonces nota una presencia en la oscuridad en la que no había reparado y se gira de golpe. A su lado hay un pequeño bulto agazapado, tumbado sobre la cama y con la silueta recortada en lo que parecía ser... pelaje. Distingue algo asomando entre los pliegues de la sábana: un rabo larguísimo balanceándose en el borde con lentitud.
La aversión ataca todas las fibras de su ser en forma de náusea avasallante. Se queda paralizado, hasta que ve el rabo cesar en su movimiento. Entonces se abren unos ojos felinos en la cabeza de la figura. Y estalla el llanto de un bebé.
Tonatiuh se despertó de un sobresalto.
Afinó la vista hacia la cama para enfocar el bulto oscuro y reconoció las facciones de Sadira, durmiendo plácidamente.
Respiró hondo y sintió el cuello de la camisa mojado y los músculos entumecidos, como si hubieran estado largo rato en tensión. ¿Qué había sido eso? Ningún zopilote estaba en la repisa de la ventana. Ninguna niebla negra escurría por los peldaños.
Decidió vestirse y salir a despejarse un poco antes de que se despertara la tripulación, con una intensa sensación de alivio y seguridad. Agradecía que en esta realidad, las pesadillas no pudieran alcanzarle.
Cuando llegó a cubierta, encontró ese cielo gris que anunciaba el inicio del amanecer, donde hace frío y parece que el mundo está saliendo del Apocalipsis. Ese momento en que luz es rara y comienzas distinguir las olas sombrías a tu alrededor.
Kost le dirigió un saludo desde el timón, abrigado hasta las orejas y con la cara plomiza por haber pasado toda la noche de guardia. Era el único que estaba levantado.
Tonatiuh cruzó la cubierta y distinguió a Pooja durmiendo en el carro rojo de Sadira en mala postura, envuelto en mantas y con expresión relajada a pesar de estar a punto de partirse el cuello. Subió la escalerita hacia el castillo de proa, mientras la barandilla de madera le devolvía un tacto frío y húmedo a los dedos, y allí se subió a la borda con cuidado y se bajó el calzón.
El chorro amarillo se volaba hacia el lateral por el efecto del viento y se dispersaba en forma de miles de gotitas diminutas antes de alcanzar el mar situado a diez metros de caída. Hizo presión para terminar cuanto antes porque se le estaba congelando la picha y, cuando alzó la vista, vislumbró la ardiente línea del amanecer comenzando a teñir el horizonte de dorado.
Superpuesta a la línea, la silueta eclipsada de un puerto marcaba el fin del océano.
—¡Tierraaaaaaaaaaaaa! —vociferó alguien desde lo alto del mástil mayor, que también lo había apreciado.
Después, Kost reflejó el grito como si fuera el eco, que se fue propagando por todos los rincones del barco a medida que los tripulantes se iban despertando.
—¡Tierraaaaaaa! —gritó Lucho también, saliendo a cubierta con una sonrisa de oreja a oreja.
—¡Tierraaaaaaaaaa! —gritó Pooja después, saltando fuera del carro muy contento.
Nina Küdell abrió la puerta del camarote y caminó un par de pasos hacia la baranda. Apoyó todo su peso en la madera mientras cerraba los ojos y respiraba el aire puro del amanecer, colándose entre sus ropas y disimulando el semblante de estar pasando unas noches de completa destrucción anímica. Sintió el viento en el rostro como un enorme trago de ron para su alma.
Sacó un pequeño reloj de bolsillo y miró la hora —las seis y media—, y después preguntó, con menos desgana:
—¿Distancia?
—Tres millas, mi capitana. Y doscientas yardas, tal vez —respondió la vigía del mástil mayor, que había descendido sujetándose al cabo de la vela.
—¿Viento?
—A seis nudos, en paralelo a la costa.
—Bien. Arriad sobrevelas, cogemos viento por estribor.
El segundo al mando repitió la orden y la tripulación se reunió en torno a los pernos parar tirar de las escotas y plegar las velas más altas, moderando la velocidad y haciendo vibrar los cabestrantes.
Sadira salió a cubierta también, con los ojos llenos de legañas y unas ganas inmensas de poner los pies en tierra firme. Se acercó a su compañero de viaje, le miró de reojo y comentó:
—¿Y esa cara?
Tonatiuh no se había dado cuenta de que tenía las cejas fruncidas de irritación.
—Uf. Llevo unas noches durmiendo de la fregada. Te lo juro que tengo el cerebro ya pariendo camotes, con los pinches zopilotes y no sé qué chingadas.
—Joe, quillo, no he entendío na de lo que has dicho.
—¿Y tú qué tal estas? —preguntó él, señalando los brazos vendados de Sadira donde tenía clavadas las astillas.
—Me duele, pero cuando me enfado se me olvida. Así que procuro enfadarme con todo el mundo siempre —rio ella.
En ese momento, Nina se giró hacia su segundo al mando.
—Oíd. ¿Qué día es hoy?
—Domingo, cinco de noviembre, mi capitana.
—Bueno, nos hemos atrasado un poco por culpa del buque pirata aquel, pero vamos dentro del tiempo. Tenemos plaza en el muelle oeste del puerto.
Tardaron todavía algo más de una hora en alcanzar la costa de Génova, y para cuando lo hicieron, el sol ya había salido por completo y calentaba a La Dragona como una colosal jade térmica.
En todo ese tiempo, Tonatiuh no se despegó de la amura de proa ni un solo momento, a pesar de las gotas de sudor que perlaban su sien y se perdían en el aire. Aunque su linaje veracruzano era de piel morena, la vida de palacete le había aclarado el pelo y blanqueado la piel desde que era un crío. Ahora que llevaba meses viajando bajo el sol de los continentes, había recuperado un color extraño que jamás había visto y en el que, sin embargo, se reconocía. El moreno del trabajo.
Tenía el pecho henchido de la emoción.
¡Cuánto le hubiera gustado que le viera su mujer allí y alegrarle un poco la cara! ¡Fíjate hasta dónde ha llegado tu marido, Cher, hasta la dulce ciudad de Génova donde tantas veces se conectaban las líneas comerciales en la cartografía! ¡Hasta un Señorío que no muestra las banderas de la Tierra ni de la Sal en los altísimos tejados!
Y por primera vez en todo el viaje, le entraron unas ganas increíbles de escribir a Cher. De confesarle que ya no le guardaba ningún resentimiento. No, si en realidad nunca se lo había guardado.
«Es que es el resentimiento es como un murciélago raro, que se esconde en la oscuridad y llega un momento en que no sabes ni qué hace ahí, ni qué es lo que quiere. Yo solo estaba frustrado y confuso con tu tristeza, porque tampoco sabía qué hacer con ella. Perdóname, cielito lindo».
Los ojos le brillaban por estar viviendo por fin el sueño dorado de la libertad, lejos de la prisión de tristeza en la que había estado encerrado durante años por sentirse responsable. Y entre la honda colección de emociones primitivas, Tonatiuh se dio cuenta de que era feliz después de mucho tiempo.
Quería ver y conocer. Quería maravillarse con las extraordinarias formas de vida de otras personas y espantarse con sus salvajes tradiciones. Quería vivir por sí mismo lo que había leído todos estos años en los libros. Había olvidado lo que era permitirse querer algo. Porque la felicidad es saber lo que quieres hacer, y hacerlo. La tierra lo sabe.
El resto de la tripulación tampoco podía ocultar la alegría de pisar tierra firme después de dos meses de navegación. De ponerse ropa totalmente seca. De caminar por suelos que no fueran resbaladizos y les invitaran a partirse la crisma. De dormir en una habitación donde no hubiera otros doce sujetos roncando. De encontrar gente nueva con la que calentar la cama por las noches, que no fueran esos mismos doce sujetos roncantes.
Bordearon el malecón que cerraba la bahía, frenando la fuerza de las olas. En el extremo se alzaba el imponente faro de la Lanterna, en cuyo cuerpo se exhibía el estandarte del ancla como el símbolo del Señorío del Mar. Sobre sus cien metros de altura se hallaba una enorme cúpula, que por las noches activaba con potentes jades de aceite y advertía a los buques de la cercanía de la costa.
Mientras La Dragona entraba despacito en el puerto y arranchaba por la orilla buscando un muelle libre, Tonatiuh observó el resto de galeones amarrados. Pensaba que La Dragona era grande hasta que los vio a ellos, con sus enormes velas recogidas y los faroles de la popa del tamaño de armarios.
En la lejanía se vislumbraban las torres de los campanarios, las catedrales y los palacios, que databan de tiempos de prosperidad gracias al dinero de los banqueros genoveses. La ciudad era un ejemplo de fidelidad a los ideales del Mar, alimentándose del comercio y la navegación para crecer como una gran colonia de hongos, por encima incluso de la pesca tradicional. Solía decirse que por las venas de sus habitantes ya no corría sangre, sino agua salada.
La Dragona encontró su atracadero y viró bajo la orden de Nina para ponerse de cara al viento, hinchándose las velas y frenando con precisión junto al muelle. Abajo esperaban un par de mozos preparados para coger el cabo que la tripulación le lanzaba y atarlo al bolardo. Después tiraron al unísono para arrimar al muelle la aleta del galeón y atrapar el segundo cabo.
Una vez amarrado, la tripulación se coordinó para sacar la enorme rampa de madera que había viajado en cubierta todos estos días, debajo de sus pies, y la desplegaron con cuidado hasta que el extremo opuesto tocó el atracadero.
La primera en apearse fue Nina Küdell. Se reunió con el responsable del muelle para comprobar que todos los papeles estaban en regla y hacer inventario de la carga. Pronto alzó la mano para dar comienzo a las maniobras de descarga.
La tripulación sacó a cubierta a los tres caballos y los engancharon al carrito rojo, cargándolo con las mercancías que le quedaban a la arriera y bajándolo por la rampa con cuidado. Las campanitas del carro gitano tintinearon al poner las ruedas en el muelle.
Tonatiuh y Sadira bajaron después.
—¡Me cago en su puto padre! —soltó la arriera, mirándose la suela. Acababa de pisar una rata muerta y se había manchado de vísceras.
Tonatiuh giró sobre sí mismo, absorto en su alrededor.
Los barcos atracaban y se marchaban continuamente, y el movimiento de los mozos y mozas de carga tampoco cesaba. El Buscador estaba maravillado. Jamás había visto mujeres con espaldas tan anchas y musculosas trabajando codo con codo con los hombres.
Las mercancías que salían de las bodegas eran enormemente variadas: rollos de papel para hacer libros, especias y colorantes vegetales, medicamentos, tabaco y barriles de bebidas, paños de lana, cueros y carne, cochinillas o plumas de avestruz. Tonatiuh distinguió cargamentos de calabaza provenientes del Señorío de la Tierra que debían pesar un millar de arrobas, ahora que era temporada. La calabaza les encantaba a los mercaderes porque tardaba mucho tiempo en pudrirse.
En contraparte, los buques que se disponían a abandonar el puerto eran cargados con valiosos materiales como marfil, porcelana o mirra arábiga provenientes del Señorío del Metal. Incluso pudo distinguir las pepitas de oro y el estaño cuando pasó una caja por su lado.
Nina se acercó a ellos con una sonrisa dócil que auguraba la despedida. Se estrechó la mano con Tonatiuh, afectuosamente.
—¿Cuándo volvéis a partir? —preguntó el Buscador.
—El miércoles. Repararemos los daños que dejaron los piratas en la bodega y luego tiraremos hacia las Antillas, que tenemos nuevo viaje contratado para traer caña de azúcar.
—Me han dicho que esa gente es rara, que vive como si no se fuera a morir nunca.
La capitana se encogió de hombros.
—Estuve allí hace dos veranos. Lo único que saben hacer es trabajar el campo, hablar lento e invitarte a bananas, así que no nos podemos quejar —miró distraídamente a sus tripulantes, comprobando que estaban descargando los barriles con cuidado.
—¿Y qué harás estos días? —preguntó Tonatiuh.
—Descansar. Hoy es cinco de noviembre y es un día importante para Londres, mi hogar, así que lo celebraré haciendo gemir a alguna chiquilla y metiéndome aguardiente en el gaznate hasta que no sepa ni dónde estoy.
Sadira carraspeó de incomodidad a su lado, pero Tonatiuh soltó una risita.
En ese momento, Kost trajo la lámpara de jade que le había guardado en su camarote el primer día, cuya luz estaba ya extinguida. La capitana se la tendió a Tonatiuh con una sonrisa cordial.
—Te la devuelvo. Buena suerte, Buscador.
Él asintió.
Luego volvió la vista a Sadira, que alzó la cabeza con altanería y dijo, muy digna:
—Quiero que sepas que, en realidad, no te guardo rencor por haberme engatusao como una mala pécora desde que puse el pie en tu barco, aunque estos días haya estao más distante que de costumbre.
Nina no reflejó ninguna emoción en el rostro, así que la arriera rebajó el orgullo y la miró con cierta aflicción esperanzadora.
—Pero me apena no volver a verte. ¿Crees que algún día volveremos a cruzar el océano juntas?
—No, Sadira. No me busques más —respondió Nina con voz suave—. No eres como yo, y si dicen que la gente gris no se lleva bien con la gente lila es por algo.
La arriera se quedó con la boca entreabierta, pero la mirada de la capitana parecía inquebrantable. Se estrecharon la mano en una especie de saludo gélido que a Sadira le costó esfuerzo dejar ir. Luego Nina hizo un leve gesto con la cabeza, se puso el sombrero de tres picos y se alejó.
Los dejó en silencio.
—¿Eso era una despedida? —murmuró a su compañero, atónita—. ¿He tenío su coño en mi cara y así es cómo se despide? ¿La gente del Mar tiene mierda de rape en el cerebro o qué?
En ese momento, Lucho se acercó a ambos como una raposa escurridiza y susurró:
—No hagas caso a esa perra fría. Si alguna vez volvéis a necesitar un barco, preguntad por La Dragona, bergantín de mercancías 745 L de Londres en cualquier edificio del Honrado Concejo Naval. —Les puso una cálida mano en el hombro—. Es posible que nos pilléis en ruta, pero si lo solicitáis formalmente, existen pelempires entrenados para llegar a todos los barcos inscritos.
—¿Lucho? —alzó la voz la capitana, desde la distancia—. ¿Qué haces? Que no tenemos todo el día.
—Vooooooooy —gritó el tripulante. Se giró de nuevo hacia ellos—. Tengo un viejo amante aquí, en Génova, que dirige un hostal donde podéis alojaros. Preguntad por La Rana Orejona.
—¿Y mañana? —quiso saber Tonatiuh—. Mi idea es dirigirme hacia el desierto del Señorío del Metal, donde se perdió el hipocornio.
—Entonces tienes que salir de Génova y dirigirte hacia Florencia, recto hacia el noreste. Atravesar la cordillera de la Tramontana es un jaleo, así que no tengo ni idea de cómo lo harán las arrieras locales. Si tienes alguna duda, en las bibliotecas tienes mapas a disposición de los viajeros.
Tonatiuh asintió repetidas veces, agradecido. Entonces Lucho le cogió una mano y le miró a los ojos.
—Ten cuidado cuando encuentres al hipocornio, ¿sí? Seguro que tiene peor genio que las gaviotas, y en este mundo no se puede tener la piel tan fina como la tienes tú.
—Siempre puedo tirarle un mejillón —respondió Tonatiuh, con una sonrisa.
El tripulante se echó a reír.
—¡Lucho! —gritó Nina—. ¡Tira a descargar o te meto el arpón por el culo!
—¡Oh, sí, capitana! ¡Qué gusto! —respondió con una risotada. Luego se despidió y se marchó corriendo.
Sadira y Tonatiuh se miraron de reojo, por fin quedándose solos y enfrentados a la ciudad Génova. Se volvieron tímidamente hacia el ajetreo que había montado en el muelle.
—¡Eh! —Un mozo subido a una barrica de metro y medio los miró con cara de malas pulgas, y espetó con una inesperada voz cantarina—: ¡Saquin ese carro di aquí, coglione, qui está bloquiando la zona de descarga!
—¡Bueno primooo, te relajas! —contestó Sadira, con la mano alzada.
Se apresuró a tirar de los caballos hacia la salida del muelle, haciendo traquetear las ruedas del carro sobre los listones de madera. Cuando alcanzaron por fin el suelo de la ciudad, el ambiente apremiante cambió radicalmente.
Los pescadores de clase baja caminaban de acá para allá con las redes al hombro, cada uno con diferentes rasgos étnicos. Bajo los arcos de piedra había grupos de ciudadanos con el periódico en la mano, comentando las noticias con voz y gesticulación muy rápida.
—¡Mira esos chavos, Sadira! ¡Están leyendo!
—No te jode —se enfadó—. Si yo hubiera ido a la escuela también estaría leyendo los chismes que pasan en otros Señoríos, en vez de conformarme con lo que me cuenta algún zumbao en un cruce de caminos.
Tampoco se divisaba ningún mendigo tirado en la calle. Las familias de aristócratas salían a pasear en grupos numerosos, donde los hombres ataviados con colorete y altísimos tacones mostraban su afecto mutuamente, soltaban risitas y entraban a comprar dulces para sus pequeñas criaturitas rubias.
Al contrario que ellos, las mujeres vestían pelucas más discretas y trajes sobrios, generalmente de jubón y calzón. Algunas paseaban en calesas ligeras y llenaban las calles de un alegre repiqueteo de herraduras.
En las paredes había carteles con la cara de Pimentel Favalier, el Señor del Mar, pegados sobre otros que debían ser de los Señores antiguos. El taco de papeles tenía varios centímetros de grosor y hacía gala del rápido paso de un Señor a otro.
Junto a ellos, los carteles de advertencia contenían una lista de nombres de barcos pirata que estaban siendo buscados por los corsarios: La Quimera, La Enredadera, La Ingobernable, Los Arquillos...
Las tiendas se extendían a lo largo de las avenidas como buena ciudad comercial que era Génova, y muchas de ellas estaban decoradas con conchas nacaradas y estrellas de mar. En la puerta de un local había un letrero que decía: "¿A su hijo le atraen las mujeres? Cúrelo aquí".
—Nunca me acostumbraré a este Señorío —comentó Sadira, respirando hondo—. ¿Dónde vamos a comer?
Tonatiuh estaba tan embelesado que no pudo contestar.
—¡Esperaaaaaaaaaaaaaaaddd! —gritó una voz infantil desde el final del muelle. Pooja corría hacia ellos, con el fusil dando tumbos en la espalda y un garniel abultado con sus pocas pertenencias.
—¿Qué haces aquí, escuincle? ¿No tienes que ir con La Dragona?
—No es necesario que acompañe al mismo barco en todos los viajes, y aquí tienen mil soldados del Metal para recoger. ¡Yo quiero ir con vosotros a buscar al hipocornio!
—Qué gracia tiene el chamaco —rio Tonatiuh.
La arriera recordó entonces sus momentos de flaqueza ideológica junto a Pooja y le agarró un desmesurado sentimiento de cariño.
—¡Ay, sí! ¿Pa qué se me han podrío to los melocotones, si no es pa que su pandero diminuto tenga un hueco en el carro?
—Aguanta... ¿qué? —Tonatiuh borró la sonrisa al ver que hablaba en serio—. Ni de chiste.
—A mí el niño este me hace gracia y me lo quiero llevar. —Le abrazó la cabeza con posesividad—. ¿Qué pasa, primo? Soy arriera, y las arrieras tenemos derecho a llevar un soldado del Metal protegiendo el carro.
El Buscador se quedó mirándola y suspiró.
—Mira, haz como te dé la gana, Sadira. Pero os estáis olvidando de algo...
—¿Qué cosa?
—De que si Tombooktou está en el Señorío de la Sangre, que es donde querías ir tú, y el hipocornio está en el Señorío del Metal, que es donde quiero ir yo, probablemente tengamos que separarnos al salir de Génova.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top