Capítulo 30. Londres
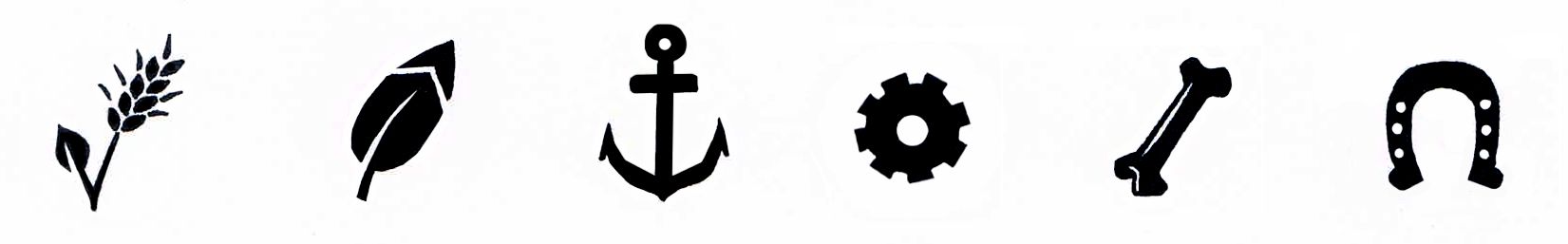
Señorío del Mar
El domingo por la tarde Montesquieu llegó a Londres, capital del Ducado de Britania. Estaba ansioso por conocer a los filósofos del Señorío del Mar.
Gracias a su ubicación isleña, Londres servía de punto de recepción para las mercancías que llegaban del continente occidental, y las reenviaba a las costas del continente próximo que constituían el Señorío del Mar.
El cielo estaba despejado. La goleta avanzó río abajo por las aguas del Támesis hasta bordear el distrito de Westminster y atracó allí, junto al enorme puente que unía una mitad de la ciudad con la otra, rebosante de carros de parte a parte. A un lado atracaban barcos que venían cargados de lana y quesos de la Sal. Al otro atracaban las goletas de transporte de viajeros, que vomitaban al muelle toda aquella algarabía de humanos de primera clase y criados llevando sus maletas, muchos vestidos con casacas largas y sombreros de ala grande por si llovía. Algunas mujeres se levantaban las faldas para evitar que se las pisaran; otras se agarraban el sombrero marinero de tres picos para no perderlo.
Una litera recibió a Morgagni y al barón de Montesquieu en la avenida principal, que consistía en un cubículo ornamentado y soportado al vuelo por dos magníficos purasangres, uno delante y otro detrás, que cargaban el peso sobre dos listones de madera trasversales. La arriera vestía una chaqueta de botones escarlatas y les invitó a subir dándoles pie. Se agarraron a los asientos del susto, al sentir el peso de su cuerpo directamente sobre la grupa de los animales, en lugar de sobre ruedas.
—Qué diablura —replicó Montesquieu, ciego y vacilante.
Su viejo amigo Morgagni le ayudó a acomodarse.
Iniciaron la marcha por la orilla del río. Cuando la litera alcanzó buena velocidad, retiraron la cortinilla y asomaron la cabeza por la ventana.
—¿Cómo es, Londres? —quiso saber su compañero, mirando al vacío—. Escucho taconeos, bastones en el suelo y ropa rozándose entre sí. La gente debe ir bien vestida. Oigo muchas voces juntas y también los remolinos que dejan los navíos en el agua... y la humedad del Támesis huele fuerte, como a gato recién nacido.
—Tiene razón. Este río suyo es gris y flotan objetos —replicó Morgagni, aplicando su mirada de médico y subiéndose las lentes—, no parece ser muy buena fuente de salubridad, pero veo gente caminando por el fango de sus orillas, probablemente buscando reliquias y mercancías de valor que se caen de los barcos.
Los londinenses tenían formas muy variadas: bajitos y escuálidos, con el pelo tan liso y frágil que pareciera romperse con solo mirarlo; otros altos como armarios, con el cabello rizado de un bisonte y las cejas espesas; otros pelirrojos y pecosos como si el sol les hubiera arrancado la sombra del cuerpo; otros con cara de primate moreno y otros con cara de lagarto blanco. Pero todos ellos expresando su actitud amanerada, elegante y estirada.
El médico miró hacia el cielo. Los pelempires sobrevolaban la ciudad llevando la mensajería de los lilas. Las aves se concentraban especialmente en torno a Banco Británico de Londres; una institución que guardaba el dinero que generaban las letras de cambio de los navíos, y que luego era especulado por los corredores en la Bolsa de Comercio.
—¿Qué más ves? —insistió el filósofo.
—Pues... Muchas tiendas de trajes y comercios textiles —describió Morgagni, maravillado por las coloridas telas que vestían a los maniquís detrás de los cristales. Aquellos tintes debían de ser carísimos—, y muchas casas donde pone la palabra "Pub" arriba. Quizá sea algún tipo de burdel; ya sabe vuestra merced lo libertinos que son en esta nación. También veo cafeterías llenas de gente... ¿conversando? Aquí parece que nadie trabaja —se rascó la barbilla—. Imprentas, he avistado ya varias de camino. Oh, entramos ahora en Westminster.
La litera viró con ligereza para doblar una esquina, repiqueteando sobre los adoquines que guardaban mugre húmeda entre sus huecos.
Los edificios estaban construidos en piedra joven, donde la arquitectura genuina y novedosa expresaba los caprichos del último siglo. Se notaba que la ciudad había sido reconstruida bajo el mandato de Robert Hooke, el Señor del Mar de hacía cien años, después de que el Gran Incendio lo arrasara todo en 1666.
Tras las cristaleras de las tiendas se visualizaban maquetas de barcos y artefactos de navegación, como clisímetros, cuadrantes o catalejos. En cada barrio que atravesaban se encontraban también un par de escuelas donde se leía la palabra "Akademy" en el rótulo de la puerta.
—¿Y qué más? —insistió Montesquieu, sacando la cabeza para recibir los flujos intrépidos de la calle. Intentó captar lo que su compañero le decía para recrear una imagen nítida en su mente.
—Veo muchos edificios culturales. Óperas, teatros... se distinguen bien. No entiendo de dónde sacan el dinero para construirlo todo tan ostentosamente —concedió Morgagni, que en su fuero interno, quedaba admirado cuando el sol se ocultaba detrás de aquellas espléndidas fachadas—. Le deben guardar mucho cariño a Shakespeare. Veo la obra de Romeo y Julio anunciada por todas partes. Por cierto, dicen que el año pasado inauguraron el British Museum. ¿Quiere vuestra merced visitarlo mañana por la mañana?
—¿Y pasarme el día entero sufriendo por tener semejantes obras de la humanidad detrás de esta cortina de negrura?
—Pediremos a Pimentel Favalier un permiso para que pueda vuestra merced palpar los objetos.
—Se hartará vuestra merced de hablar...
—Me hartaré con mucho gusto, mi señor.
A medida que avanzaba la litera, comenzaron a aparecer montones de maderas en medio de la calle, enormes como carpas de circo y semejantes a barricadas, pero de forma circular.
—¿Por qué está eso ahí? —se preguntó Morgagni en alto—. Nunca vi tal cosa.
—¿El qué?
—Hay como... hogueras preparadas por toda la ciudad.
De vez en cuando salía de su casa algún ciudadano con un mueble viejo de madera y lo lanzaba jubilosamente a la pira más cercana. Por su juventud y su modo de vestir, se intuía que muchos de ellos eran universitarios que volvían de Oxford y de Cambridge para cenar con sus familias y celebrar aquel día de festividad.
Por fin, la litera atravesó el distrito y alcanzó la Abadía de Westminster, cuyas torres barrocas asomaban por encima de los tejados con un gigantesco estandarte. En él deslumbraba el dibujo de una salamandra.
La litera pasó a su lado mientras ambos ciudadanos del Aire se quedaban mirando en su dirección.
—Han vestido a la reina saicana con los atavíos de la Salamandra —alcanzó a decir Morgagni—. La religión Antigua no solo ha desafiado el bastión de la religión Moderna, sino que lo han ultrajado desde su propio cuerpo.
El médico y el filósofo habían liderado la marcha reaccionaria a Berlín, pero Londres era diferente porque pertenecía a un Señorío claramente anti saica. Eso significaba que el Señorío del Mar se estaba quitando sus propias pulgas antes de hacer la revolución en el resto. Cualquiera habría reconocido la amenaza que había implícita en aquella acción: era una osada declaración de guerra.
Para cuando llegaron al palacio de Westminster y al Parlamento de Londres, la cara les había cambiado por completo.
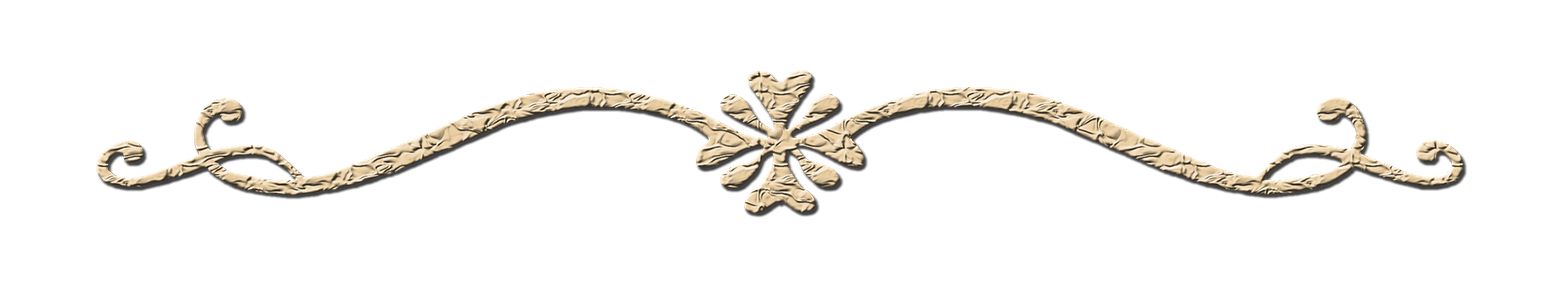
El Señor del Mar se colocó el cono de bronce en la cara, protegiéndose de los polvos blancos que el criado le esparcía por la peluca. Cuando la nube de harina se disolvió en el aire, Pimentel se levantó y se miró de perfil en el espejo, deslumbrado por su atractiva figura.
Los sastres habían diseñado aquel vestido rojo para que no tuviera pechos que embutir en el corsé y a la vez, marcar su figura, de forma que quedaba muy singular en un cuerpo masculino.
—¿Y bien? —Dio una vuelta sobre sí mismo, haciendo ondear los volantes rojos con gracia—. ¿Qué tal estoy?
Voltaire no se quedaba atrás, observándole con la mano en la barbilla y subido a aquellos enormes tacones de aguja que le estilizaban las piernas.
—Pareces un langostino.
Pimentel le miró con expresión trágica.
—Voy a cambiarme. Tengo que estar divino para mi invitado.
—Es ciego, mi Señor —recordó Voltaire.
Un criado irrumpió en la sala en ese momento.
—Sus Gracias, los invitados ya están aquí.
Voltaire y Pimentel asintieron, se adecentaron la ropa mutuamente y se apresuraron a salir a recibir a los del Aire. Bajaron las escaleritas y encontraron a los dos viejos en la antecámara: uno mirándolo todo con fascinación y otro con la vista clavada en la nada, tanteando con el bastón.
Pimentel se dirigió primero al filósofo.
—¡Ah! Barón de Montesquieu, bienvenido a Londres.
El filósofo le respondió extendiendo la mano para saludarle, pero Pimentel la cogió y la besó en el dorso. Le dejó a cuadros.
—¿Qué tal el viaje?
—Bastante agotador para nuestra artritis, ya. Tuvimos que parar en Malta a descansar. Nunca había estado en Malta.
—Bendita isla. Para la piratería también —rio Pimentel. Luego se dirigió al otro acompañante, el anciano con la peluca blanca llena de tirabuzones—. ¿Y usted es?
—Giovanni Morgagni, médico de la patología anatómica y viejo amigo del señor Montesquieu —se presentó.
Miraba con escepticismo su vestido rojo, pero éste se sintió más bien alabado por la atención y alzó la cabeza para contestar:
—Es un placer conocerlos. Yo soy el Señor del Mar, Pimentel Favalier, y él es mi buen consejero, Voltaire.
Al saludarse con dos besos, Montesquieu tuvo la oportunidad de oler el perfume de lavanda que emanaba del otro filósofo como un golpe de gracia. Le resultó deliciosamente curioso percibir la mezcla del perfume con el aroma masculino, porque era algo que en el resto del mundo solía reservarse a las mujeres.
—Le pediré al chambelán que envíe un pelempir a Estocolmo para avisar de que llegaron ustedes bien.
—Mándale saludos a mi buen amigo Rousseau —inquirió Voltaire con una sonrisilla.
En ese momento, Montesquieu se permitió mostrar una postura de languidez y murmuró:
—Mis Señores, me van a perdonar, pero la espalda me está maltratando y quisiera sentarme cuanto antes en el despacho, con uno de esos maravillosos tés que preparáis aquí.
—¿Despacho? Oh, cielos, no —negó Voltaire—. Los asuntos importantes se discuten en los Salones; la política debe nacer allí donde nace la cultura.
Montesquieu percibió cuándo entraron en la gran cámara porque le recibió un aroma a mármol y un ambiente cargado de luz naranja; el resultado del sol atravesando las cortinas rojas a través de las ventanas.
Nunca lamentó más el haber estado ciego.
Las paredes eran de piedra blanca pulida, con paisajes de flotas navales pintados entre las columnas y estatuas de niños regordetes talladas en mármol en los huecos. Candelabros de bronce en las repisas, relojes corpulentos de roble y seis lámparas de araña iluminando el suelo con sus chiribitas de cristal. En la esquina izquierda había una robusta mesa de billar con dos bolas. En la derecha, un arpa chapada en oro.
Guiaron a los invitados hacia las cinco sillas que había en el centro del Salón, solitarias sobre las gruesas alfombras que dibujaban un mosaico en el suelo. Mientras tanto, un sirviente trajo una bandeja de té y un platito de bollos con merengue.
—Señor Montesquieu, señor Morgagni —habló Pimentel—, me gustaría presentarles al restante consejero de mi Corte, lord David Hume, cuya sabiduría es muy apreciada en esta nación.
Se levantó de la silla un hombre de gran corpulencia, embutido en un traje rosa fucsia. Tenía una peluca blanca que esparcía tirabuzones por las orejas y la raya de los ojos pintada casi hasta la sien, lo cual le confería una mirada rotunda y aplomada.
—En esta nación y en el resto del mundo. He oído hablar mucho de vuestra merced. —Montesquieu ya se había acostumbrado a saludarse con dos besos; percibió el aroma a lacra y tinta que desprendía el cuello de su traje.
—Como yo de usted —respondió lord Hume, con una mueca muy seria en sus labios pintados de carmín.
—¿No se encuentra aquí D'Alembert? —preguntó Montesquieu tras un instante de silencio—. En las cartas ponía que también tendría la congratulación de conocerle...
—Lamentándolo mucho, monsieur D'Alembert se encuentra ahora de viaje en el Señorío de la Tierra, reunido con monsieur Diderot en pos del proyecto que tienen en común, La Enciclopedia —contestó Pimentel.
—Oh, es una lástima —hizo un mohín—. Guardo la esperanza de hablar con él de su proyecto desde hace ya varios años. Espero que aún esté a tiempo de conocerlo, aunque no me quedan ya demasiados viajes en barco...
—No diga tonterías; está usted fuerte como un jabalí —resopló Pimentel, quitándole importancia—. Debido a su ausencia, contamos con monsieur Voltaire en representación de la Royal Society of London.
El aludido hizo una grácil reverencia. Luego hizo un gesto para invitarles a sentarse; Montesquieu apoyó el bastón en un lado y cogió la taza que le ofrecía Morgagni antes de hablar:
—Bueno, con su permiso, comenzaré yo a exponer el motivo de esta reunión. —Exhaló para aliviar el ardor del té—. Mi honrado Señor del Aire, Desmond Allary, me ha enviado aquí para discutir la orientación ética del Escándalo de Saica. Es un asunto importante, porque en base a las conclusiones que saquemos hoy aquí, se tomarán las decisiones a seguir en el Señorío del Aire, como buena Cámara Parlamentaria que somos.
—Nosotros también somos Cámara Parlamentaria —alardeó Pimentel—. Rechazamos el Autoritarismo de la Sal. De hecho, en un principio íbamos a hacer este encuentro en la Audiencia Nacional de Mar, con entrada pública para cualquier ciudadano hasta completar el aforo, pero debido la precipitada toma de la Abadía de Westminster por los universitarios, he considerado más seguro tratar estos temas a puerta cerrada. No queremos alentar fuegos todavía.
—Nadie quiere fuegos —corroboró Hume—. Y desde mi punto de vista... aunque se nos dibuje una sonrisa al ver el nuevo estandarte que han colgado en la Abadía de Westminster, nada gana la humanidad con vestir a Saica de Salamandra. Es cambiar una creencia por la otra. —Se encogió de hombros—. Es ser incapaz de superar un edificio dogmático para alcanzar la liberación del ateísmo.
—¿Ateísmo? ¿Quién habló de ateísmo? —rio Voltaire—. Antes de que las Cruzadas del primer milenio impusieran la religión de Saica en todos los Señoríos, esta nación era fiel a la religión Antigua que ensalzaba nuestras costas, nuestros océanos y nuestros vientos. No había relación más sana que valorar aquello que nos daba de comer —resopló—. ¡Pobres perdidos, los humanos, si no tuvieran una deidad que respaldara la creación! Pero ese no será Saica, no. Saica no es más que un imitador barato y vulgar.
—Saicano y monoteísta... —intervino Montesquieu—, o politeísta como el Dios Salamandra y sus múltiples manifestaciones, que es libre e ignoto; panteísta al más puro estilo del difunto Spinoza. ¿Qué importa la forma que tenga Dios?
—O que no tenga —interrumpió Hume.
—Sí, pero no estamos aquí para discutir si el Señorío del Mar tiene que ser ateo o volver a la religión Antigua, estamos aquí para liberar a nuestras patrias de la intolerancia de la religión saicana. Y una vez hecho, es la propia humanidad la que rellenará los huecos. ¡El hombre debe ser libre!
—¿Libre para destruirse a sí mismo? —planteó Hume—. Porque es una de las posibilidades si la doctrina de Saica cae.
—Libre para explorar su destrucción, por supuesto. —Montesquieu se mantuvo implacable—. ¿Cómo podemos arrebatarle algo tan importante a su identidad?
Voltaire carraspeó para atraer la atención y declaró:
—Están ustedes yendo a temas complejos sin solucionar los más básicos. El debate público más inmediato, es la liberación de los presos políticos.
Pimentel aprovechó para intervenir.
—De momento aquí hemos otorgado la libertad de prensa al Periódico Nacional y el juzgamiento de delito religioso como delito civil —sonrió, muy orgulloso—. Al final la permisividad equivale a ensalzar la Revolución, pero sin que la Corte tenga que comprometerse. Es magnífico.
—Es peligroso —corrigió Hume, preocupado.
Voltaire agitó la mano con negación.
—Lo importante es que haya libertad de abstracción, que la manipulación de agentes externos quede fuera de nuestra mente. Porque hablamos de censura y de libertad para expresarse, pero... ¿dónde está la libertad de pensamiento? En esta sociedad tenemos capacidad para decir, pero no para pensar por nosotros mismos, y eso es muy grave.
Los reunidos se quedaron callados un momento. Morgagni los miraba en silencio, incapaz de seguir la conversación.
—¿Y qué opina la Royal Society de todo esto? —preguntó Montesquieu—. Ahora mismo es la máxima expresión de la Ilustración y la Razón...
—La Royal Society está formada por científicos e historiadores de todos los continentes, así que imaginaréis el júbilo con que han acogido la noticia —contestó Voltaire—. Por primera vez en dos mil años, la ciencia puede opinar sin ser acribillada por el fanatismo. Si Isaac Newton levantara hoy la cabeza, estoy seguro de que lo veríamos llorar de alegría.
Montesquieu alzó la cabeza de repente, interesado.
—Eso me lleva a recordar otro tema que le preocupa a mi honrado Señor del Aire, porque aquí todo el mundo quiere ver la Revolución pero nadie está dispuesto a pagarla —endureció la vista blanca—. Lo que se aproxima no será barato. Pago de ejércitos, sobornos a cargos de la Inquisición, protección de los precios en los lugares en desventaja, subsidios a espacios de tierra hostil atacados, movilización de barcos con provisiones, financiación de las reuniones con las Señoras de la Sangre... Desmond Allary no puede enfrentar él solo todos los gastos. Ni tampoco lo espera.
Les dedicó una mirada sugerente a pesar de la ceguera, clarísimamente vinculante.
—En confianza le diré que cuenta usted con todo el apoyo del Señorío del Mar —manifestó Pimentel con dulzura—, pero los Bancos que surten nuestras arcas señoriales no son tan flexibles como pueda parecer. Es un mecanismo de protección y blindaje, porque como ya sabrá, los Señores del Mar somos elegidos al azar entre la ciudadanía cada dos años y el constante cambio de políticas vaciaría los fondos enseguida.
Montesquieu no dudó en ponerse crítico, sin perder su diplomacia cautelosa:
—¿Y cuál es su política, Señor Pimentel? Porque suena a que los perros que ladran mucho, luego muerden poco.
—¡Las revoluciones populares nunca traen buenos porvenires, a excepción de contadas tiranías flagrantes! —salió a defenderle Hume, con una agresividad que chocaba con su rostro maquillado.
Luego se volvió hacia su Señor con mirada cautelosa, pero Pimentel ya sabía lo que tenía que decir.
—Lo lamento, pero mi posicionamiento público contra Saica puede acrecentar hostilidades indeseadas.
—¿El ferrocarril? —adivinó.
El Señor del Mar asintió.
El aplastante raciocinio del barón hacía que fuera incapaz de sentir decepción, porque fuera del compromiso ideológico de Pimentel, entendía su dilema. A pesar de no poder ver las expresiones de sus rostros, era capaz de intuir que el Señorío de la Sangre era quien le estaba presionando, o que en realidad las ideas de Voltaire diferían más de las de Pimentel, pero quien le estaba frenando constantemente en sus decisiones era Hume.
Con semejante obstáculo de consejero, no podría esperar la respuesta radical que esperaba Desmond Allary. Quién iba a decir que el Señorío del Aire estuviera más comprometido con la causa que el moderno Señorío del Mar.
—¿Y el Señorío del Metal?
—En principio les tenemos en contra, pero nadie sabe muy bien cuánto se quiere implicar Xantana, el nuevo Señor...
Pimentel se sintió abrumado un momento, así que respiró hondo y se levantó de la silla con pesadez. Ante la silenciosa mirada de los presentes, se paseó por el salón frotándose los ojos.
—Somos el único Señorío con escolaridad obligatoria para todos los ciudadanos. La Akademia forma todas las personas de esta patria en la Razón, en el Pensamiento Ilustrado y en la Ciencia, para que puedas ser un buen Señor si el azar lo requiere. Te prepara para gobernar, porque es posible que algún día salgas elegido, pero nadie te prepara para resolver un cisma mundial...
Perdió la voz. Era un alma compadeciéndose de sí misma.
Montesquieu se levantó con suavidad, recogiendo el bastón para acercarse a él. Podía oler su angustia desde el lado opuesto del Salón.
—Yo en realidad soy arquitecto, ¿sabe? —continuó el Señor del Mar, con mansedumbre—. Antes de que me tocara ser Señor del Mar. Cuando alcancé este puesto me imaginé en un despacho siempre iluminado con luz natural, encorvado todo el día sobre el escritorio para diseñar un Londres donde el viento pueda llevarse los malos olores y la gente viva más limpia, sana y feliz. No esperé encontrarme con esto.
—Las Revoluciones jamás llegan en buen momento. Por eso se llaman Revoluciones —respondió Montesquieu—. Pero hay que ser valiente para tomarlas.
Ambos caminaron lentamente hasta la habitación contigua, que pareció mejorar el humor de Pimentel. La causa era una gran maqueta de la ciudad que había en medio de la sala, construida en madera y arcilla.
—Dime, ¿ha visto usted el mundo alguna vez? —le preguntó el Señor del Mar—. Con esos ojos, me refiero.
—Sí, cuando era más joven y funcionaban.
—Entonces sabrá del Barroco y del Rococó. De las conchas, las hojas de parra, la rocalla y la abrumadora línea curva. Como siempre, el ser humano acaba pecando de superficialidad y de degradación de la esencia, hasta que no queda nada real que nos sostenga. Dejemos todo eso atrás. —Hizo una pausa emotiva—. Mire, esto es el palacio de Buckingham. Esto es lo que yo quiero para Londres.
Colocó la mano sobre la suya, ancla sobre pluma, y se la llevó suavemente a la maqueta de arcilla. Le guio por los pulidos elementos de la fachada.
—¿Columnas? —reconoció el barón—. ¿Como las del Renacimiento?
—Sí. Con estatuas en lo alto —explicó apasionado.
—No sé mucho de arquitectura, ¿pero a la gente le gustará algo tan sobrio?
—La gente está aburrida ya de lo enrevesado. ¿Se da cuenta? Es el arte clásico volviendo a nuestros días. Volver al Clasicismo. Imagínese un Londres con las calles lineales y ordenadas, limpias de todos aquellos jeribeques que pueden rasparte en la mente y distraer la imagen. E imagínese este Parlamento con una torre alta y un reloj en su cima. Cuadrada y estriada, compleja dentro de su simpleza, que pueda verse desde todos los márgenes del Támesis. Imagíneselo.
—Un edificio que sobrescriba el tiempo, que sea imposible de atar por los siglos y las épocas —asintió Montesquieu, palpando y casi contemplando la maqueta en su mente—. Un reloj se merece coronar este edificio, siendo de los pocos en sobrevivir al Gran Incendio de 1666.
—Y más que ha sobrevivido —replicó Pimentel—. Hoy es cinco de noviembre, la Noche de las Hogueras en Londres. Hace ciento cincuenta años, un reaccionario llamado Guy Fawkes conspiró contra el Señor del Mar de la época, lord Jacob, para volar este edificio por los aires. Pero le atraparon justo a tiempo y, desde el día en que le ejecutaron en la hoguera, es motivo de conmemoración para todos los londinenses.
—¿Por eso tenéis piras en las calles?
—¡Ah! Las habéis visto —sonrió—. Al principio solo quemábamos estampas de Guy Fawkes, pero luego la gente empezó a ponerse ingeniosa y a quemar cada año una figura pública diferente. Ya sabes... carcamales de otros Señoríos que nos habían insultado por ser lilas, rancios opositores a la Ilustración, juglares que dejaron en ridículo nuestra patria... incluso algún Señor del Mar que le puso freno a las Actas de Navegación. —Entonces se dirigió a un bulto altísimo que había en la esquina de la salita, fácilmente confundible con una escultura—. Pero si le digo que estoy seguro de que este será el año de la Revolución, es porque jamás habíamos quemado a este.
Pimentel retiró la sábana que cubría la talla de tres metros.
Sobre un altillo de madera estaba moldeada una figura de un hombre de rasgos mulatos, con los labios gruesos y unos ojos vacíos destilando sabiduría. El pelo le caía por la espalda en forma de ricitos negros, al igual que la barba, fabricados con pelaje de perro de aguas. Vestía una túnica de aspecto hebreo y un grueso cordón atado a la cintura. Destacaba por tener el cuello pintado de rojo hasta las clavículas, como un petirrojo.
—¿Quién es? —pregunto Montesquieu, mirando a la nada.
—Ah, disculpe —se echó a reír—, es que no estoy acostumbrado a tratar con ciegos... ¡los enviamos todos al Aire! —Luego se dirigió a la figura—. Es Saica. Van a quemar la figura de Saica.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top