Capítulo 3. Veracruz
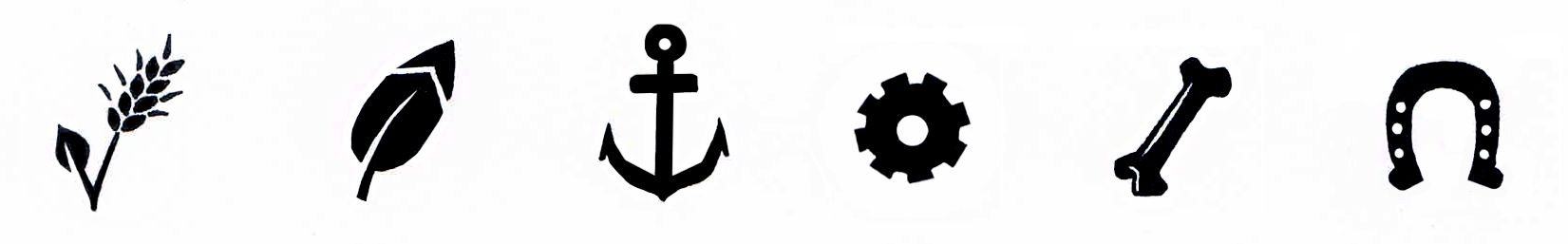
Buscador de la Tierra
Tenía la honra lo suficientemente alta para no coger el indulto y largarse, y el linaje lo suficientemente bajo para saber moverse por las calles como las ratillas, sin meter el pie en escándalos.
El humano fue elegido por ser encantador, de lengua artificiosa, el pecho henchido de energía y un abrasador orgullo por su patria. Juró que traería al hipocornio vivo ante la Corte de Aneil Selva y cenó con su familia por última vez, disfrutando de las habas con nueces y albahaca mientras le arropaba el calor de la chimenea. Sus padres, encorvados por el peso de los años, admiraban la acreditación llenos de satisfacción y no paraban de parlotear sobre cómo sería el mundo más allá de las fronteras de la Tierra.
Aquella noche hizo el amor con su mujer después de mucho tiempo. No sabían cuándo volverían a verse, y eso les hacía sentir una especie de responsabilidad por fortalecer el vínculo que los unía para que les durara todo el viaje.
Él la tomó con delicadeza en la oscuridad y se imaginó sus cabellos negros fundiéndose con el aire como el hollín. Sus caderas medían exactamente la distancia que recordaba; cuando las rodeó con sus manos sintió que encajaban a la perfección en su engranaje. Su tez veracruzana parecía hecha de miel, pero sus ojos reflejaban el mismo dulzor que un trozo de corcho.
Se tumbaron uno al lado del otro en un silencio extraño, como si acabaran de pasar por un ritual delicado. Él cogió una botella de pulque que había en una bandejita de latón y le sacó el tapón. Ella tenía la mirada perdida en el frente; sentía esa calma liviana que antecede a una gran desolación.
—¿Cómo viste a Aneil?
—¿Hm?
—El otro día. En Lima —añadió ella.
—Preocupado. ¿Me pasas el vaso?
Se sirvió un chorro de pulque.
—¿Es tan serio como dicen? ¿Cómo era su palacio? ¿Tenía cortinas de tinte verde Scheele?
—Es un hombre normal. De origen indígena, cara sensata. No sonrió en ningún momento y mencionó varias veces lo afligidos que estaban por la muerte de Sagastta, que nadie sabía quién metió al hipocornio en las caballerizas de Alamand. Las cortinas eran rojas.
—Ay. Yo no sé qué chingados le pasa a todo el mundo con el Sagastta este —bufó ella—. ¿Sabes lo que dijo un día? Que lo que necesita la humanidad, es que queramos al resto de personas igual que queremos a nuestros familiares —se enfadó—. ¡Viste! ¡A esos gringos, hijos de la fregada, voy a querer yo...! Qué señor. Estaba para darle de comer aparte.
—A mí me parecía un tipo interesante —opinó Tonatiuh—. Le eligieron como rey Ecuménico porque fue un gobernante ejemplar en Leipzig. Padre siempre decía: "Ese señor tiene una razón que se mata". Y pues mira ahorita. Se ha matado.
Bebió con solemnidad.
Luego se quedó mirado las salamandras de mimbre que decoraban las paredes blancas de yeso, levemente iluminadas por la luz del amanecer. En la esquina había un florero enorme de dalias, y a su lado, una cuna vacía, tan yerma que parecía un aparador.
—¿Ya sabes para donde irás?
—Hacia el este.
—¿Y si te encuentras a otro Buscador? —preguntó—. Ve con cuidado, Tonatiuh, por favor.
—De hecho, he recibido instrucciones de colaborar con el Buscador del Aire si fuera preciso. Se llama Malinois y debe ser un tantito subnormal, el pobre. Viene del norte del continente, así que existe la posibilidad de que nos crucemos. Se ve que Aneil tiene miedo de que llegue al poder un Señorío saicano, así que me ha dicho que haga todo lo posible por evitarlo.
—¿Y con el Señorío del Mar puedes colaborar? También es anti-Saica.
—Aún no tienen Buscador —respondió Tonatiuh.
Se sentó en el borde de la cama. Su mujer encogió las piernas dentro del camisón de algodón y le puso la mano en el hombro.
—No me imagino despertarme por las mañanas sin ti. ¿Quién me va a llevar a dar paseos por los maizales?
—Cuando te llevo a dar un paseo, chillas porque no quieres salir de casa. El otro día me arañaste el rostro.
Ella enmudeció en el sitio, mientras Tonatiuh le mostraba la mejilla. Entonces le tomó con cuidado del mentón y pasó el pulgar por encima del rasguño. Le miró a los ojos con un cariño tibio, casi gélido.
—Yo no podré hacerlo sola, ¿sabes? Cuidar de toda la hacienda en tu ausencia. Me quedo aquí con trescientos jornaleros a mi cargo y un fracaso estrepitoso de cosecha de papa.
—No te preocupes. El coste de la papa está protegido, porque a todo el mundo le ha ido mal la cosecha. El precio subirá en el mercado hasta que equivalga a otros bienes de importación. Es lo bueno de la economía controlada, que el valor de los bienes depende de su relación con el resto. Todos los Señoríos somos igual de importantes. —Se levantó de la cama—. Qué digo... ¡El Señorío de la Tierra es el más importante! Somos los que damos de comer al resto de naciones, porque la base de la alimentación son las frutas y verduras. Tú pregúntale a padre si tienes dudas. ¿Ves, que no vas a estar sola?
La mujer se limitó a respirar hondo, como si le costara un pedazo de salud asimilar sus palabras. Entonces Tonatiuh la besó la frente y se puso muy serio, como demostrando la gravedad del momento.
—Me tengo que ir.
Ella observó amargamente cómo se reflejaba su impaciencia por partir en la rapidez al vestirse. Luego ensilló a Piruétano bajo el primer rayo de sol y salió de la hacienda por el caminito empedrado, rodeado de palmas y graznidos de pericos. En la baranda de piedra, su esposa parecía recortada bajo el arco blanco de la fachada. No lloró, sino que se limitó a verlo marchar con una sombra de flojera dibujada en los ojos.
Tonatiuh se lanzó al galope siguiendo el curso del río Colorado.
Salió de tierras veracruzanas y lo primero que ofreció el paisaje fue un intenso olor a corteza amarga, como si el bosque tropical hubiera eructado un trozo de alma. Poco después aparecieron los campos de marihuana cubriendo la colina de verde profundo, y aun habiéndolos dejado atrás desde hacía media hora, el olor seguía impregnando el ambiente.
Después el olor se acabó, y se empezaron a ver tabacaleras en la distancia. Se las distinguía por los grandes tejados, que ocultaban las galerías donde se almacenaba y se dejaba secar el tabaco.
Los pobladores de la Tierra eran gente orgullosa. Pero no de los que necesitan rodearse de sirvientes y vajillas de plata para demostrarlo, sino de los que se anclan con uñas y dientes al suelo santo que pisan y se mantienen al margen de la historia como ciervos territoriales, tranquilos y solemnes, pero implacables como rocas. Se veían a sí mismos más puros que el resto por sentirse más cerca del cosmos, de la esencia humana y del trabajo honrado que mantiene a las personas en su lugar: la agricultura. Y realmente ese pensamiento era lo único que los había hecho permanecer al pie del cañón cuando se popularizaron los animales de tiro y las armas de fuego, hacía ya muchos siglos. No quisieron participar en esa barbarie.
Cuando pareció que empezaban a quedarse atrás respecto al resto de Señoríos, llenaron sus campos de plantas de tabaco, de hoja de coca para mascar, de lúpulo y cebada para hacer cerveza, de caña de azúcar para hacer ron, y de viñas moscatel para hacer vino. Y volvieron a ocupar un puesto esencial para la humanidad.
Solo ellos se habían dedicado a trabajar la tierra, así que se habían vuelto férreos maestros de los cultivos y la vegetación. «Si solo sabes hacer una cosa, vela por que siempre seas necesitado» dijeron entonces los grandes sabios. Pronto supieron aprovecharse de ello y mantener sus actividades en un aura de secretismo.
En realidad, cualquier persona de los continentes podía coger una semilla de pimiento y hundirla bajo la tierra, pero si no tenías ningún historial de conocimiento sobre agricultura, no era tan sencillo saber cuándo era el momento de cosechar, o el tipo de suelo propicio para plantar cada vegetal, o cómo combatir las plagas.
La gente había olvidado el legado básico que les dejaron los primeros humanos que poblaron el mundo. Y por ello, ahora las pericias del laboreo pasaban desapercibidas para cualquier extranjero que cruzara el Señorío de la Tierra, como las cenizas que abonaban los árboles frutales, las hayas que impedían el crecimiento de malas hierbas o las adelfas que acompañaban a Tonatiuh en el camino y que servían para espantar a los insectos.
El paisaje cambiaba con los días y agosto avanzaba implacable. Tonatiuh tardó dos semanas en llegar a la villa de Rosales, en Aguascalientes, porque su cultivada y estricta moral le obligaba a dejar descansar a su caballo cada cuatro horas según las enseñanzas de cualquier familia de la Tierra que se preciara. Preveía un camino tan lento que podría considerarse afortunado si llegaba a oler las pisadas del hipocornio, pero era algo que tenía asumido desde que salió de la hacienda. No había prisa. ¿Qué había más importante que la integridad?
Las casas de adobe se cernieron de golpe sobre él, desaparecieron las piedras del camino y los cascos del caballo empezaron a repiquetear con un sonido más formal.
El olor a mierda y a hogazas de pan recién horneadas se coló en cada fibra de su piel. No había olor más acogedor que el de la mierda y las hogazas de pan.
Lo primero que se encontró en Rosales fue la plaza del pueblo, donde un hombre vestido de traje estaba subido a un altillo y levantaba un periódico de papel. Se lo mostraba al público reunido a sus pies, gesticulando con potencia y usando su vozarrón para levantar todas las cabezas del pueblo:
—...la desaparición del hipocornio nos dejó consternados. ¡Los líderes se juntaron hace una semana en la capital de la Sal para debatirse el mundo entre sus fauces y las noticias han llegado ahorita aquí, con frescura y directas a vuestros oídos! En la reunión, el Señor del Metal no solo reconoció haber asesinado al futuro rey Sagastta, sino que fue sancionado con tres meses de inactividad por haber mancillado a setenta niños en el último año —gritó, agitando el periódico hasta que se arrugaron las páginas. Las madres se llevaron las manos a la boca—. También estaba decidido que la sucesora de Sagastta iba a ser mujer, pero entonces las Señoras de la Sangre confesaron que lo único que querían era conseguir al hipocornio para cometer fornicio con él y se les retiró el derecho. —El público levantó un murmullo colectivo de asombro—. La neta, incluso se comenta que el nuevo Señor del Mar es tan extravagante que planea pintar de rosa al hipocornio y exponerlo junto a Farinelli en la próxima ópera. ¡Además! ¡Si nuestro Buscador no lo encuentra a tiempo, hay enormes probabilidades de que la prodigiosa criatura acabe convertida en chorizos, filetes y paletillas en una despensa del Señorío de la Sal!
Los ciudadanos de la Tierra pasaron a iniciar un abucheo de indignación.
—¡Sacrilegio! ¡Otra bestialidá cometida por el Señorío que esclaviza a las bestias!
—¡Las leyendas no se comen, chingadamadre! —repuso otro.
—¡Es cuestión de orgullo tener aquí a la criatura! ¿Dónde va a pastar mejor que en nuestros campos?
—Pero si es carnívoro, el jaco —replicó una mujer—. No mames, ¿qué lo daremos de comer?
Los aldeanos se callaron de golpe y se miraron unos a otros, silenciando la evidente sensación de que el hipocornio no pintaba nada en un Señorío donde las escopetas y las ballestas eran tan insólitas como un pez de cuatro ojos. Y si le dejaban suelto por los bosques, ¿se comería a los críos que salían a recoger mayuetas y cebollas silvestres?
Al lado del pregonero oficial se pudría una pila de periódicos sin futuro, sujetos debajo de una piedra y a merced del rocío helado. Estaban escritos por gente tramposa que quería ver arruinados los bandos contrarios, e interpretados por gente malvada que quería verlos muertos. Las falacias se multiplicaban como conejos con cada escalón, porque no había nadie que quisiera invertir esfuerzo en buscar sentido a las letras y salir de la penumbra del analfabetismo que los tenía amarrados. Eran gente sencilla. La gente sencilla no necesitaba la verdad, sino la explicación más fácil que pudieran encajar en su áspero modo de vida. La tierra lo sabe.
Solo los niños tenían la noble curiosidad de atrapar alguna página arrastrada por el viento o abandonada en el suelo, y a veces, solo a veces, dejaban de quemarlas para asar maíz y se entretenían en leer fragmentos aleatorios con el poco vocabulario que les enseñaban en la escuela. Así que todo el mundo ignoraba que los críos eran los ciudadanos que más sabían sobre el mundo, aunque no pudieran distinguir las mentiras de las verdades.
Tonatiuh bajó de su montura y cogió un ejemplar. Lo leyó. Los títulos de las noticias no se parecían mucho a las creativas explicaciones del pregonero, muchas veces reñidas con los límites de la lógica. En las ciudades los pregoneros tenían que llevar más cuidado por si estaba escuchando algún letrado y le ponían menos emoción, pero en las aldeas los altillos se habían convertido en verdaderos teatros para que la gente humilde dejase el rastrillo en la pared y jugara a indignarse durante la media hora que duraba el almuerzo.
Tuvo que alejarse quinientos metros para que dejara de oír las voces del pregonero. Caminó en busca de un lugar donde pasar la noche y las mujeres que pelaban patatas a la puerta de casa se le quedaron mirando. No recibió muy buena cara cuando se acercó a preguntar, así que esperó a rodearse de niños parlanchines que no habían visto un caballo en su vida para pedirles orientación.
—¿Es verdá que pueden cortarte el dedo de un bocao como si fuera una zanahoria? —preguntó uno, con un moco enorme en la nariz.
—¡Oí que tienen el pito como ocho veces mi cabeza, no más! —chilló otro con emoción.
Tonatiuh les dejó acariciar a Piruétano a cambio de que le indicaran dónde estaba la posada más cercana.
La silla de mimbre rozaba ferozmente sobre la manta, pero recogía muy bien el sudor, así que cuando llegó al patio trasero pidió que la pusieran a secar y le dieran un baño a su montura. El posadero lo miró con la cara que miran los aldeanos, veganos de pura cepa, a los ricos que se compran corceles en los que gastar forraje y agua. No había nada más inútil e indigno.
—Quiero ver vuestro dinero primero —gruñó el hombre, cuyo delantal olía a ajo como un desgraciado.
—Tengo un papelito que vale más que el oro y que también puede comprar una habitación aquí; la mejor que tengáis.
—¿Un papel-moneda? —preguntó el posadero con suspicacia, ya que solo conseguía cambiar los billetes en la gran ciudad.
—Aún mejor, amigo mío.
Tonatiuh introdujo la mano en la limosnera y le deslumbró con la acreditación sellada por todos los Señores de los continentes. El posadero palideció, se acaloró y se largó un par de veces a murmurar con sus compañeros. Discutió con su mujer en la trastienda y le ordenó ir a comprar la mejor avena que hubiera en el mercado para el animal. Luego volvió, se disculpó con Tonatiuh y le invitó a subir a acomodarse a la habitación.
El Buscador estaba atónito con el nuevo poder que tenía entre sus manos. No sabía si era por la ingenuidad del posadero, o por el reconocimiento incuestionable que había ganado de repente, pero aquel era una clase de respeto diferente: era un respeto internacional. Cuando llegó al modesto cuarto, que apenas contaba con una cama, una mesita astillada y una gloria enviado calor desde el suelo, se sintió muy honrado de ser acogido por un pobre hombre con olor a ajo.
El posadero subió poco después, con una botella y una copa de cristal translúcido, atacado por una telaraña de grietas.
—Como cortesía de la casa, os traigo vino envejecido con azahar. Cosecha del 1740, de aquí, de la comarca de Aguascalientes.
Se apresuró a servirle un chorrito para que lo probara.
—Híjole, está fuerte —comentó Tonatiuh con una mueca estrecha.
—La tierra es fuerte —presumió.
Entonces se quedó pensativo y se puso a rebuscar algo en la faja que llevaba atada a la cintura.
—Por cierto, señor Tonatiuh, acaban de traer algo para vos.
—¿Quién?
—Un hombre de mediana edad, ropa corriente. Estaba esperando en la puerta donde vos aparecisteis hace un ratito, nomás. No le había visto en mi vida. Se ha marchado ya.
Le tendió el objeto. Era un gran triángulo de madera, con el canto cuidadosamente limado y una escala de medida en el borde.
—¿Sabe qué es? —preguntó el posadero, intrigado.
—Sí, una escuadra. Se utiliza para construir y medir ángulos.
Lo que no esperaba encontrar Tonatiuh, al darle la vuelta, eran tres frases pirograbadas en el envés. Con una letra muy pequeña, casi borrosa por el trazo negro, se podía leer:
"El mundo nunca duerme tranquilo,
el Arquitecto observa desde arriba,
y el hipocornio obedece".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top