Capítulo 23. Kurdistán
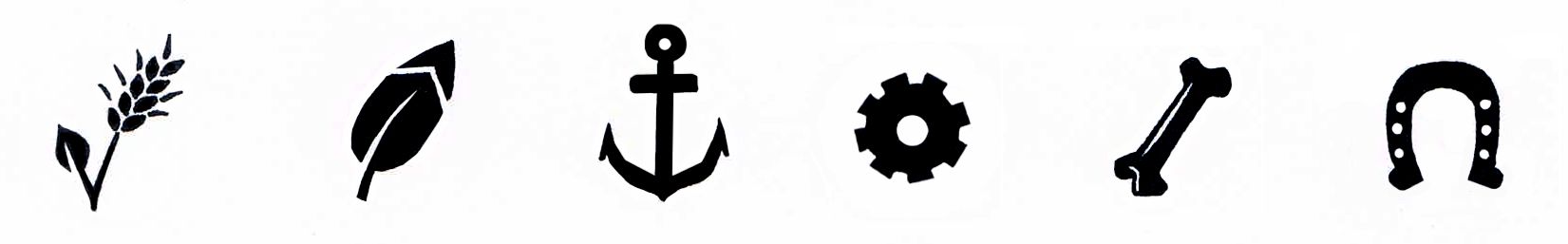
Territorio neutro
El convoy dejó atrás la ciudad de Constantinopla, y con ello, la frontera del Señorío de la Sal.
El territorio del Kurdistán se abría entonces antes ellos, salvaje y áspero como un cardo, pero a la vez bañado por un reconfortante sol matinal. El color amarillo tomaba protagonismo en las praderas y en las colinas, donde crecían las plantas espinosas y volaban las mariposas leopardinas. Los riachuelos corrían por el terreno escarpado y reverdecían el camino a su paso, dividiendo el paisaje en surcos hasta acabar en lagos livianos en absoluta calma, que reflejaban el cielo y las lomas de sus bordes.
Tierra de nadie. Región sin ley. Fuera de la ordenada disposición por Señoríos; única nación de los continentes que había tomado por la fuerza el derecho de ir por su propio camino, aunque avanzara a base de palos. Silvestre e indómita, como las gentes que osaban conducir a sus cabras por aquel lugar. Ruda y agreste, como las guerras que llevaban tanto tiempo librándose en su seno.
Las seis caravanas que componían el convoy llevaban dibujado el símbolo de la pluma en el costado y las palabras "Brigadas por la Salud" escritas en varios idiomas. Los médicos que viajaban en su interior pidieron a las arrieras que se aproximaran a las lindes del desierto lo antes posible, porque habían oído que cuanto más te acercabas a la costa donde reinaba la piratería, más aumentaba el bandolerismo.
Pero el bandolerismo no era lo más peligroso que podían encontrarse en el Kurdistán.
—¿Qué es eso que brilla en el suelo?
Los médicos afinaron la vista para ver si se trataba de alguna joya.
—Creo que es una bala.
Al principio resultó una novedad, pero poco a poco los brigadistas fueron acostumbrándose a ver los destellos metálicos de la munición por el camino.
Las nubes dibujaban sombras en el suelo pedregoso y árido, cuyos cerros eran coronados por hileras de encinas y otros árboles parduzcos. Los pinzones gorjeaban a los pies de gigantescos roquedales que no habían podido convertirse en arena y se habían quedado allí, tallados por el viento como milenarias figuritas planetarias.
—Es un paisaje bonito, en realidad —comentó el médico más soñador, asomándose por la ventana con los dedos dormidos por el traqueteo.
—¿Bonito? Tengo el ojo seco solo de verlo —bufó otro con hastío—. Qué lástima, tanta esterilidad y tanto secarral desolador...
—Tiene cierto encanto, a su manera —insistió—. Y por lo que he leído, los terrenos de este tipo son bastante versátiles, así que es normal que los ciudadanos de la Sal lo quieran para pasear al ganado y los de la Tierra para cultivar cereal.
—A mí me parece una ridiculez pelearse por este trozo de polvo, la verdad, pero peor aún es el desierto que tenemos al lado. Lo inteligente de controlar esta región, es que los viajeros se ven forzados a pasar por aquí para no comerse de lleno el desierto. Eso sí se merece unas buenas guerras.
—Pues buenas guerras llevan ya, a ver quién la tiene más grande —comentó otro médico, con humor—. ¿Y se llama Señorío de la Tierra esta región, acaso? ¿O Señorío de la Sal? No, se llama Kurdistán —soltó una risita malévola—. Entre aquellos que no terminan de irse y aquellos que no terminan de venir, se engendran nuevas criaturas.
—¿Alguna vez habéis visto un kurdo? —preguntó otro médico con intriga. El resto de compañeros negó—. Dicen que son gente raposa y ladina que se viste con telas robadas y se codea con la piratería en los muelles.
El coordinador se encogió de hombros.
—No les culpo. No se puede ser de otra forma, teniendo que luchar por el reconocimiento de su propia cultura, de su propia lengua y de su propio suelo. Y no solo ante las bestias otomanas del Señorío de la Sal, sino también ante los estrictos puritanos de la Tierra. —Miró al grupo, con su largo bigote negro aportándole un semblante sabio—. Acordaos de los problemas que tuvimos en el Señorío del Aire para declararnos independientes en el siglo XIV. Hasta que no se murieron las tres cuartas partes de las personas del mundo por la peste negra, no nos dejaron levantar cabeza.
—Porque la humanidad funciona así, Maksim, a base de sufrimiento. Nosotros como médicos lo sabemos mejor que nadie —murmuró el primero—. Fue muy duro tener la cura entre las manos y, a pesar de ello, tener que dejar morir a la gente para que sus gobiernos se sintieran presionados a aceptarnos. Al final los muertos que mueven el carro de la historia siempre son los mismos: los de abajo.
Los médicos asintieron con respeto. Respeto por su propia historia.
Sus turbulentos orígenes les acercaban a los kurdos y a cualquier pueblo que hubiera que tenido que ganarse el reconocimiento a la fuerza. Sería cierto eso de que los médicos tienen clavada la espina de la misericordia humana.
El ánimo decaía con el paso de los días. Tras dos semanas de viaje tenían las nalgas doloridas y los huesos entumecidos por culpa de los baches. Dormían mal, comían peor y lo único que podían hacer para soportar el desgaste psicológico de ver el mismo paisaje día y noche, era compartir el tabaco de las arrieras a costa de sus malas caras.
Pero una tarde, el amarillo imperante cambió súbitamente. Los campos se tiñeron de negro tizón y anunciaron la cercanía de Raqqa, la Ciudad del Algodón.
Años atrás, los guerrilleros de la Tierra traspasaron la frontera norte y tuvieron la osadía de internarse en el Kurdistán y apropiarse de la ciudad de Raqqa, rodeándola de cultivos de algodón para mostrar al mundo entero su conquista. El acto fue tan célebre que los trovadores hicieron canciones sobre pelempires viendo la tierra sepultada de blanco y confundiéndola con las nubes.
Pero aquello no gustó demasiado al Señor de la Sal, que ordenó a su ejército tomar la ciudad, quemar los campos y esparcir sal de sus reservas para que nada más pudiese ser plantado. Y así se mantenían hasta aquel día: campos oscuros y fantasmagóricos donde no crecía nada, ni auguraba futuro alguno a la ciudad humeante y destartalada. El suelo salado impedía que se pudiera utilizar para cultivos, pero también para ganado.
Dejaron atrás Raqqa, que señalizaba la mitad del camino, y continuaron el trayecto hacia el sur en dirección a Kobanê, la ciudad que hacía frontera con el Señorío de la Tierra.
Habían escuchado que esa zona seguía en guerra, así que no les sorprendió encontrarse una mañana, en las lindes del camino, a una milicia de más de un centenar de soldados asentados en un campamento improvisado donde ondeaban las banderas con el hueso, representante del Señorío de la Sal, además de otras con la cabeza de un lobo que los médicos desconocían.
Los médicos se crisparon cuando un hombre de piel morena, nariz picuda y espesa barbita negra, que parecía ser el cabecilla del pelotón, se separó del grupo y caminó hacia ellos con la mano alzada. Vociferó en varias lenguas hasta que los médicos comprendieron una:
—¡Alto ahí!
El idioma internacional que se conocía en el mundo entero era el esperanto, la única lengua oficial que se enseñaba en todas las escuelas de los Señoríos con el fin de hacer más fáciles las relaciones comerciales, pero los médicos sabían que les había preguntado en otras lenguas para averiguar de qué bando eran. El convoy frenó gradualmente.
El militar llegó hasta su posición con los hombros cuadrados y el paso disciplinario de un hombre sin piedad, que echó a temblar a los brigadistas del carro e incluso, a las arrieras. Iba vestido con un turbante rojo, una chupa corta encima de la cota de malla y unos pantalones llenos de aire.
—Mi nombre es Ayberk, Gendarme de la tercera división de los Lobos Grises de Ankara, enviados por el Señorío de la Sal. ¿Y vosotros quiénes sois?
El coordinador de los médicos bajó al suelo con expresión serena y saludó al Gendarme estrechando la mano, denotando su equidad de rango.
—Somos las Brigadas por la Salud desplegadas por el Aire. Os aseguro que no deseamos causar ningún inconveniente y que saldremos de la zona lo antes posible.
—¿Venís a ejercer aquí? —preguntó el Gendarme, suspicaz.
—No —respondió el coordinador escuetamente—. No estamos especializados en zonas de guerra, así que solo estamos de paso.
—¿Y hacia dónde os dirigís?
El médico se mostró algo reticente a contestar, pero finalmente respondió:
—Tenemos órdenes de ir a actuar a Bogotá, donde se ha disparado un brote de cólera.
El Gendarme soltó un bufido.
—¡A salvar el culo de esos borricos ramoneadores! ¿Y por qué os dejaría yo pasar?
El médico tragó saliva y expuso su mejor tono de persuasión, siempre desde el respeto y la docilidad.
—Señor Ayberk, esos campesinos no saben nada de esta guerra. No saben leer ni escribir siquiera. El deber del Señorío del Aire es prestar ayuda médica a cualquier ser humano de los continentes sin importar su símbolo de procedencia, igual que ayudamos a vuestras mercedes cuando la sarna y el tifus asolan vuestras ciudades. No podemos faltar a nuestra integridad ni a nuestro compromiso con la humanidad, y menos aún después de haber recorrido tan largo camino y estar aquí ahora, a unos cuantos días del Señorío de la Tierra.
—Vuestra integridad me suda los cojones, la verdad —replicó el Gendarme con expresión humorística—. Igualmente, no puedo dejaros pasar. Kobanê está a pocos kilómetros y está siendo sitiada por una coalición de ejércitos de la Sal y de la Sangre. Hemos cortado el paso incluso a las viajadoras, así que tendréis que dar un rodeo y acceder por el desierto.
—Esperad, ¿los ejércitos de la Sangre están aquí?
—Se unieron recientemente al conflicto, mandando a los hombres de su Señorío a exterminar a esos kurdos blasfemos y rebeldes. Es lo mínimo que pueden hacer esas fulanas para apoyar la lucha por Saica. El mundo está empezando a arder.
Un segundo brigadista bajó a la altura del coordinador.
—Dar un rodeo alargaría el viaje otras dos semanas —se quejó en voz baja—. ¿De verdad es necesario? Si me preocupara mi seguridad, no me habría subido en ese carro en primer lugar.
El coordinador se quedó pensativo.
El Gendarme se volvió hacia su segundo al mando, hablando en su propia lengua durante unos segundos para después anunciar:
—Tenemos una generosa solución, caballeros: nosotros os escoltaremos hacia la frontera del Señorío de la Tierra y os ofreceremos protección en el camino.
Los médicos se miraron entre ellos con cautela.
—Agradecemos profundamente vuestra oferta, señor Ayberk, pero me temo que hemos de rechazarla. Brigadas por la Salud es una entidad neutral y, por tanto, espero que comprendáis que no deseamos ser asociados con ningún tipo de bando político. Preferimos ir por nuestra cuenta y asumir el riesgo.
—Permitidme que insista, pero no podéis cruzar este territorio sin nuestra presencia —replicó el Gendarme con el semblante frío como el granito—. Es extremadamente peligroso.
—Con todos mis respetos, respondo ante el Señor del Aire y no le agradará saber que...
—Subíos al carro —dijo simplemente.
Entonces se giró hacia su ejército y les ordenó en su propia lengua que se prepararan para partir. Luego se subió al carro de los Brigadistas, apelotonando los rostros atemorizados de los médicos en el interior y sacando medio cuerpo fuera para avistar el horizonte. Golpeó el armazón del carro con el puño para pedir el trote.
—¡Haydi, mujer!
La arriera tomó las riendas de mala gana y las chasqueó en la cruz de los caballos.
—¡Deh, atim, deh! —arrearon los soldados a sus monturas, clavándoles talones en los flancos.
El convoy emprendió la marcha lentamente, seguido por el centenar de personas armadas haciendo ondear los estandartes de la Sal. Les seguía el carro de apoyo que llevaba el equipamiento.
Junto a sus inesperados compañeros de viaje, los brigadistas contemplaron poco a poco cómo el terreno les iba en encerrando en una especie de valle, donde los riscos se hacían cada vez más altos en los laterales y el interior se combaba hacia un río actualmente inexistente. No fueron capaces de dirigir la palabra a los militares en todo el camino; no terminaban de acostumbrarse a tener fusiles tan cerca y no podían dejar de mirarlos de reojo, incómodos y recelosos.
La vegetación se había ido perdiendo lentamente hasta quedar la planicie, la nada más devastadora. Al principio los médicos pensaron que era culpa de la ausencia de agua, pero enseguida empezaron a divisar numerosos tocones dispersos por el paisaje, resquicios de antiguos árboles que parecían haber sido talados.
—¿Qué ha pasado aquí? —se atrevió a preguntar el coordinador.
—Fue hace meses —comentó el Gendarme Ayberk—. Los jornaleros de la Tierra subieron desde Cartago y ocuparon estas tierras con el fin de convertirlas en parcelas de cultivo. Eran como una marabunta de termitas asquerosas, contándose por centenares e invadiendo los caminos con sus cánticos radicales y paganos. Se dividieron en comunidades y se asentaron bajo los árboles sin amedrentarse por nuestros ejércitos, sin un ápice de sentido común en la cabeza. Decían era su manera de conquistar el territorio.
—¿Y qué pasó?
—Nada —alzó la cabeza y sacó pecho—. El resto de Señores amenazaron a nuestro Señor, Zein Saavedra, de las consecuencias que sufriría si ordenaba a sus tropas atentar contra civiles, así que los días siguientes bajaron refuerzos de la Sal y talaron todos los árboles que daban sombra a los jornaleros. Y nadie aguanta demasiado tiempo bajo este sol, así que acabaron por irse.
El coordinador se rascó la barbilla.
—Eso es muy...
No fue capaz de terminar la frase.
Un tiroteo rompió la calma y puso a todos los médicos a gritar aterrados, agachados dentro de las caravanas. Las arrieras frenaron repentinamente y los caballos de tiro se encabritaron entre relinchos. Las balas se clavaban en la carrocería y emitían un "clink" cada vez que chocaban contra las uniones metálicas.
El Gendarme vociferó un par de gritos a la nada y sacó la mano por la ventanilla para señalar el letrero de "Brigadas por la Salud".
Los disparos cesaron.
Solo entonces los médicos temblorosos se atrevieron a alzar la vista. Divisaron una serie de cabecitas asomadas por encima de los riscos.
—Kurdos —gruñó Ayberk con una mueca de desprecio.
A pesar de tener pañuelos de cuadros cubriéndoles el rostro, los médicos pudieron intuir que se trataba de hombres y de mujeres. Los ojos firmes y pintados de khol negra les daban un aspecto fiero y rabioso, y cuando salieron de entre las peñas, sus túnicas verdes y rojas relucieron a la luz del sol. Apuntaron al convoy con sus mosquetes.
—Estamos con ellos —explicó el Gendarme con cierto alardeo—. Son médicos. Merecen cruzar este lugar con seguridad; tienen un compromiso con la humanidad. Los acompañaremos hasta la frontera y nos iremos, ¿sí?
A los kurdos no les hacía ni pizca de gracia la situación, pero parecían respetar de alguna forma la labor de los brigadistas y bajaron las armas.
Las caravanas reanudaron el camino con vacilación, pero los kurdos no se fueron, sino que rodearon al séquito como chacales y comenzaron a seguirlo en absoluto silencio. De repente el convoy se había convertido en una enorme tropa de gente morena con ganas de sacarse los ojos los unos a los otros.
Los médicos tardaron poco en darse cuenta de que la tensión se debía a que los Lobos Grises estaban consiguiendo atravesar el territorio dominado por los kurdos gracias al amparo de su casa, el Señorío del Aire. Esto les producía una sensación de frustración ardiente, que solamente era superada por el miedo.
Sin interacción alguna entre los bandos y en el más incómodo de los silencios, las caravanas llegaron al final del cauce y observaron un erial que se abría a lo largo de todo el valle.
—Este solía ser el lago Jiyan, pero está seco —indicó Ayberk—. No sé por qué los ríos de la zona no llevan agua. Tienen que estar pasando algo en el curso alto.
Augurando una desgracia próxima, las caravanas no tuvieron más remedio que adentrarse en el páramo. No caminaron demasiados metros hasta que se quedaron varados en la arena, como era de esperar. Se escucharon maldiciones en varios idiomas.
Los pocos Lobos Grises que tenían caballos se bajaron y amarraron a sus monturas a las caravanas para remolcarlas. Los médicos se apearon y dejaron que los soldados se arremolinaran en torno a los carros para empujar, pero los caballos se resbalaban con la arena y las ruedas se hundían sin poder evitarlo.
Los otomanos hablaron entre ellos y miraron a su alrededor buscando algún tipo de madera, pero todos los árboles habían sido cortados por sus propios ejércitos para echar a los jornaleros de la Tierra. Chasquearon la lengua.
Viendo el percal, se volvieron hacia los kurdos, que observaban todos sus movimientos con actitud impasible, y les gritaron:
—¿Qué hacéis ahí parados con esos caretos? ¡Los médicos necesitan ayuda!
Los kurdos parecieron dibujar una mirada burlona y no se movieron. Tuvo que ser el coordinador de los brigadistas quien se acercó a uno de ellos con ojos suplicantes.
—¡Por favor! ¡Está muriendo gente en esa dirección!
Los kurdos se resistían.
El que parecía ser el líder intercambió unas escuetas palabras con sus compañeros, que a los médicos les sonaban idénticas a las de los Lobos Grises, pero debía tratarse de una lengua propia. Finalmente se alejaron unos cuantos y volvieron al rato con una brazada de listones de madera al hombro, que habían traído de su campamento.
Colaborando con sus enemigos, los kurdos colocaron las maderas bajo las ruedas y tiraron de los caballos para sacar las caravanas de la arena, renovándolas a medida que avanzaban para superar el tramo embarrado.
Tras dos largas horas de trabajo coordinado, consiguieron alcanzar el extremo opuesto del lago Jiyan y salir del arenal. Los brigadistas casi daban gracias a Saica porque ambos ejércitos no se hubieran matado entre sí. Cuando estuvieron a un par de kilómetros de la ansiada frontera con la Tierra, el convoy hizo ademán de continuar, pero los kurdos se interpusieron sólidamente e hicieron un gesto para prohibir el paso a los Lobos Grises.
El Gendarme se midió severamente las caras con el líder contrario.
—Parece que nosotros nos quedamos aquí, señores brigadistas... —comenzó a decir Ayberk. Y entonces se volvió hacia ellos—. A cambio de los servicios prestados, he decidido que nos quedaremos tres médicos de vuestro equipo para nuestros ejércitos.
Los brigadistas se miraron horrorizados.
—Vos, vos, y vos —señaló al interior del carro—. Bajaos.
—Pero...
El gendarme se acomodó el fusil en la mano, representativo del ambiente que flotaba.
Sin manera de defenderse, los médicos tragaron saliva y se despidieron de los tres elegidos para con un abrazo, que se apearon de la caravana y fueron junto a los Lobos Grises como gallinas cluecas y asustadas.
La primera arriera hizo ademán de continuar el camino de una vez por todas, pero el kurdo volvió a agarrar al caballo de la cabezada para frenarlo. Se pusieron a discutir entre ellos y el líder señaló el símbolo de los brigadistas pintado en la carrocería, y luego el símbolo de la Sal que llevaban los soldados en las banderas.
—¡Por favor! —se apresuró a explicar el coordinador de médicos—. ¡Nosotros no tenemos nada que ver con ellos! Somos del Señorío del Aire.
El coordinador pensó que, al encontrarse en tierra de nadie, quizá no estaban familiarizados con el resto de Señoríos que existían fuera de su conflicto, así que se arremangó rápidamente y le enseñó la pluma que tenía grabada en la mano. Hizo un gesto a sus compañeros y ellos también enseñaron las manos por las ventanas de las caravanas.
—¿Lo veis? Somos diferentes a los que os habéis encontrado hasta ahora.
Los kurdos volvieron a hablar entre ellos y miraron hacia el oeste, escépticos.
—No vamos a ayudar a los ejércitos de Kobanê. ¡Lo juro! —señaló hacia el horizonte, hacia la frontera de la Tierra—. Vamos hacia allá. Bogotá, Caracas, Buenos Aires.
Los kurdos no lo veían demasiado claro, y al coordinador le estaban empezando ya a temblar las piernas.
—¿Qué queréis que os demos para dejarnos pasar? —se lamentó—. No podemos prescindir de más médicos...
Entonces el líder de los kurdos respondió, con un marcado acento:
—Nuestras gentes ya tienen médicos.
—¿Entendéis esperanto? —se sorprendió el coordinador, alentado.
No recibió ningún gesto aclaratorio, así que se aventuró a encararlo y explicarse mejor.
—Mirad. Al otro lado de la frontera de la Tierra está muriendo gente, mucha más que la que estáis perdiendo en esta guerra. Mujeres, niños, ancianos... Pierden la vida por una enfermedad tan simple que es insultante, mientras sus familiares se ven obligados atenderles hasta el final, a pesar de que huelan mal o jamás los hayan visto en un estado tan indigno. Sé que vosotros podéis comprenderlo. Sé que vos podéis. Vos lucháis en esta guerra y estáis dispuesto a morir por ella, pero hay otras personas que ni siquiera saben por qué se mueren... —insistió. Tragó saliva, angustiado por la impenetrabilidad del kurdo—. Sé que la humanidad es capaz de dividirse en bandos para matarse entre sí, pero hay cosas en las que la muerte no hace distinción ni provoca culpa. Para el cólera todos somos iguales. Para el cólera todos somos débiles.
El kurdo sostuvo la vista un segundo más.
Finalmente, se apartó e hizo un gesto a sus compañeros para que los dejaran pasar.
El coordinador no sabía si había entendido alguna palabra de lo que había dicho, o simplemente había visto la verdad en sus ojos y había decidido guiarse por su instinto de empatía. El caso es que la arriera por fin pudo reiniciar el camino y tirar del resto del convoy, dejando a sus espaldas a la división de Lobos Grises encarándose silenciosamente con el ejército de kurdos, como dos musgos creciendo en sus propias colonias y rivalizando por el mismísimo aire.
Habían perdido ya sus figuras en el horizonte ardiente, cuando llegaron hasta sus oídos los disparos de los fusiles.
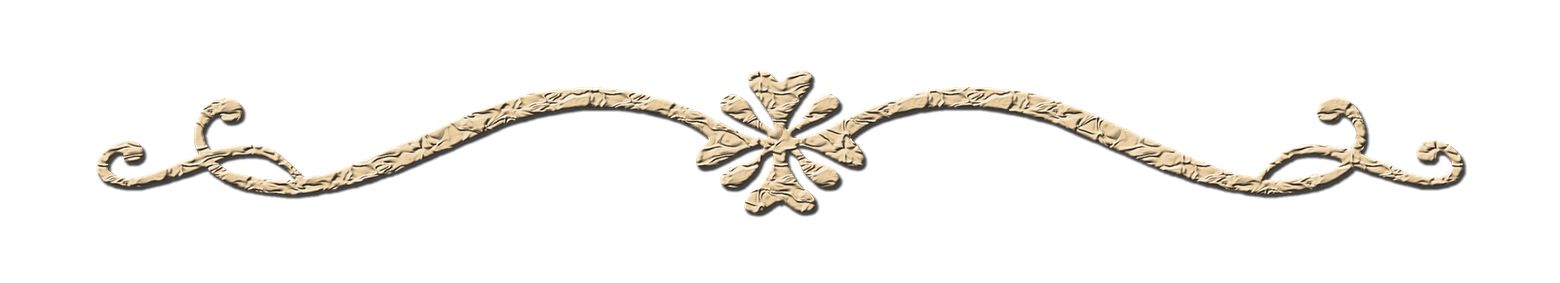
Poco a poco, el número de brigadistas se fue reduciendo y las caravanas fueron quedando atrás, hasta que finalmente solo quedó una silla de posta liderada por el coordinador. El paisaje también había cambiado y tomado un aspecto más selvático. El aire cerca de Bogotá era más fresco y tenía más humedad, pero los campos venían oliendo a mierda desde hacía varios kilómetros. Los cultivos estaban repletos de calabazas por encontrase ya a finales de octubre.
A medida que la carreta se acercaba al último pueblo de su alcance, con el nombre de La Guayana, se percibía el olor agrio de la muerte en el aire. El coordinador asomó la cabeza por la ventana de la silla de posta y observó una pila de cadáveres acumulados en la orilla del camino, dándole la bienvenida.
Torció el morro y la cochera frenó a los caballos en la plaza de la villa, donde le esperaba una congregación de setenta campesinos y unas cuantas mujeres.
—Oh, ya era hora —exclamó el alguacil, un hombre moreno con las cuencas oculares hundidas y un sombrero de palma—. Venga por acá, señor... ¿cómo puedo llamaros?
—Maksim, de Brigadas por la Salud —respondió el médico, bajando del carro. Acalorado, se quitó la casaca y el sombrero y señaló los cadáveres apilados—. ¿Y esos qué hacen ahí?
—Hemos encargao al carpintero del pueblo cien cajas de muerto, pero aún no ha traído la primera tanda, señor.
—¿Y no me los podéis poner en otro lado? Te los llevas al campo o donde quieras, pero fuera del pueblo. Ahí no los quiero ver.
El alguacil asintió y condujo al médico por la villa, lleno de prisa. Le invitó a entrar en un chamizo techado en paja, que habían acondicionado para ubicar a los enfermos. Allí, Maksim caminó hacia uno de ellos: un hombre de mediana edad con los ojos hundidos y las carnes flácidas, que desprendía un olor como a gato recién nacido.
—¿Orina bien? —preguntó el médico.
—¡Qué va a orinar, si lleva días meándose por el culo!
—Dadle mucho de beber y comida salada.
Su esposa estaba a su lado con gesto preocupado, sentada en una banqueta y con un bebé postrado en el regazo.
—Y vos, buscad un barreño y lavad a ese crío con agua. Frotadlo bien.
—Me va a coger frío el niño —se quejó ella.
—Vos lavadlo, mujer, que mejor niño frío que muerto.
Luego se llevó al alguacil a un rincón apartado y le dijo, en voz baja:
—Ordenad que, a los que se mueran de cólera, deben meterles un tapón en el ano para que no expulsen más líquido y quemarlos. No más amortajados hasta que no lleguen las cajas de pino, ¿sí?
El alguacil puso cara de espanto, pero no pudo replicar.
El coordinador también visitó el aula de los enfermos de tracoma, donde se manifestó el gran temor de Desmond Allary sobre la enorme oleada de ciegos veganos. Los campesinos estaban sentados en sillas con los ojos invadidos por pupilas neblinosas.
Decidió ir a darse un paseo por el pueblo para investigar. En el camino, se sintió avasallado por los pútridos bichitos con alas que habían conquistado casi toda la comarca.
—Ugh. ¿De dónde viene tanta mosca?
—Pues de los cadáveres —respondió el alguacil, que le seguía como un perro ovejero.
Llegaron al abrevadero del pueblo, en cuyo margen había una especie de casita diminuta, con el tejado inclinado hacia un lado y una puerta de madera. En el interior solo habría espacio para una sola persona, y la edificación estaba elevada sobre un par de escaleras.
Las moscas bailaban a su alrededor obsesionadas.
—¿Y esta estructura qué es? —quiso saber el médico, acercándose.
—Un pozo negro comunitario. Tenemos unos cuantos repartidos por el pueblo. ¡Espere! ¡No entre ahí!
El médico subió las escaleras y abrió la puerta para mirar en el interior. Había un agujero solitario en el suelo, con unas maderas trasversales para no caerse dentro. A su lado había un recipiente lleno de hojas secas de mazorca, que Maksim supuso que servían para limpiarse después de cagar. Por el agujero se escapaba un reflujo cálido e inmundo que te golpeaba las pestañas y las fosas nasales nada más asomar la cabeza.
—¿Qué hacéis con eso ahí acumulado?
—Hacemos abono, señor.
El resto de campesinos se había congregado a su alrededor también, interesados.
—¿Cómo abono?
—¿Que no cagan las vacas pa abonar la tierra? Pues pa eso estamos cagando nosotros —explicó un campesino, con obviedad—. También traemos la orina y la dejamos ahí por un tiempo, la diluimos con agua pa no quemar las plantas y luego se la echamos al sembrao.
—¿Y esto es lo mismo? —quiso saber.
—Funciona la mitad de bien que la de animal, pero es gratis y tenemos de sobra —dijo el alguacil encogiéndose de hombros.
—¿Desde cuándo andáis haciendo esto?
—Tres meses, más o menos, pero hay otras villas que empezaron antes. Al principio solo acumulábamos la mierda y el orín, pero ahora es cuando andamos abonando la tierra.
Entonces el médico lo entendió todo.
—Las moscas no han venido aquí por los cadáveres, sino por la mierda. Estaban aquí antes de que empezara a morirse la gente —Les señaló—. ¡Y estáis haciendo lo mismo en toda la comarca! Esto debe ser lo que causa el cólera.
Los campesinos creyeron sentirse inculpados. Uno de ellos se apresuró a contestar, indignado:
—¿Y qué quiere que hagamos? No hay papas este año; se las ha comío todas el escarabajo. La producción ha bajado, ¡y a ver cómo va la cosecha de zapallo este mes, porque estoy viendo los zarcillos ponerse pintones! —Negó con la cabeza—. Te digo que este Señorío anda mu mal estos dos años. Mu mal. Aquí no hay dinero pa comprar na, que mis hijos hacen una comida al día y el almuerzo que les dan en la escuela. Y como a nosotros nos suban los precios, pues se los subimos al resto de Señoríos.
—¿Pero vosotros no comprabais el estiércol al Señorío de la Sal?
—¡Esos berracos hijueputas! No les volvemo a comprar ná. Que se queden con su estiércol de vaca y su guano de gallina hasta que les salga por las orejas, a ver cómo se las apañan —se enfadaron—. Ya no vamo a necesitar más su abono de animal porque produciremos el nuestro, ni su fertilizante de jades porque tenemos nuestro fertilizante de orines. Seremos suficientes con nosotros mismos.
—¿Y estáis todos de acuerdo en hacer esto? —preguntó el médico, mirándoles uno a uno.
—Bueno... a mí nunca me gustó —contestó un jornalero de orejas de soplillo, tímidamente—. Es muy cochino. Y además sus animales van a producir estiércol igual, así que, ¿qué problema hay con que lo usemos?
—Ya va a venir a hablar el tonto del pueblo —bufó su compañero, dándole un manotazo en la nuca—. Cállate, pendejo, huevón. Que vale más lo que cagas que tú.
—A ver si lo he entendido... —recapituló el médico—. O sea, que en este Señorío no queréis importar abono... pero sí queréis importar huevos.
—¡Embustero, no me vengas a decir lo de los huevos que...! —alzó la mano—. ¡Habrán entrao en las demás, pero en esta villa no entra ni una cáscara, me cago en Saica! Aquí no entra ni una puta mosca de la Sal. Ni huevos, ni abono, ni miel, ni mierda. En Bogotá está empezando ya a popularizarse el bloqueo contra la Sal, pero ahora, como hemo encontrao nuestra manera de vivir sin ellos, pues nos han traído esta enfermedá, los hijueputas estos.
—La enfermedad viene de las heces de los campos —recordó Maksim, tras hacer grandes esfuerzos por entender todas aquellas palabras raras. Pero el campesino continuó.
—Esos desgraciaos de la Sal están matando a nuestros hijos y están reduciendo la cosecha, porque si estamos cagándonos encima o quedándonos ciegos, pues no podemos trabajar. Bueno, pues avíseles que están cavando su propia tumba. Que antes que morirnos nosotros de hambre, se van a acabar muriendo de hambre ellos.
El médico acertó a comprender que el problema estaba empezando a tener una magnitud muy peligrosa. En el Señorío de la Tierra se estaban colando productos animales, y como respuesta habían dejado de importar estiércol de la Sal para producir el suyo propio, uno que propagaba la muerte. Pero no solo era un problema para ambos Señoríos, sino para el suyo también. Las personas ciegas iban a tener que buscar un lugar al que ir porque dejaban de ser productivas. Desmond Allary y su consejo de médicos estaba esperando un reporte suyo de la situación y, a ser posible, una solución. Y él no tenía ni siquiera una respuesta para la causa de propagación de la ceguera.
Abrumado, apoyó la espalda en la pared del edificio y respiró hondo, meditabundo.
Abrió los ojos a tiempo para ver como uno de los infectados de tracoma asomaba la cabeza por la puerta del chamizo, con el lagrimal de los ojos repleto de moscas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top