Capítulo 18. Berlín
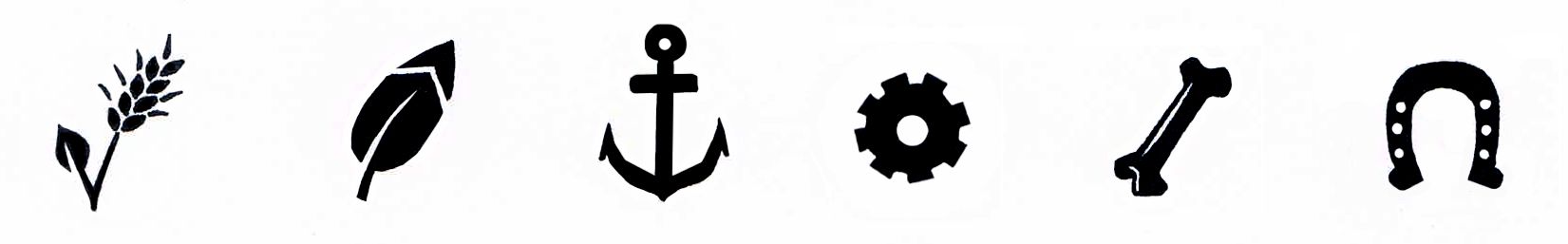
Señorío de la Sal
La marabunta de ciudadanos del Aire llegó a las puertas de Berlín como un signo de mal augurio, muchos de ellos con malformaciones visibles y un enjambre de pelempires siguiéndoles desde las alturas.
Habían cruzado el Rin a través del puente que iba a utilizar el ferrocarril para conectar el Señorío de la Sal y el Señorío del Aire. Habían asaltado los carros de mercancías para alimentarse y secuestrado todas las diligencias y viajadoras con las que se topaban por el camino, para ayudarse a trasladar a los enfermos e inválidos. Miraras donde miraras, siempre había médicos cerca para reparar las fisuras de los cuerpos andrajosos que venían andando desde Budapest, pero algunos de ellos no habían soportado la dureza del trayecto y se habían ido quedando por el camino, tumbándose a descansar en el suelo hasta que no volvían a despertarse. Estaban todos demasiado enfermos. Muchos sabían que habían salido de sus casas para morir, pero estaban firmemente convencidos de que la ocasión lo merecía.
Acostumbrados a ser tratados como deshechos, como despojos de cualquier comunidad humana que no tuviera tiempo para cuidar a un paciente crónico o a un lisiado, los ciudadanos del Aire se habían agrupado en el norte del planeta hacía ya varios siglos y habían aprendido a sacar partido del continuo ambiente de enfermedad en el que estaban envueltos, formándose como los mejores médicos de los continentes.
El espectáculo era bizarro y extrañamente alentador por su nivel de organización. En la cabeza del tropel se situaban los ciudadanos del Aire que tenían algún defecto patológico menor, con fuerza física suficiente para tirar del resto y la cabeza ordenada para dirigir la marcha. También los jóvenes fuertes y los antiguos enfermos ya curados.
En segundo lugar se situaban los enfermos mentales, que daban la talla física sin problemas pero llevaban apoyo psicológico para soportar el trayecto. En un tercer bloque lateral, algo apartado del resto, se movilizaban los enfermos de males contagiosos, como los leprosos en estadío inicial, los diftéricos, los griposos o los infectados de viruela.
Por último, se encontraban los ancianos y los impedidos físicos —tullidos, inválidos, malformes, asmáticos y espasmódicos—, montados en las diligencias y las viajadoras para no quedarse atrás.
Al pasar por el ducado de Prusia, los sirvientes se asomaron por las cristaleras de palacio, asombrados. Los grandes amos ordenaron cerrar las ventanas para evitar que los humores infecciosos se colaran en el interior.
Por el camino, también se habían unido a la marcha algunos ganaderos de Hannover que también estaban indignados con el Escándalo de Saica, así que se había plantado un oleaje de cuatro mil personas hambrientas, cansadas y roñosas en pleno Berlín a última hora de la tarde.
La pobre ciudad de la Sal respiraba con dificultad, entre los antiguos edificios destartalados que habían logrado sobrevivir a la Guerra de los Treinta Años y las nuevas construcciones, embrionarias y faltas de gracia por haber crecido con recursos irregulares. Se proyectaba la sombra de una gran nación que había condenado a sus habitantes a las cloacas y al polvo; ojerosas alimañas que tenían que vivir con el desamparo y la gloria de antaño de forma simultánea, como un hijo mayor que se queda demasiado chiquito.
Una vez entraron en el corazón de Berlín, el caos sumió la ciudad en un aura de surrealismo e incomprensión, donde los ganaderos de la Sal se quedaron paralizados viendo los rostros asimétricos de los ciudadanos del Aire acercarse con el puño en alto, sin saber muy bien si estaban siendo atacados. Ellos mismos negaron que estuvieran invadiéndoles: dijeron que se trataba de una "manifestación".
La marabunta avanzaba como un huracán de vorágine revolucionaria y a sus espaldas dejaba las paredes pintarrajeadas con frases como "Saica nos ha dejado solos" o "Si caen los dioses, caen los Señores". Los pelempires que los acompañaban graznaban por el cielo y, de vez en cuando, se lanzaban en picado para atrapar algún gato callejero entre sus garras y devorarlo sobre las tejas.
El cuerpo policial llegó corriendo desde los distintos puntos de la ciudad y se quedó ahí, paralizados como el resto de ciudadanos y sin capacidad de actuación ante semejante número de personas.
Las consignas de los reaccionarios se elevaron entre los antiguos edificios barrocos:
—"Después de dos mil años cautivos y atados,
Después de dos mil guerras defendiendo la Verdad,
Al final la Verdad se convirtió en mentira,
Por culpa de una deidad".
—"Inquisidor, imán, sacerdote y rabino,
Soltad la cadena que impide al hombre avanzar,
Que la sangre del mártir no riegue más campos
Y para los presos, libertad".
Cuando irrumpieron en la plaza del mercado, los animales de ganadería que estaban expuestos vieron cómo les quitaban espacio drásticamente y se apresuraron a protestar: los pollos aterrorizados se saltaron las verjas de alambre y tapizaron el suelo de plumas, las bandadas de ocas graznaron hasta dejarse sordas unas a otras, los conejos murieron de un infarto dentro de sus jaulas y los bueyes cabecearon hasta quebrarse los cuernos contra la pared.
Los indignados extranjeros seguían entrando en la plaza por centenares y los ganaderos de Berlín apenas daban crédito a lo que estaba pasando. Se ayudaron mutuamente a atrapar a los pollos, a sacar a las ocas de la plaza y a tirar de los bueyes hacia la salida. Quedaron los corderos que se habían separado del rebaño y que balaban por la plaza desorientados, aplastados por la marabunta humana; los gallos de pelea que habían conseguido encaramarse a los soportales y los visones escabulléndose por algún callejón. El ambiente había dejado de oler a estiércol y había empezado a oler a humanidad.
Después alguien liberó a los cerdos. En la Sal los utilizaban para comerse los desperdicios de las calles y mantenerlas limpias, y estaban apiñados en porquerizas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Los enormes animales salieron gruñendo ruidosamente y se esparcieron por Berlín de forma desordenada, algunos con la frase "Soy Saica" pintada en el lomo, entre los pelos duros. La policía no daba abasto intentando cortarles el paso para que no se propagaran más.
Pronto los humanos se mezclaron con los cerdos y comenzaron a impregnar el aire de un tufo pegajoso y caliente, que se pegó a las paredes de caliza blanca y se coló por las hileras de ventanas.
—"Caminando por la campiña dorada,
El anciano se encontró con la Parca,
Y dijo que Saica nos salvará del infierno
Pero que no hay nadie que nos salve de Saica".
Los cánticos también fueron coreados por los niños de la Sal, movidos por pura inercia. Habían sido criados en la religión saicana, pero estaban emocionados por todo aquel montón de personas unidas bajo la misma causa. Muchos ni siquiera se habían topado con un extranjero en su vida, exceptuando las arrieras que venían a comerciar.
Al reconocer la motivación anti-Saica que tenía la concentración, los ciudadanos corrieron a guardar los símbolos religiosos que colgaban a la puerta de sus casas para evitar un posible asalto. Las monjas que paseaban por la calle también cambiaron de dirección en cuanto vieron el percal que estaba montado en la avenida principal.
De vez en cuando sucedían pequeñas agitaciones en el bloque conformado por los ciudadanos con problemas mentales, que interrumpían la marcha y se ponía a soltar alaridos terroríficos hasta que ellos mismos conseguían recuperar de nuevo su estabilidad. Esto confería a la manifestación una imagen todavía más iracunda y convulsiva, aunque a la vez era un grupo de gente muy curioso de observar. Sus expresiones faciales denostaban que iban en su mundo, pero aun así habían encontrado el sentimiento de unión para seguir adelante.
Por otro lado, el bloque de los contagiosos era fácilmente reconocible por las marcas de enfermedad de sus cuerpos Aunque habían tomado medidas para no propagar sus males en ciudades ajenas, los berlineses huían despavoridos cuando les veían, incluida la policía.
Los ciudadanos del Aire llegaron lentamente a la plaza de la Gendarmería, que se extendía en un magnánimo vacío donde el viento corría con libertad y se veían los primeros árboles y las primeras briznas de hierba de los jardines. En ambos laterales, casi idénticas en columnario y estructura, se enfrentaban las dos catedrales saicanas que mandó construir el Señor de la Sal del año 1700, Federic Saavedra.
La marabunta irrumpió en el interior de ambas y comenzó a sacar a rastras a los monjes y sacerdotes medio calvos que estaban rezando en la capilla, les despojaron de sus sotanas y les agarraron las manos, donde estaba tatuado el símbolo del hueso del Señorío de la Sal. Lo mostraron a la muchedumbre y lo rajaron con un cuchillo al grito de:
—¡Honra para tu Señorío; deshonra para la humanidad!
Aquella acción era tan potente que te robaba el aliento, puesto que normalmente eran los Inquisidores saicanos los que te rajaban la mano si quebrantabas su doctrina. Ahora no habría manera de distinguir qué habría pasado.
Mientras lloriqueaban y se lamían las heridas, otros consiguieron traer a un cerdo pintarrajeado y vestirlo con la sotana del monje. Mientras el animal se entretenía en mordisquear la tela, los ciudadanos del Aire obligaron al sacerdote a besar al cerdo en el hocico húmedo y lleno de mugre.
Los policías de la Sal no se atrevieron a intervenir, acompañando la concentración como meros observadores.
Mientras tanto, el último bloque de indignados aún no había conseguido entrar en la plaza por completo. A la cabeza del pelotón, que estaba recuperando su forma tras la división de las avenidas, había dos hombres montados a caballo y vestidos con ropajes de gran calidad. Ambos superaban los sesenta años y tenían cara de haberle cobrado a su cuerpo un precio muy alto por realizar aquel viaje, pero compensaban la situación con una determinación tan sólida que asustaría hasta a un leñador de Siberia.
El primero era médico y se llamaba Giovanni Morgagni. Tenía la cabeza sepultada por una larguísima peluca blanca rizada y la cara de yeso, inmovilizada por los voluminosos carrillos y por el mentón dividido en dos. Sus ojillos pequeños estaban clavados en el frente.
El segundo tenía los ojos saltones y cara de ratoncillo, con la nariz agresiva y los labios de viejo formando una línea fruncida. La combinación de su rostro hecho pellejo y los cuatro pelos blancos y ondulados que tenía en la cabeza le daban una apariencia de precariedad, pero se contrarrestaba con la mirada de sabiduría que traía consigo.
Ambos frenaron frente al edificio que había entre las dos catedrales: la Basílica del Electorado. El pórtico estaba formado por diez columnas jónicas de dinteles en espiral y un altísimo campanario distribuido en alturas. El frontón triangular regía la fachada con el escudo labrado en el centro y un ejército de palomas posadas sobre el friso. La piedra blanca había comenzado a amarillear en los recovecos por culpa de la humedad, pero en el general la estructura se mantenía limpia y deslumbrante ante el blando sol de Berlín.
Alzaron la vista y Morgagni hizo una señal hacia sus espaldas. Las trompetas se levantaron en tropel desde la concentración y expulsaron un sonido atronador, vibrante en cada centímetro de la plaza y con poder suficiente para acallar todas las voces de Berlín. La melodía se zarandeó por los vientos con decisión y fue decayendo en velocidad, hasta acabar en un silencio tan pesado como una losa.
En respuesta, un grupo de individuos se asomaron por la balaustrada del piso superior, por encima del frontón renacentista de la Basílica. Destacaban dos de ellos por sus coloridos ropajes.
—En el frente, mi señor, en ángulo de setenta grados hacia el cielo. Dos personas, una de mediana edad y otro de edad avanzada —describió Morgagni a su compañero, que dirigió la mirada ciega hacia donde le fue indicado.
Luego tomó una especie de cono de metal para proyectar la voz y se lo llevó a la boca.
—Les saludo, mis Eméritos. Soy Charles de Secondat, barón de Montesquieu, natural del Señorío del Aire. Ruego que atiendan nuestras demandas —vociferó. Al menos sus pulmones parecían mantenerse jóvenes como dos cerezas—. Como pueden observar, es la humanidad la que me da la vista. La que nos abre los ojos a todos. Jamás pensé que pudiera volver a ver el mundo que me rodea... pero me equivoqué. Ahora mismo, los veo.
El ambiente se sumió en un silencio escalofriante. Los pelempires estaban posados en las cornisas como buitres, accidentando la silueta de los edificios.
Finalmente, uno de los interpelados se dignó a hablar, a través de otro cono para proyectar la voz.
—Se encuentra vuestra merced hablando con el arzobispo de Tréveris y con el margrave de Brandenburgo, frente a los Tribunales de la Inquisición de la Gran Audiencia Teológica de Berlín —anunció con voz potente—. ¿Qué es lo que quieren, agitadores, que osan irrumpir en nuestra ciudad con sus prácticas irrespetuosas y blasfemas?
Montesquieu hizo una pequeña pausa y declaró:
—Mire hacia acá, pero no me mire a mí. No vea al individuo, vea a la masa de entidades humanas que se han unido bajo el ala de la decepción y de la rabiosa necesidad de cambio. Seré directo. Si en la historia está escrito que Saica debía caer, ¿quiénes son vuestras mercedes para oponerse ante tal revolución? No importan sus nombres igual que tampoco importan los nuestros, porque todos somos partículas de polvo siendo arrastradas por el vendaval de la mutación y la variabilidad hasta que nos empujen los que vienen detrás. —Alzó el dedo hacia ellos—. Su existencia ya no puede condicionar más la mía, y especialmente ahora que su vida como entidad simbólica ya no tiene sentido. El embuste ha crecido ya hasta hacerse insoportable.
—¡Saica no es un embuste! —gritó el arzobispo, furioso—. ¡Cuide su lengua, barón de Montesquieu, si no quiere acabar sin ella!
—Puede acallarme a mí vuestra merced, pero no podrá acallar las voces que transpiran a mis espaldas, en todos los rincones del mundo. —Y señaló hacia atrás, donde cuatro mil personas andrajosas guardaban silencio y entereza a pesar del agotamiento—. Saica llegó sin que nadie le hubiera invitado y se metió en cada una de nuestras casas, en nuestros banquetes, en nuestras escuelas y hasta en la cama de la querida. Se metió en nuestras vidas de una forma tan dominante que a veces ni siquiera cabíamos nosotros. ¡Por eso hoy estamos aquí, para alzar la voz y exigir que saquen a Saica del Señorío del Aire, del Señorío del Mar y del Señorío de la Tierra! ¡Extirpen a Saica de nuestras venas y de nuestras fibras, porque es un veneno denso y tuberculoso que ha convertido a la humanidad en perros débiles de voluntad!
Los ciudadanos del Aire corearon sus palabras como un oleaje canónico y efusivo, terminando con los alaridos a destiempo de algunos enfermos mentales. Cuando el arzobispo consiguió volver a hacerse oír, advirtió:
—Está vuestra merced tambaleando los cimientos de la paz, barón de Montesquieu. Vuestra ponzoña liberal nos va a llevar a la ruina.
El barón negó con la cabeza.
—Fue Saica quien construyó un gobierno de fanatismo, quien dictó las leyes morales a seguir en el mundo y quien seleccionó a sus jueces para hacerlas cumplir, que son vuestras mercedes, atroces Inquisidores. ¡Eso es una abominación! No se puede dictar, ejercer y ajusticiar bajo la misma mano. Por eso exigimos tribunales libres de prejuicio, leyes ponderadas y gobernantes enteros. ¡Separación de poderes y destrucción de la telaraña!
La concentración volvió a corear sus palabras, aunque la mitad no entendieran siquiera lo que significaban.
—Retírense a su Señorío si tanto les importuna, barón. Tan graves afirmaciones solo pueden desembocar en la excomulgación de nuestra santa religión, que cuenta con el apoyo de la devota ciudad de Berlín y que, sin duda, provocará graves consecuencias como Señorío vecino —amenazó.
—¡Es eso lo que intento decirles! —gritó Montesquieu con sus últimos resquicios de voz—. Cuando desafías la dialéctica de Saica y cambias tu forma de vida, este cisma deja de ser un asunto religioso y pasa a convertirse en un asunto político. —Les señaló—. ¡Por eso exigimos también la libertad de todos los presos políticos que guardáis en las celdas ciegas y anónimas que hay debajo de este edificio, que están acusados de herejía por practicar actividades extranjeras, y reclamamos que dejen volver a aquellos que están exiliados a tierra hostil!
—¡De ninguna de las maneras! —se horrorizaron—. Por última vez se lo digo, barón de Montesquieu, recoja a todos sus seguidores y váyase de nuestra ciudad antes de que sea ajusticiado.
El viejo no se amedrentó.
—Sus amenazas no pueden disuadirme después del respaldo que traigo ante vuestra merced, así que les avisaré una vez más: dejen salir a los presos o entraremos a por ellos.
El arzobispo de Tréveri cuchicheó con el margrave antes de contestar, desafiante:
—Eso no será necesario, barón. Saldremos a por vuestra merced y le llevaremos a presidio para que les haga compañía.
Entonces se retiraron de la balaustrada y desaparecieron.
En el interior de la Basílica comenzó a escucharse movimiento, pero tardaron unos minutos más en ofrecer una imagen nítida a través el portón de madera: de repente comenzó a salir un ejército de soldados con el hueso de la Sal bordado en el uniforme y armados con arcabuces, mosquetes y carabinas que habían importado del Señorío del Metal. Debía haber al menos un centenar, y no parecían asustarse tan fácilmente como el cuerpo policial que vigilaba las calles de Berlín.
Comenzaron a formar hasta ocupar las escaleras, llevándose la mano al arma y enfrentando su mirada contra la marabunta de ciudadanos del Aire que tenían delante, infinitamente mayores en número, pero armados solo con herramientas e instrumentos de medicina.
Nadie movió un pelo.
Sabían que estaban a un paso de formar parte de una masacre que, sin duda, marcaría el destino del resto de Señoríos para toda la historia. No sabían cuál, pero marcarían un destino.
Y ese era el problema, que después del Escándalo de Saica las instituciones religiosas habían quedado en una situación abismal y tambaleante en la que nadie estaba muy seguro de cuál era el poder que tenían ahora. Sin una amenaza inminente que obligara a obedecer a los altos cargos, la situación recaía enteramente sobre las ganas que tuviera el pueblo de rebelarse contra los mismos. Aunque el Señorío del Metal apoyara al Señorío de la Sal de momento, no había ninguna seguridad de que el Señorío de la Sangre —o incluso el resto de ciudades de la propia Sal— ampararan su decisión de provocar una matanza en Berlín.
El silencio se hizo más tenso que una piel de tambor, mientras el arzobispo y el margrave murmuraban detrás del ejército.
Finalmente dieron una orden y los soldados se replegaron de nuevo hacia el interior, cerrando el portón y bloqueándolo con la gruesa viga de madera.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top