Capítulo 14. La Dragona
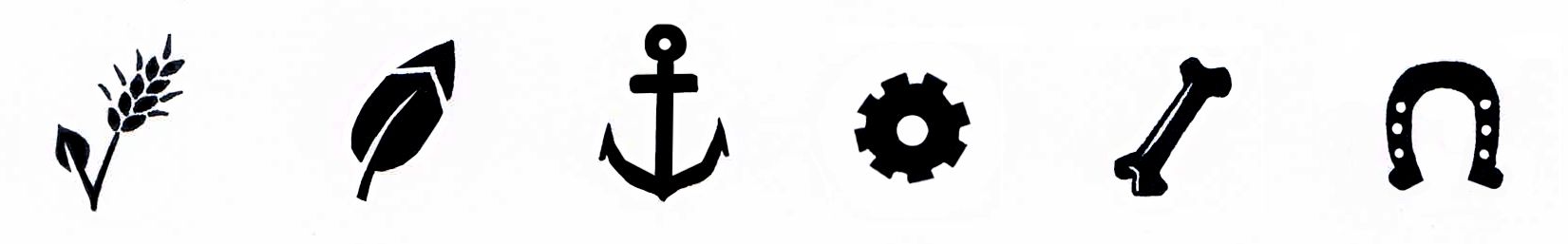
Buscador de la Tierra
El individuo abandonó el timón a sus espaldas y caminó sobre las tablas de madera, haciendo resonar los tacones de sus botas de cuero.
Tenía las cejas negras y largas, cuya contundencia le confería un aspecto de dureza que contrastaba con sus preciosos ojos azul claro. Su elegancia y agresividad recordaban a la expresión intimidante de un halcón. Su pelo, corto como el de un hombre, estaba escondido bajo un sombrero de tres picos adornado con plumón amarillo.
La casaca ribeteada en dorado ondeaba con el viento. Apoyó las manos sobre la barandilla y miró a los reunidos en cubierta desde las alturas.
—Bienvenidos, mis invitados. Soy la capitana, Nina Küdell, y se encuentran viajando a bordo de La Dragona. Les informo de que acabamos de dejar atrás oficialmente el Señorío de la Tierra y que nos depara un trayecto de tres semanas hasta alcanzar el puerto de destino, así que espero que se vayan acostumbrando ustedes al vino y la compañía.
—¿"Ustedes"? —Tonatiuh alzó la ceja de extrañeza.
—Es el tratamiento de respeto que usamos en el Señorío del Mar. Consideramos que "vuestra merced" queda algo... anticuado.
—No lo oí nunca.
Nina bajó por la escalerita de madera con los andares de un tigre.
—Oirá y verá muchas cosas nuevas junto a mi gente, sembrador. —Y señaló la escotilla que había en cubierta, donde se había improvisado una rampa hacia el estómago del barco con una tabla de madera—. Hemos situado a su montura en la primera andana y la hemos provisto de cama y avena. Rece por que los tiempos sean clementes o sufrirá mucho más que cruzando La Costura a pie.
Luego cogió la lámpara de aceite que tenía a sus pies y la dejó suspendida frente a su rostro, observando la jade revolotear.
—Por cierto, le guardaré esto durante el viaje —añadió—. Me vendrá bien en el camarote.
—¿Y mi carro? —espetó Sadira de mal humor—. ¿Dónde está mi carro?
—Hemos bajado a sus caballos junto al de sir Tonatiuh. Su carro no cabe por la escotilla, así que lo hemos vaciado y lo hemos atado junto al bote salvavidas.
Señaló el carro rojo pegado a la borda, atado a la barquita de madera para evitar que rodara para delante y para atrás con el bamboleo. Las campanitas que colgaban del techo tintineaban cada vez que una ola rompía fuerte.
—Está bueno —lo aprobó el Buscador—. Así los caballos podrán descansar del viaje y se harán compañía unos a otros.
—Un día de estos voy a bajar y le voy a rebanar el pescuezo, al puto Piruétano —bufó la arriera.
—Veo que se llevan bien —sonrió la capitana—. Es un alivio saberlo, porque van a compartir camarote.
—¡¿Qué?!
Se miraron con horror.
—No manches, no puedo compartir camarote con ella. Tiene la cabeza más dura que una rodilla de cabra y lleva quejándose desde que nos regresamos de La Costura. No quiero imaginar lo que será soportarla cuando llegue el momento de su periodo de sangrado.
—¡Hombre tenías que ser! —ladró Sadira—. ¡Si no querías pasar más tiempo conmigo, no haberme encerrao contigo en un buque en medio del mar! ¡En tierra habríamos tirao cada uno por un lao y listo!
—Embarcamos en el buque más rápido que encontré. Decídselo.
—Mi bergantín es más veloz que un pez espada en corriente a favor —afirmó la capitana, muy orgullosa—. Los piratas tienen que sudar mucho para poder alcanzarnos.
Sadira la ignoró por completo y dirigió el dedo hacia Tonatiuh.
—Tú querías hacer el trayecto en barco para no forzar a tu estúpido jamelgo. ¡Y ahora me estás forzando a mí! Espero que te vaya empezando a gustar el pescao y la carne salá, porque no vas a probar ni una mísera verdura que provenga de mi carro en todo el viaje.
—Eres una víbora, ¿sabías? —comentó Tonatiuh con una risita—. El día en que te muerdas la lengua te envenenas.
—¡Antes prefiero tirarlas por la borda o dejar que se pudran!
—Ándale a la verga. Irás tú por la borda con tan solo una orden mía, así que te aconsejo que seas tan lista como pareces y cambies de actitud antes de que se me calienten los oídos. Parece que se te olvida con quién estás viajando.
—Vete al infierno.
—Mira. No soy una persona autoritaria porque entiendo que todas las criaturas merecemos respeto, incluso un espantajo ingrato e insolente como tú —alzó la voz—, así que agradece que te encontraste con el Buscador de un Señorío civilizado y no a cualquier otro, que ya te habría colgado por los pies en un pinche barranco. Que a veces eres un poco pendeja.
La arriera esbozó una mueca de rabia y miró a Nina buscando apoyo.
—Dice la verdad —replicó ella—. Si me hubieras hablado a mí así, ya te habría echado al mar a nadar con las barracudas.
Sadira resopló con la vena del cuello tensa, y se sacó un rulo de tabaco y un fósforo del bolsillo. Lo encendió y dio una calada del tamaño de sus pulmones. Le mostró el cigarro a Tonatiuh.
—Lo único que habéis hecho bien.
Se giró, casi levantando el aire a su paso, y se largó hacia proa con rabia.
La capitana miró al Buscador con actitud relajada.
—No se preocupe por lo que ha dicho, sembrador. Somos un buque mercante y venimos de su Señorío, así que tenemos verduras de sobra para usted. Dejaré que pase irritación en este viaje, pero no hambre.
Tonatiuh expulsó el aliento con una sonrisa despreocupada y negó con la cabeza para restarle importancia.
La capitana respiró hondo. Presintió que iban a tener un trayecto intenso con los nuevos pasajeros.
Echó un vistazo de reconocimiento a su tripulación y acabó mirando al niño subido en el bauprés que cortaba los vientos, en la punta del castillo de proa. Se llamaba Pooja, debía tener unos doce años y lo habían recogido en el puerto de La Costura para que los protegiera en el viaje. La capitana confiaba más en la pericia de su tripulación —obviamente—, pero llevar un soldadito abordo en los buques mercantes era un requisito mínimo, prácticamente simbólico, acordado por el Gobierno del Mar como resquicio de las diplomacias del pasado.
Vestía el uniforme gris típico de los ciudadanos del Metal, con el símbolo del engranaje bordado en la pechera, faldilla en la cintura y dos bandas cruzadas sobre el torso. El fusil apoyado en la espalda tenía aguja de bayoneta y sobresalía por encima de su cabecilla rapada. Suspendido sobre las olas rompientes, se agarraba al bauprés con sus minúsculas piernas y manos, agachándose cuando las velas triangulares tensadas al mástil cambiaban de dirección y le pasaban por encima de la cabeza.
Tenía la expresión henchida de alegría, fuera de sí, con los ojos llorosos hacia el horizonte y el cerebro completamente volado por efecto del viento. Las gaviotas se deslizaban a su altura, batiendo las alas con rapidez para no quedarse atrás. No había pulmones en este mundo que pudieran respirar toda aquella explosiva oleada de libertad, ni había mejor forma de recordarle a una máquina disciplinada de trabajar que todavía seguía siendo un niño. Que todavía tenía tiempo de serlo.
Los humanos se creían diferentes del resto de animales en muchos aspectos, pero lo cierto era que todos los cachorros necesitaban dos cosas para sobrevivir: una era sentirse arropado por la familia, y la otra era sentirse parte de este mundo. La tierra lo sabe.
La capitana se dio cuenta de que Sadira estaba mirando al niño también, apoyada en la escalerita que subía al castillo de proa. Se acercó a ella por detrás.
—Me ponen los pelos de punta —murmuró—. Los críos del Metal, digo. Van a ponerse a disparar a las mariposas y el retroceso del arma va a sacarles un ojo con la culata. Esos bracillos como ramitas secas no están hechos para soportar un fusil, ni esos ojos de gazapo están preparados para ver sangrar a un hombre como si fuera un colador.
—¿Y pa qué los lleváis? —preguntó la arriera, todavía de mal humor.
—Lo ordena el Reglamento. Nosotros no somos mercaderes libres como vosotras, arrieras, que viajáis por donde queráis y acompañadas de quien queráis. Todos los barcos de nuestros mares trabajan para el gobierno y ejercen lo que se llama «un servicio público» —explicó Nina. Sadira no entendía mucho—. Pero bueno, hay que reconocerles el mérito a esos soldaditos. Los marineros del Mar y la ingeniería armamentística del Metal llevan siglos trabajando codo con codo para inventar bombardas, cañones y falconetes a nuestros barcos.
—¿Y no os preocupa llevar chiquillos armados entre vuestra tripulación?
—Me preocuparía más ir sola por ahí con un carro, desprotegida... —miró a la arriera de arriba a abajo—. ¿Cómo es que tú no llevas guardia?
—Guardia pa qué —bufó Sadira—. Yo soy una tía dura. A mí si se me acerca un ladrón, le corto los huevos y me hago unos pendientes con ellos. Mira, ahí llevo a la compañera.
Hizo un gesto con la cabeza y señaló la carreta roja que había atada a sus espaldas, en cuyo interior se veía la escopeta.
—La mama me enseñó a disparar —continuó diciendo la arriera, mientras fumaba—. Me dijo que si algún desconocío se acerca a mi agujero, mi deber es hacerle a él otro en la frente.
Nina soltó una carcajada y asintió con una sonrisa.
—Sabia mujer. Tengo suerte de que en mi Señorío no sucedan forzamientos adúlteros muy a menudo; los hombres lilas no tienen esos impulsos.
Sadira bajó la cabeza y permaneció en un cómodo silencio de complicidad. En el suyo tampoco había forzamientos porque tenían a los hombres bien amarrados, pero en cuanto las arrieras cruzaban las fronteras con su irresistible soledad, sus carros de mercancías y sus bueyes bajo el brazo, los callejones y los trayectos entre ciudades se volvían una escabechina constante de fornicios y asesinatos. Primero porque los hombres estaban acostumbrados a tomar fácilmente a cualquier mujer que se encontraran por el camino, y segundo, porque las mujeres de la Sangre no eran tan dóciles como sus esposas y se revolvían como los gatos para clavarles el cuchillo en el ojo si era necesario.
Cuando los Señoríos empezaron a ver que los carros de mercancías no llegaban a su destino o llegaban con retraso, decidieron remediarlo y ofrecieron a los niños soldado del Metal como guardias protectores durante los viajes. Lo único que tenían que hacer a cambio era mantener alimentados sus cuerpecillos andrajosos, pero muchas arrieras se tomaron esta oferta como un alarde de defensa paternalista y la rechazaron.
Nina se quedó mirando a Sadira y no se acobardó cuando ella le devolvió la vista. La capitana señaló su cigarro.
—Vas a tener que darte prisa con eso. En este lugar los cigarros se los fuma el viento antes que tú.
La arriera se echó a reír y tomó otra calada.
—¿Y cómo es que en vuestro Señorío las mujeres son capitanas? —preguntó después, ofreciéndole el rulo de tabaco—. Me sorprende.
—En nuestro Señorío, el límite entre los trabajos que realizan las mujeres y los que realizan los hombres es algo difuso, así que lo tenemos bastante más fácil. —Nina tomó el cigarro y se lo llevó a los labios mientras cogía el fósforo—. Aunque no llegamos a vuestra altura, gracias al cielo.
—¿Gracias al cielo?
Aspiró una amplia bocanada de humo y esperó a expulsarlo antes de contestar.
—Sois igual que ellos.
Sadira se quedó mirándola. Arrugó el ceño y le quitó el cigarro de la boca bruscamente.
—Este barco apesta.
Y se fue de mal humor.
La capitana dibujó una sonrisa divertida y miró al horizonte limpio y sencillo, atrapado entre dos azules.
En la popa, allá en lo alto de las escaleras y junto al timón, Tonatiuh había entablado conversación con un marinero que había encontrado la oportunidad de ser elocuente y cautivador a pesar de toda la suciedad que llevaba en la ropa. Tenía el pelo recogido en una coleta y la oreja repleta de anillas brillantes; todavía preocupándose por seguir la moda de los continentes y sin dejarse un ápice de barba en el rostro.
Mientras se encargaba de mantener estable la dirección del navío, vigilaba una caña de pescar que arrastraba el sedal detrás del barco y que tardaba mil años en recoger, por encontrarse suspendida a diez metros de altura.
—Esto, señor de la Tierra, se llama pesca de cacea. ¡Mire bien! —gesticuló—. Sirve estupendo pa peces voraces como el bonito o el atún, que persiguen presas que se mueven rápido. ¡Mire, mire!
—¿Insinuáis que hay un pececillo mareándose ahí abajo, con la boca clavada en un garfio? O peor aún... ¿una lombriz atravesada de parte a parte? —preguntó Tonatiuh, con una mueca de grima.
—No, porque los peces voraces no necesitan cebo, solamente movimiento. ¡Y ya no le puedo decir más, que luego aprende cómo se hace y se me viene la Inquisición!
—Guácala, podéis estar tranquilo... —murmuró Tonatiuh, asqueado. Pero se animó a asomarse por la borda.
Era una sensación extraña, la de mirar desde el trasero del enorme galeón. La estela blanca se alargaba muchas yardas más allá y parecía arrojar un vacío colosal que el cielo y el mar enseguida se encargaban de llenar. Al Buscador le asaltó una extraña sensación de vértigo que le obligó a ser consciente de las suelas de sus zapatos, apoyados ansiosamente en los tablones de madera.
Había estado en lugares más altos que aquel —la misma torre de su palacete se elevaba por encima de las coníferas de quince metros—, pero siempre estando asentado sobre una superficie sólida. La inmensidad del paisaje azul en ambas mitades de la esfera le resultaba tan poco familiar a sus retinas que, de un plumazo, le alejaba de su hogar, de su alcoba sombría y de todo cuanto había conocido. Le liberaba como a un niño en medio de la nada, a merced de su vista y de sus dedos como únicos apéndices para medir y absorber el mundo.
Al principio siguió intranquilo, pero después pasaron horas asomados por la barandilla trasera sin que la caña diera ninguna señal de vida y terminó por acostumbrarse. Cuando un banco de atunes se topó por fin con el barco y se acercó a curiosear, persiguiendo el navío entre la espuma, Tonatiuh había generado tanta ansia en su interior que olvidó sus principios ancestrales y anheló con todas sus fuerzas que algún pez fuera tan estúpido de pegarle un bocado al anzuelo vacío.
Cuando la caña se combó por el peso, el marinero dio un alarido que le puso los pelos de punta y se apresuró a retirar el sedal hasta que casi se le sale la muñeca de los goznes.
—¡Tire! ¡Tire! —gritó el marinero.
Tonatiuh se acercó corriendo a la caña para ayudarle. Retrocedieron juntos hasta casi chocarse con el timón.
—¡Oh, carajo! ¿Lo sacamos ya del mar? Este bicho está cabrón, jala como un toro.
La respuesta vino cuando el tirón se hizo mucho más holgado al librarse de las aguas: el pez ya solamente se revolvía en medio del aire. Lograron subirlo en un agónico minuto de tensión y echarlo por fin al interior del barco.
Se trataba de un pequeño alevín de atún rojo que coleteaba y levantaba reflejos plateados a la luz del sol. Tonatiuh sintió que le faltaba el aire de la vergüenza y el terror.
—¡Ese pez! ¡Se está asfixiando!
El marinero no le prestó atención. Seguía eufórico por la cena fresca que iban a tener ese día y le pidió ayuda para agarrarlo.
—Píllelo ahí, por el pescuezo, que la aleta corta.
—¡¿Pero es que no me escucháis, bato?! —Lo señaló con obviedad, en el abismo de un ataque de nervios—. ¡Que se está muriendo! ¡Expulsado a una realidad extraña en la que jamás estuvo hasta que sus pulmones se expriman como una pinche naranja!
—Los peces no tienen pulmones.
—¡Ay, ay! —Se tapó los ojos, angustiado—. Matadlo con honor, que se me está clavando su mirada en el cráneo.
El marinero lo encontró divertido y agarró al atún de la cola, mostrándoselo en la cara mientras se revolvía enérgicamente en sus últimos coletazos de vida. Desde cualquier punto del barco se podían escuchar los gritos de indignación del Buscador y las carcajadas burbujeantes del tripulante.
—¡Lucho, deja en paz a mi invitado! —vociferaba la capitana desde cubierta—. ¡Me cago en ese cerebro de percebe que tienes!
Tonatiuh tuvo que marcharse del piso superior para no tener pesadillas aquella noche.
Mientras tanto, La Dragona avanzaba rauda sobre las aguas y cortaba el mar con el reptil que tenía tallado en el mascarón.
Estaba formada por tres altísimos mástiles de cuarenta metros que soportaban el peso de tres o cuatro velas cuadradas cada uno, que servían para coger velocidad. Después tenía dos triangulares tensadas sobre el bauprés de la punta y una vela cangreja en la parte trasera, y que servía para maniobrar igual que una aleta de tiburón. El cuerpo del galeón era de madera oscura y tenía dos alturas sobre cubierta y otras dos por debajo. Estaban divididas en compartimentos donde guardaban materiales de repuesto, los cargamentos de mercancías y la bodega.
A pesar de no estar equipado con cañones, La Dragona era capaz de distraer a sus enemigos con una hilera de falconetes y su excepcional velocidad, por lo que su madera apenas estaba dañada, ni reflejaba historias de grandes batallas en mitad del océano.
El Buscador se había recuperado del susto y caminaba por cubierta hablando con el resto de tripulación, fascinado con cada cosa que le enseñaban, pero aun así encontró tiempo para tener algún tropezón con la arriera y sentirse castigado por su mirada férrea y rencorosa.
Como todavía tenía en estima a su compañera de viaje y se sentía un poco culpable de la situación, aunque no lo reconociera, se pasó toda la tarde planeando la reconciliación y poniéndole cara de perro cuando se cruzaba con ella. Cuando llegó el anochecer, Tonatiuh esperó a que todos se fueran a dormir mientras repasaba en su mente lo que iba a decirle cuando entrara en el camarote.
La madera del galeón chirriaba en medio del silencio y la escasa tripulación de guardia que quedaba despierta se mimetizaba con la noche. Tonatiuh cruzó la cubierta y abrió la puerta con cuidado por si estaba dormida. Se asomó al interior.
Sadira estaba tirada en la cama. Su piel morena brillaba bajo la luz naranja del farolito, con los jóvenes senos apuntando hacia el cielo y los pezones oscuros como dos dulces de chocolate. Se había soltado la coleta y el pelo le caía sobre el cuerpo como una cascada oscura rebotando sobre mil piedras, ondulado y larguísimo. Entre sus piernas, el triángulo de vello se enrollaba en forma de caracolitos igual de negros que su cabello. Parecía que estaba tallada en cobre.
Se quedó mirando a Tonatiuh fijamente, sugerente, con tan poco reparo que parecía que iba a devorarlo.
—Yo también te perdono —logró decir el Buscador, disponiéndose a dar un paso hacia ella.
En ese momento Nina salió de la esquina donde estaba el armario y se acercó a la cama, desnuda y blanca como un cisne, con las nalgas tersas. Volvió la cabeza para mirarle con aquellos ojos de halcón.
—Lo siento, sir Tonatiuh, pero esta vez no está invitado a la velada. Puede dormir en mi camarote esta noche.
Haciéndole retroceder con su imponente desnudez, la capitana le dejó fuera de la habitación y le cerró la puerta en las narices.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top