Ausencias
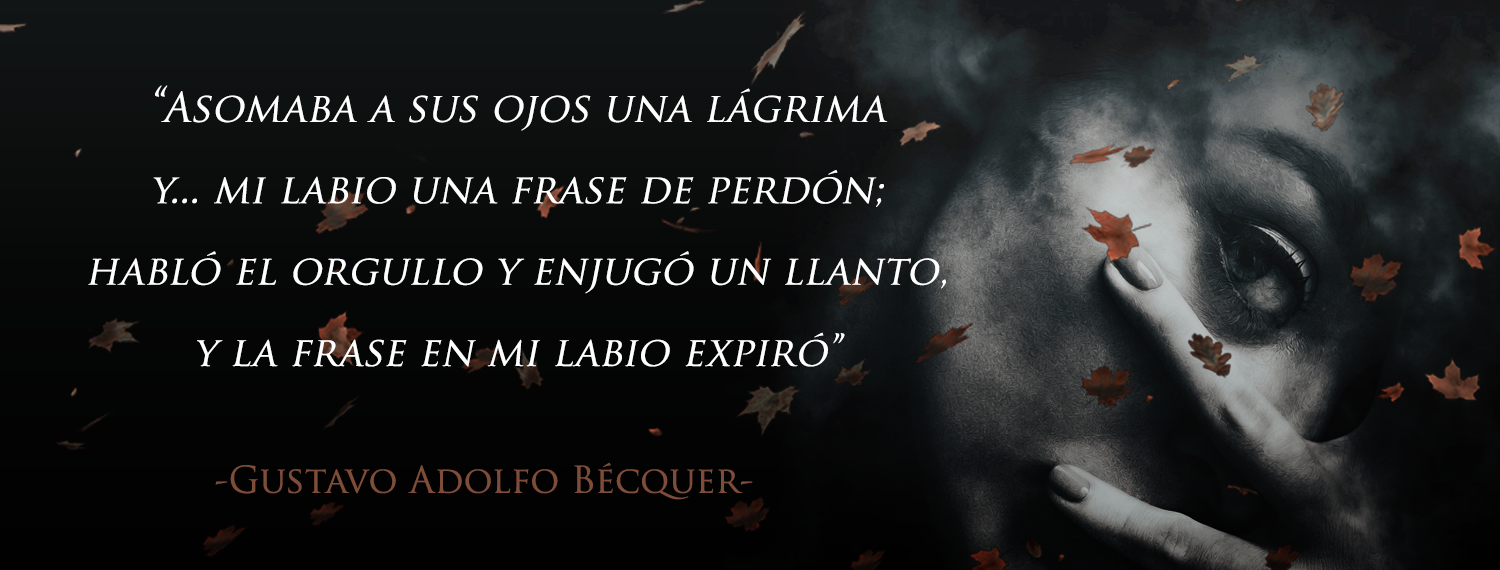
Sicilia, 1970
La música jazz vibraba en la pequeña pero confortable sala. Suave y cadenciosa. Las notas musicales conferían calma a la atmósfera, en la que se hallaba reunido un grupo de amigos. Volutas de humo se dispersaban en el aire, whisky descendía por las gargantas masculinas, provocando un leve ardor a su paso. Los hombres hablaban con elocuencia, pasando de un tema a otro con relativa facilidad.
Elena se sentía fuera de lugar, desplazada de la conversación. Los conocimientos que poseía eran limitados, lo que le dificultaba seguir el hilo de las charlas. Y aunque ellos respondían con amabilidad sus dudas, las miradas denotaban la condescendencia con que reparaban en darle una explicación. Al inicio, ella fue parte de ese círculo, pero este poco a poco se fue cerrando, celoso de los eruditos que lo integraban. Fue excluida, a observar desde la distancia. Nadie, excepto Elena, parecía haberlo notado, o decidieron ignorarlo sin más.
Contempló, sentada en una de las sillas del comedor, los rasgos masculinos de su amado, mientras revolvía con una cucharilla la taza de té, objeto inerte que le hacía compañía. Los labios se curvaron en una leve sonrisa al verlo debatir con soltura y garbo. Era un hombre educado y distinguido, todo lo opuesto a ella. Esa desigualdad fragmentó el quimérico futuro que una vez había imaginado con él. Desde hace días que se venía planteando su situación sentimental.
El momento de tomar una decisión eventualmente llegaría, mas guardaba la esperanza que una explosión emocional retornara las cosas a su lugar. Qué ilusa. Lo más probable es que ocurriera todo lo contrario.
La soledad empezó a ahogarla, a asfixiarla desde adentro. Apartó el té y agarró el bolso que reposaba en la silla de junto. Se levantó temerosa. Llegar a una resolución siempre era difícil.
Inspiró el aire contaminado de humo de cigarrillos. El acto ocasionó que carraspeara fuerte, llamando la atención de los hombres.
—Lena..., ¿estás bien? —preguntó Ricardo, apresurándose a verificar su estado.
—Sí, sí. Es solo el humo que me hizo toser.
—¡Oh, lo siento tanto! —Se disculpó uno de los invitados. Abrió las ventanas para que el aire del exterior refrescara el ambiente.
—No pasa nada —dijo Elena, apenada por las molestias que estaba causando. Ella no soportaba el olor del tabaco, la ponía mal. No obstante, lo toleraba por Ricardo y por los amigos que tenían en común.
—¿Te vas? —Ricardo bajó la mirada al bolso de Lena. Observó la presión que ejercía al sujetarlo, como si fuera alguna tabla de salvación. La imagen le generó un mal presentimiento—. Amigos, Elena y yo nos marchamos. —Se Alzaron voces desilusionadas—. Mañana nos reuniremos de nuevo.
Lena intentó negarse, pero Ricardo la tomó de la mano y la calidez masculina la sacudió entera, nublando cualquier intento de rebatir.
En la calle, una ligera llovizna cubría la ciudad. Ricardo llevó a Lena bajo la cubierta de un café, ubicado en un sector de la plaza Adrano.
—¿Qué pasa, cariño? —preguntó sin rodeos.
—Nada —contestó lacónica.
—No me digas que no pasa nada cuando claramente se ve que sí.
Lena mantuvo una actitud silente, pensando en que no podía postergarlo más, debía aprovechar la determinación del momento.
—Ricardo... yo —titubeó—. No quiero seguir con esto.
—¿Esto? ¿A qué te refieres? —interrogó, observándola con una expresión desconcertada.
Ella se sintió desfallecer ante la mirada de cuestionamiento de Ricardo. Esos ojos castaños, con toques de misterio, siempre habían sido su perdición, le calentaban el alma sin siquiera tocarla.
—Me quieres dejar, ¿verdad? —Mientras Lena meditaba sobre sus sentimientos, Ricardo hizo lo propio. El semblante atribulado le esclareció el mal augurio que minutos antes lo asaltó.
Un nudo se formó en el pecho de Lena cuando Ricardo adivinó lo que pensaba. En la respuesta que diera estaría el destino de ambos. Y sabía, al menos, cuál era el que quería para ella.
—Sí. No quiero seguir más contigo. Se acabó.
Elena cruzó la calle de piedra a toda prisa, la valentía se había diluido y sentía que un minuto más a su lado la haría desistir de abandonarlo. Casi resbala a causa de la lluvia, pero no perdió el equilibrio. Observó un taxi acercarse y le hizo señas para que se detuviera. Al subir al vehículo, notó a Ricardo subir tras ella, y antes de que pudiera decir algo, él ya le había dado la dirección al chofer.
El trayecto transcurrió sin intercambio de palabras. Lena no despegó la vista de la ventana, temía que, si miraba a Ricardo, un caudal de emociones se desbordarían. Fue cavilando qué decirle una vez llegarán al hogar que compartían.
El auto se detuvo frente a un grupo de casas de aspecto veraniego, de tejas deslucidas por el paso del tiempo y de pintorescas rosaledas. Parte de la belleza mediterránea que rodeaba al lugar. Algunos metros cuesta abajo, se podía observar el mar bordeando la isla, cuyas olas rompían con fuerza en la orilla. El oleaje evocó malestar en Lena. Un presagio de algo ineludible: el cierre definitivo de una etapa de su vida.
Ricardo pagó al conductor y siguió a Lena al interior de la vivienda. Quedaron en medio del salón, con la mirada fija en el otro.
La faz inexpresiva de Ricardo puso nerviosa a Lena. Él por su parte, esperaba que ella le dijera que lo sucedido solo fue una acción, producto de un mal día. Lena lo amaba, no podía dejarlo. Impulsado por ese precepto, se atrevió a romper el incómodo mutismo.
—Imaginé que este momento llegaría, que algún día me ibas a dejar.
—¿Lo imaginaste y aún así no hiciste nada para impedirlo? —Los ojos de Lena se oscurecieron de furia—. Y por lo que veo piensas dejarme marchar sin oponer resistencia. Se nota que nunca me has amado como yo lo he hecho. —La voz destiló amargura.
—Si te soy sincero, me atormenta que me ames —susurró apesadumbrado—. Qué fácil es para ti usar el verbo amar, lo empleas con una sencillez que para mí es enrevesada.
—¿Te atormenta que te ame? —Lo miró dolida—. No sientes nada por mí y encima te molestan mis sentimientos...
—Te quiero, Lena —dijo, indulgente—. Pero...
—¡Pero no me amas! —contradijo, la voz evidenció consternación—. ¡Dime que me amas! No, mejor no —censuró la súplica—. Tus palabras hace mucho tiempo que carecen de sinceridad, solo desarmarán mi corazón con más fuerza.
—Lena, tu corazón sanará antes que el mío, a pesar de que me quieres más de lo que yo lo hago. —Ricardo le agarró del brazo, pero ella se apartó con brusquedad—. Tú me amas porque piensas que soy diferente, pero no es verdad. Somos el espejo del otro, el reflejo de lo que deseamos y no podemos tener. Tú ansías volar y yo prefiero permanecer con los pies en la tierra. Sin embargo, aunque mi amor te parezca egoísta, no quiero que te vayas.
Un silencio prolongado prosiguió tras esa declaración. Elena sintió la estocada final matarla por dentro, emociones contenidas por mucho tiempo salieron a flote. Comprendió en ese momento, que nada de lo que hiciera influiría en Ricardo.
—No deseo seguir con la incertidumbre de no saber a dónde me llevará esta relación. No quiero permanecer en este caos amoroso que me lastima de una forma que nunca podrás entender. Está claro que nuestros caminos no van a coincidir, que en mi futuro jamás estarás tú.
—¿Cuándo la lógica nos ha dirigido, Lena? ¿Cuándo el futuro nos ha preocupado? Quédate —volvió a pedirle, insensible al dolor de ella.
—Ese fue mi traspié, no dejar que la lógica dirigiera mi destino.
Dio la vuelta, resuelta en su decisión.
Abrió el armario, sacó una maleta y guardó su ropa y otros artículos. Recorrió con la vista la alcoba, por si olvidaba alguna cosa importante. En una de las estanterías ubicó una caja de madera floreada. La nostalgia la invadió. Allí estaban todas las cartas que Ricardo le escribió al comienzo del enamoramiento. En esa época vivían lejos el uno del otro y el intercambio de correo los mantenía unidos. Recordó cómo el corazón le latía con fuerza cada vez que recibía una carta de él, y la pletórica alegría que la sobrepasó cuando le pidió mudarse a su casa. No obstante, en la convivencia diaria, la relación comenzó a deteriorarse. Lo que parecía ser una idílica vida en pareja, se volvió insostenible. Compartían hogar, pero una insondable distancia los separaba.
Aquellas cartas eran recuerdos de una felicidad pasada. Dudó unos instantes en tomarlas, desistiendo enseguida de hacerlo. No llevaría fantasmas consigo.
Regresó a la sala, arrastrando la maleta. El vestido que llevaba puesto lo cambió por pantalones acampanados, una blusa de manga larga y unos zuecos azules; la melena negra se la dejó suelta.
Ricardo, al contemplarla vestida de esa forma, recapituló el momento en que la conoció. Lena llevaba un atuendo similar. Varias escenas aparecieron en su cabeza: el mercadillo en el cual chocaron, ella, por ir embelesada mirando el entorno y él, buscando en su pantalón un encendedor; el festival de luces en la plaza Adrano, abrazados recibiendo el año nuevo. Algo dentro de él se activó, como una máquina conectada a una fuente de energía.
—Me quedaré con tu sonrisa y esa mirada enigmática, como recuerdo —dijo ella, en tono melancólico—. Quiero que sepas que en mi corazón nunca te abandonaré. Adiós Ricardo, que tengas una buena vida. —Una lágrima rodó por su piel al despedirse.
En tanto, la explosión llegó, sacudiendo ferozmente a Ricardo. Se quedó en blanco, con la mente convulsionada. La respiración se tornó dificultosa, el ritmo cardíaco aumentó. Apenas salió de ese estado catatónico, fue corriendo tras Lena, consciente de lo que estaba perdiendo.
Se paró en medio de la calle. Miró en diferentes direcciones y no la encontró. Dirigió la vista a las escalinatas que llevaban al mar, en el instante en que Lena abordaba un taxi. Gritó su nombre, pero esta no volteó a ver. Corrió hacia ella, desesperado por alcanzarla, mas el intento fue en vano. El vehículo se perdió en la vía.
Cayó de rodillas en el suelo empedrado, una indecible angustia se instaló en su pecho. Lena se había marchado, convencida de no haber motivado ningún amor en él. La verdad era otra.
—¡Perdóname por no haberte amado como te merecías! —exclamó con fuerza. Arrojó las palabras al viento, con la esperanza de que este llevara su voz donde quiera que ella fuera.
La gente rodeó a Ricardo, mirándolo con pena. Él mantuvo la postura alicaída. Estaba fragmentado, desolado. En las noches solitarias, los recuerdos le harían compañía, como una sombra de tiempos felices que no volverán.
El día fue avanzando, y la imagen de ese hombre de rodillas en el suelo se tornó indiferente para la nutrida multitud. La silueta masculina fue envuelta por el gentío que circulaba en diferentes sentidos, hasta no distinguirse más.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top