19
Seishu se había escapado de casa.
Aunque él no usaría ese término en concreto. Sólo había salido a dar un paseo, después de haber saltado por la ventana del baño. Se las había ingeniado para recordar el camino hacia la casa de los Haitani, con el atardecer a la espalda y media galleta de avena en la boca.
Jamás diría que su relación con Kokonoi era mala. Sólo estaba cansado de que le amenazara con no dejarle ver a sus nuevos amigos. Seishu sólo quería ser parte de ellos, ayudar, luchar.
Sabía que Koko no le prohibiría verles, no sería capaz, o eso pensaba. Aún así, había tenido la necesidad de huir de sus obligaciones por un instante. Llevaba todo el día dedicándose a las mismas aburridas tareas de siempre. Limpiar, cocinar, hacer pulseras con abalorios que encontraba en el mercado y que su novio le compraba para que se entretuviera con algo y no pensara en ser rebelde.
—Ha quedado genial —comentó Rindou, admirando la libélula tatuada —. ¿Por qué la elegiste?
Estaban sentados en el sofá del salón, charlando sobre nimiedades. Justo lo que tanto había necesitado, un jodido descanso. Por mucho que Kokonoi repitiera que sólo traerían problemas.
Estaban solos en casa. Había una nota sobre la mesa de la cocina en la que ponía que Sanzu y Ran visitarían a Kazutora y probablemente pasarían allí la tarde, por lo que todo estaba en silencio. La buena tranquilidad de la cotidianeidad de dos amigos en medio de un pueblo sometido.
—Bueno, las libélulas siempre van hacia delante —explicó, recordando las cosas que había aprendido de pequeño —. Son como la victoria, ¿sabes? Se relacionan con eso, la victoria... Yo también quiero ser así de valiente.
Nunca retrocedería por aquellas personas a las que amaba.
—Lo eres, créeme —Rindou sonrió, inclinándose hacia la pequeña mesa para tomar su vaso de agua. Tenía la garganta seca.
Se le contagió la sonrisa. Rindou era tan amable con todos, verdaderamente le hacía sentir cálido y querido a su lado, y adoraba a las personas que eran como él. Con razón Chifuyu había podido integrarse en ese peculiar grupo tan rápido.
En ocasiones recordaba su niñez y todo el trabajo que había tenido encima. Quizá todos fueran libélulas en busca de un lugar hacia el que dirigirse.
Sus padres nunca tuvieron demasiado dinero y lo vendieron como mozo de cuadra a una familia que se ganaba la vida con una pequeña granja. Se pasó años y años durmiendo en las cuadras, recibiendo la comida que le daban y llevando prendas que llevaban meses rotas. Asociaba aquel lugar a demasiados sentimientos revueltos, duros y algunos muy especiales que nunca olvidaría.
Sobre todo con el desastroso hijo del matrimonio que allí vivía.
—¿Y los tuyos? ¿Qué significan? —preguntó, curioso.
Parte de la sonrisa de Rindou se oscureció. Apartó la mirada, aquellos iris de lirio se volvieron hacia un lado con algo de incomodidad.
Tenía tres tatuajes. Dos de ellos eran enormes y los compartía con su hermano mayor, y el otro lo compartía con Sanzu, con lo que todo lo que llevaba en el cuerpo se refería a aquellos a los que quería. O alguna vez quiso.
Estuvo a punto de contestar sobre el primero de todos, que se había hecho con su hermano años atrás con un tatuador del que se rumoreaban cosas turbias, pero el sonido de la puerta de entrada de la casa alteró a ambos.
Como si hubiera leído sus pensamientos, Ran Haitani había llegado.
—Hola —saludó Seishu, parpadeando varias veces hacia la mancha de colores que era el mayor —. Eh... ¿estás bien?
Ran negó, aún jadeando. Tenía las mejillas rosadas y los ojos llenos de lágrimas de pura impotencia. Los gestos le temblaban, ni siquiera se había quitado los zapatos y su ropa goteaba finas gotas de lluvia al suelo.
—¿Dónde está Sanzu? —Rindou se incorporó de inmediato, alterado.
Las lágrimas salieron a borbotones, como si le hubieran apuñalado. No, peor. Ran se encogió, abrazándose a sí mismo, aterrado.
—... lo perdí.
—¿Cómo que "lo perdiste"?
A Seishu no le hizo falta poder ver para notar el tono agresivo en aquellas palabras. Incluso se desplazó un poco en el sofá, sintiendo el aire pesado acumulándose a su alrededor, una tensión insoportable que le erizó el vello de los brazos e inquietó el corazón.
Rindou se acercó a su hermano con lentitud, arrugando la nariz con asco.
—Lo siento... yo... —Ran dio un paso hacia atrás, sollozando —. Un soldado estaba... lo de siempre, y todos se fueron, y... pensé que seguiría ahí para cuando todo acabó, pero...
La espalda del mayor chocó torpemente contra la pared. Un puño se estampó por encima de su hombro, los nudillos chocaron contra la pared, rasgándose.
—¿¡Y no hiciste nada!? —reclamó Rindou, mostrando los dientes en una mueca —. Le estaban dando una paliza, ¿¡y no hiciste nada!?
La única norma era que Sanzu no saliera solo de casa. Y Rindou siempre lo acompañaba, unos pasos por detrás, fuera a donde fuera. Era tan tierno, jugando a esconderse de él con el cabello ondeando a la espalda y una expresión de inocente felicidad.
Si alguien agarraba a Sanzu, Rindou comenzaba un fuego. Llevaba siempre en el bolsillo un vial de alcohol y un mechero, suficiente como para encender cualquier cosa y distraer a los soldados que estuvieran molestando a su pareja. Nadie lo sabía, nadie podría imaginarlo.
—¿¿¡¡No hiciste nada!!?? —repitió, alzando la voz —. ¡Responde, joder!
—... lo siento —el mayor bajó la cabeza, conteniendo un hipido —. Rin, lo siento...
Se había cansado de tolerar a Ran frente a su vista. Todos los putos días fingiendo que no le importaba su presencia, creyendo que ignorarse e intentar llevar una vida normal era lo mejor.
Se alejó de él, jurando que no podría resistir el impulso de agarrarlo del pelo y arrastrarlo por el suelo hasta hacer que suplicara. Dioses, lo odiaba tanto. Se arrancaría la piel si así pudiera borrarse la tinta.
Sin embargo, apretó los dientes. Exhaló el aire con fuerza, sintiendo la diminuta presencia de Seishu a sus espaldas.
—¿Dónde lo viste por última vez? —exigió saber.
Seishu se levantó del sofá con timidez, jugueteando con las manos cerca del pecho. Llamó la atención de los dos hermanos con un carraspeo nervioso. Las dos manchas se giraron hacia él.
—Hay una sombra —soltó, cohibido —. Chifuyu y yo queríamos contároslo... alguien nos está siguiendo.
Rindou miró a Ran, Ran miró a Rindou. Ambos intercambiaron miradas con Seishu. Flores sobre flores, lirio contra lirio y una libélula, un camino a seguir.
—En la esquina por donde siempre pasan los carpinteros —dijo el mayor, más asustado que nunca —. A dos minutos de la casa de Kazutora.
Rindou siseó un insulto por lo bajo, imaginando el peor escenario en su cabeza.
Apenas un minuto después, empuñaba un cuchillo y lo empujaba dentro de una de sus botas; metía el revólver de su novio en la parte trasera del pantalón que llevaba y se recogía el pelo en un moño con rapidez, frente al espejo del recibidor.
—Avisad a los demás —ordenó, sin echarles un vistazo —. No pienso volver sin él.
Seishu asintió con obediencia. Ran sólo se derrumbó en el sofá, destrozado.
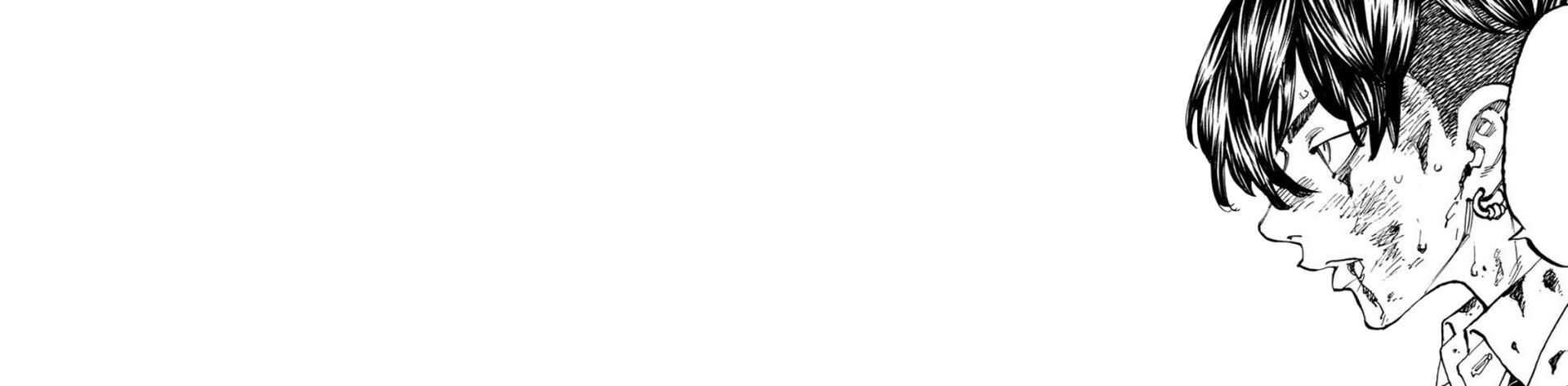
El esparto se hundió en su piel, rasgando, rasgando mientras se apretaba y frotaba contra la epidermis. La sangre comenzó a manar con lentitud, empapando la cuerda y goteando por sus dedos.
El chico se revolvía desesperadamente, chillando, sacudiendo la cabeza de lado a lado.
—¡¡Suéltame!! ¡¡Suéltame!!
Pelo rubio enmarañado, hematomas por su torso desnudo ribeteado de cicatrices de colores. Rojizas, blanquecinas, le faltaba parte de un pezón, que había sido cosido y mostraba las marcas de las suturas junto a lo que quedaba de la aureola rosada.
La cinta de cuero colgaba de su cuello, dejando a la vista su cuenca vacía. El ojo medio abierto, sin nada que aguardara al otro lado del párpado. Pestañas que habían sido arrancadas.
—¡¡Suéltame!! —volvió a gritar, con la voz rota en un dolor imaginario que jamás desaparecería —. ¡¡Joder, suél...!
Una bofetada le giró el rostro, estampando las marcas de unos dedos gruesos en su mejilla húmeda. Sanzu rechinó los dientes de dolor, sollozando, jadeante.
Su única pupila se había perdido en el primitivo sentido de peligro, los recuerdos que había encerrado detrás de aquella puertecita del final de su mente, con candados de hierro, escaparon sin control.
Sacudió su propio cuerpo, saltó, maniatado a la silla que se desplomó contra el suelo. Su cabeza chocó contra la piedra con un sonido duro.
Mareado y confuso, creyó ver tres figuras en vez de una sola, herramientas y cinturones. Risas graves, burlas que no entendía, agua helada contra su cuerpo desnutrido, una pistola contra su cabeza, la ropa en el suelo; dedos gruesos abriéndole los párpados, agarrando el globo ocular, tirando, tirando...
—... por favor —susurró, temblando —... por favor, parad...
El militar frunció el ceño, repentinamente confuso. Se pasó una mano por el pelo rubio y corto, suspirando.
Se agachó junto a Sanzu, que lloraba con la voz rota. Apartó uno de aquellos mechones rubios que caían por ese rostro tan bonito, analizando sus rasgos mestizos, la forma de sus pómulos rojizos.
Agarró la silla y la puso otra vez en pie, prestando atención a su reacción. O más bien a la ausencia de ella. El chico ya sólo sollozaba en silencio, con la pupila dilatada al máximo, como un animal asustado, incapaz de procesar lo que ocurría a un palmo de sus narices.
Rebuscó en su bolsillo y sacó una fotografía. La miró un instante antes de mostrársela.
—¿Lo conoces? —preguntó, serio —. Míralo bien, ¿alguna vez lo has visto?
Sanzu no hizo caso a la polaroid, a aquel hombre que parecía haber sido pillado desprevenidamente en un lugar más bien oscuro; tatuajes en sus manos, pelo oscuro y mechones claros entremezclados. Ni siquiera lo pudo enfocar, respirando rápidamente por la boca.
—Suéltame... —suplicó, con el rostro desfigurado por una expresión desoladora.
—Contesta —exigió el militar, acercando la fotografía de nuevo ante aquel ojo de patético azul lloroso —. ¿Está en Ōshu? ¿Lo has visto alguna vez?
—... por favor...
Si hubiera sido otra persona, Mutō Yasuhiro le hubiera volado la cabeza.
Pero, la forma en que Sanzu comenzó a convulsionar de nuevo, gritando entre memorias no demasiado lejanas, hizo lamentar su decisión. «No es más que un tipo roto y loco. Más de lo primero que de lo segundo», pensó.
Agarró su chaqueta de uniforme y se la echó por encima de los hombros. Se caló la gorra del Ejército Rojo y se inclinó hasta estar cara a cara con el pobre chico.
—¿Quieres que hagamos un trato, rebelde?
Sin sus amigos —sin Rindou—, Sanzu no era más que un puñado de lágrimas y cicatrices.

La noche se cernía sobre el mundo. Los últimos rayos de luz solar se colaban por los árboles del bosque.
—No es como si le hubiera dicho "hey, bonitas tetas, ¿puedo tocarlas?" ¡Sólo estaba mirando, nada más! —decía, cruzándose de brazos —. Además, tenía un colgante muy bonito y no era mi culpa que ella lo llevara, sólo... llamaba la atención. Me pegó una bofetada y me dijo que era un pervertido.
Chifuyu ahogó una risa al final de su garganta.
—Lo eres, Tora —sonrió, posando una mano sobre su vientre al descubierto —. No eres nada sutil, ¿sabes? A las chicas no les gustan los tipos descarados.
—¡Tenía quince años! —exclamó el susodicho, tocándose la frente.
El nido de los alcanforeros era el mejor lugar en el que tumbarse a descansar. La hierba estaba húmeda de lluvia, o nieve suave, o esa extraña agua-nieve que caía en ocasiones, como si el cielo no se decidiera entre un ánimo u otro.
El toro relucía a su vista, rojo e imponente, en lo alto de las antiguas escaleras de piedra. Las lagartijas saltaban de un lado a otro y escalaban por las húmedas ruinas llenas de musgo de aquel templo destrozado y abandonado tiempo atrás.
Y, en medio de la calma y el bosque, dos chicos charlaban e ignoraban todo lo que ocurría más allá.
Kazutora estaba recostado contra el tronco del árbol, del que había cortado con su navaja algunas lágrimas para crear sedante natural, y Chifuyu estaba tumbado a su lado, apoyando la cabeza contra la curvatura de su cintura.
—Tampoco es como si hubieras cambiado mucho —Chifuyu puso los ojos graciosamente en blanco, fingiendo hastío
—Idiota.
Chifuyu recibió una palmada en la cabeza y contuvo una risa traviesa, colando los dedos por el hueco de entre los botones de la camisa del otro. La fina tela se revolvió con un puñado de brisa y aliento, mientras deshacía los diminutos botones uno a uno.
Algunas cicatrices y hematomas manchaban aquella piel. Deslizó los dedos de arriba a abajo por su abdomen, analizando el subir y bajar inquieto de su torso en una respiración torpe y nerviosa.
Un brazo le rodeó el cuerpo y se apegó más hacia su costado, apoyando la mejilla contra su cintura desnuda. Chifuyu susurró algo en voz tan baja que nadie lo escuchó, delineando el duro hueso de una costilla.
—Perdón —se disculpó Kazutora.
—¿Eh? ¿Por qué? —alzó la mirada hacia él, confuso por lo aleatorio de la disculpa.
Tenía el abdomen algo hundido, alzaba las rodillas y sus muslos se agitaban con un tic ansioso al que se había acostumbrado cuando estaban así de juntos.
—... no sé.
En ocasiones, Kazutora se sentía físicamente insuficiente. No era como si no tuviera autoestima —mierda, era tan guapo que se enamoraría de su propio reflejo—, pero siempre pensaba que su cuerpo podría ser mejor. Que podría ser tan tonificado y definido como el de Rindou.
Habían pecado de gula con sus reservas, y para cuando llegaron días de miseria, apenas tuvieron nada que llevarse a la boca.
En cierto momento, las provisiones escasearon, el racionamiento colapsó durante cuatro largos días en las que apenas hubo nada para nadie. Al final, las cosas se habían solucionado, el pueblo había cobrado vida de nuevo y los soviéticos parecían tener su éxito consiguiendo materias primas básicas y alimentos, también ropa. Como si hubieran domesticado a Ōshu con sopas y harina de calidad. Aquello también era símbolo de que estaban ganando la guerra. No sabía cuánto faltaba para que llegaran a Tokio, pero era una señal. Algo que no le gustaba en absoluto.
Como resultado, había acabado algo flacucho. Pero, no flacucho para bien. Sanzu también estaba horriblemente delgado, pero las pocas veces que había visto su torso desnudo le pareció jodidamente bonito —ignorando las cicatrices, aquellas cosas le provocaban lástima y algo de desagrado—. Ahí estaba la diferencia.
—Olvídalo —pidió, acariciando el costado de Chifuyu.
Chifuyu no lo olvidó, sólo simuló no entender su preocupación y la forma en que se alejaba inconscientemente de su toque en el vientre.
Chasqueó la lengua y se incorporó, sacudiéndose el pelo para apartar una brizna de hierba que se había enredado entre el azabache de sus mechones. Acto seguido, se subió sobre la cintura de su chico, sentándose a horcajadas. Apretó su cuerpo entre los muslos, deslizando un dedo hacia abajo por la sombra de un abdomen delgado.
—Me gustas —no fue una confesión —... mucho.
Atrapó su torso entre las manos desde la cintura, subiéndolas, como si le estuviera quitando un envoltorio imaginario. Tenía algunos lunares con forma de meteoros, peonas suaves y rosados bajo sus pulgares. Kazutora se mordió el labio inferior.
—No te veo haciendo mucho por ello —provocó, soplándose un mechón rubio que le caía cerca de la cara.
—¿Qué quieres que haga? —Chifuyu alzó una ceja, acariciando sus costillas hacia los lados. No le importaba lo mucho o lo poco que se le notaran, sólo quería tenerlo a su lado.
O, en su defecto, debajo de él.
Una sonrisa traviesa se abrió paso en el rostro de Kazutora. Con las mejillas rosadas y el cabello alborotado, se incorporó sobre sus codos para alcanzar a susurrar algo en la oreja de Chifuyu.
Rodeó su cuello con un brazo, bajando una mano por su pecho. Un ronroneo salió de su boca, al tiempo que sus labios colisionaban entre el cantar de un pájaro rebelde sobre la copa del árbol.
Aquello era lo mejor de estar a solas, encontrándose el uno al otro entre la humedad de un beso y la delicada lluvia que comenzaba a caer con lentitud, empapando tatuajes y pendientes, un cascabel que tintineó con una caricia que fue más allá de lo debido.
Kazutora se dejó caer contra el árbol, sosteniendo el rostro de su compañero. Abriendo la boca y cerrándose en torno a su lengua para devorarlo por completo, no luchando, sino sincronizándose en un vaivén constante y calmado.
Estaba tan feliz de que aquel fuera su sitio secreto, lejos de las bruscas pisadas de los soldados, de las miradas indiscretas, y tan cerca de esos ojos azules. Bahía de Tokio, océano y lapislázuli en su mirada, reflejándose en suspiros entrecortados que recordaría algún día, cuando todo hubiera acabado. Incluso si el toro se derrumbara y el cielo volviera a romperse, Kazutora estaría feliz de haberse hundido una vez más en los labios de la persona a la que amaba.
Pero, aún era demasiado pronto para ese término. Apenas sabía exactamente lo que era el amor y tenía entre sus manos todo un mundo por descubrir.
—Mierda —farfulló, cuando una gota de lluvia se estrelló contra su mejilla.
Echó la cabeza hacia atrás y las hojas del alcanforero permitieron su paso a más de esas estúpidas gotas que les estaban empapando la ropa. Se miraron un instante, repentinamente fríos contra el viento cruel del invierno.
Acto seguido, se atusaron a toda prisa y salieron corriendo de allí, como dos adolescentes que escapaban de clases, casi resbalando por las piedras lisas que cruzaban el torii.
El camino de hierba alta, el barro acumulándose a sus botas. Las risas se convirtieron progresivamente en expresiones serias a medida que el paisaje iba cambiando a uno más triste y gris, a las primeras calles solitarias por las que una pareja también corría a refugiarse del temporal que se venía encima.
Sus manos se rozaron por última vez antes de separarse un poco al andar junto al otro. Kazutora ladeó la cabeza hacia Chifuyu, sonriendo levemente. Luego, su rostro se volvió inexpresivo, acoplado al cielo nublado y el traqueteo constante de las pistolas, miradas indiscretas.
Ninguno de ellos llevaba nada encima, sólo el corazón en un puño y unas pocas láminas de alcanforero. Nada de armas con las que poder defenderse, desde aquella vez en la que cachearon a Chifuyu aleatoriamente en la calle, y Kazutora había tenido que esconderse para que no lo pillaran con una daga en los pantalones.
Esquivaron el patíbulo, la plaza del pueblo, y se metieron por callejuelas estrechas y llenas de charcos que chapoteaban bajo sus botas. Fue cuestión de tiempo que llegaran a casa.
«Casa, hogar». Había sido cuestión de tiempo que Chifuyu considerara aquel apartamento como tal.
La gran puerta del portal se cerró a sus espaldas. Los dos subieron por las escaleras hasta el segundo piso, sigilosos. Se escuchaba a los vecinos preparando la cena, el choque de los platos y los vasos, alguien hablando.
Hubiera sido una noche normal si aquella nota no hubiera estado pegada en su puerta.
—¿Qué...? —musitó Kazutora, arrancando el post-it de un seco movimiento —. ¿Qué mierda es esta?
Por un instante pensó que les habían confiscado su hogar, o que alguien había entrado a robar y había tenido el generoso detalle de dejar una nota de agradecimiento por la despensa, o algo parecido. Sin embargo, lo que había allí era peor.
Le pasó la nota a Chifuyu, tragando saliva.
—«Urgencia» —leyó en voz alta, frunciendo el ceño —. Y está firmado con una hache.
Sólo había una persona que firmara con una hache y tuviera esa caligrafía tan bonita. Trazos rellenos y curvos, casi como si hubieran dibujado cuidadosamente los kanjis, una obra de arte plasmada en un estúpido papel amarillo.
—... joder —suspiró, notando su corazón acelerándose repentinamente. Fue como si la válvula del sudor en su cuerpo se disparara con la ansiedad y el peligro.
No podía tener una jodida noche tranquila, ¿cierto? Al menos podría saltarse las clases de Chifuyu. Sí, cualquier cosa era preferible a llorar sobre apuntes de los que no entendía nada.
Sin embargo, en su pecho se encerró aquel extraño sentimiento de no saber qué demonios ocurría. Sabían que era peligroso comunicarse de esa forma, cualquiera podría haber visto la nota, eso era lo que pensaba mientras los dos se precipitaban escaleras abajo y salían a la calle. Fue difícil caminar sin correr, fingir que no sucedía nada, que no tenía una mirada clavada en la nuca con cada esquina que doblaban hacia la casa de sus amigos.
El agua se convirtió en nieve con una ráfaga de viento helado que le estremeció los huesos. Un mal augurio que se cumplió cuando Kokonoi abrió la puerta de la casa de los Haitani. Si Kokonoi se había dignado a mover el culo, entonces era importante.
Lo primero que sintieron al entrar fue la agradable ola de calor de la chimenea encendida. Lo segundo, por el contrario, les erizó el vello de los brazos.
Ran Haitani estaba sentado sobre el sofá, ocultando el rostro entre sus manos, apoyando los codos sobre las rodillas. Seishu se apoyaba de brazos cruzados contra un mueble, silencioso, con la mirada baja.
—¿Qué pasa? —preguntó Chifuyu, adelantándose un paso hacia el rubio, con quien había creado buenos vínculos.
—Sanzu ha desaparecido —respondió Ran.
El tono había sido seco, pero había temblado de una forma que jamás olvidaría. La forma en que las palabras sólo salieron de su boca a trompicones, arrojándose a la verdad como dolorosas cuchillas.
Rindou lo odiaba. Lo odiaba a muerte y era tan consciente de ello que, quizá, debería de hacer caso a ese estúpido pensamiento de que tenía razón, de que todo sería mejor si no estuviera allí.
Su hermano pequeño, a quien seguía nombrando como tal porque lo quería —mierda, lo quería tanto—, aún no había vuelto. No tenía ni idea de dónde estaba, ni de a dónde había ido con la intención de buscar a Sanzu. No sabía hasta dónde podía llegar antes de que a algún militar borracho se le antojara pegarle una paliza.
Había tenido el impulso de salir a buscarlo, pero se había quedado atascado en el umbral de sus pesadillas, asumiendo que ni siquiera querría verlo.
—... todo por mi culpa —confesó, restregándose las manos por la cara rojiza de llorar. Sus amigos lo miraban con atención.
—Rin salió a buscarlo, pero eso fue hace horas y aún no ha vuelto —habló Seishu, frotándose los brazos.
El rubio apenas se atrevía a mirar a Kokonoi. Notaba su irritabilidad desde lejos, la forma en que sus ojos de serpiente lo escaneaban y reprendían en completo silencio. Sabía que cuando volviera a casa le esperaba una buena discusión.
Cada uno estaba lidiando con sus propios problemas, y Kazutora y Chifuyu se habían quedado sin las palabras para interrumpir y poner orden al sentimiento revuelto que flotaba en el aire. Quietos, alternando la vista de unos a otros, como si el tema de Sanzu fuera el final del iceberg y se estuvieran perdiendo lo que mejor se podía ver.
Las ojeras de Ran, el cabello suelto y desaliñado. Seishu, que parecía más cohibido que nunca. La pesada ausencia de Rindou, la falta de las sonrisas de Sanzu.
—Eh... —Kazutora carraspeó, asustado.
La campana del timbre retumbó en los oídos de todos.
Ran se incorporó de inmediato, respirando agitadamente por la boca. Sorbió por la nariz y se restregó la manga del suéter por la cara, queriendo apartar la expresión descompuesta.
—Seguro que es Rin, creo que olvidó sus llaves.
Con las prisas, se le habían olvidado sobre el zapatero del recibidor. Y ahí seguían cuando pasó por delante, junto a su deplorable reflejo, que mostraba más de lo que desearía.
Si algún día pudiera obtener el perdón de su hermano, quizá lograra ser feliz de nuevo.
Sus dedos rozaron el pomo, pero la puerta se abrió sin necesidad de girarlo. Se apartó hacia atrás, colisionando con un iris de azul exhausto.
Empujado hacia delante por el cañón de un revólver, Sanzu se derrumbó entre los brazos de Ran. El pequeño cuerpo quedó enredado entre estupefacción y miedo, dejando ver a la persona que lo amenazaba con el arma reluciente en manos toscas.
—Hablemos —ordenó el desconocido.
Fue un jodido segundo, al ver la estrella roja en el gorro, el uniforme soviético que tanto conocía y tantas veces había desvestido, que una parte de sí mismo deseó que fuera Kakucho.
Se le desencajó la mandíbula, apartándose a un lado cuando el militar entró con libertad y cerró bruscamente tras de sí. Unos ojos oscuros lo escanearon de arriba a abajo, Sanzu gimoteaba entre sus brazos y el hombre alzó una ceja. Rasgos duros contra una mandíbula marcada, nariz recta y algo grande, pelo rubio y al raso. Imponente, enorme.
Mutō Yasuhiro, el hombre sin rostro, se paseó hasta el salón con tranquilidad, sabiéndose intocable.
De su hombro colgaba un fusil en el que relucía una bayoneta manchada de sangre, varias cicatrices marcaban sus nudillos, subían por sus manos hasta desaparecer por la piel bajo las mangas arremangadas hasta los codos.
Seishu se quedó paralizado, reconociendo la silueta en el negro oscuro de sus recuerdos; Kokonoi se adelantó a él, tapándolo con su cuerpo. Kazutora se volvió hacia el aparador pegado a la pared y agarró la lámpara que allí había. Chifuyu lo agarró del brazo, al borde de gritarle que no hiciera tonterías.
—Sabías dónde estaríamos la otra noche —habló Chifuyu, apretando los dedos en torno al brazo de su compañero. Tragó saliva, presionando más —. ¿Estás de nuestra parte?
Aún no olvidaba su tiempo en el Ejército. Sabía mejor que nadie cómo enfrentar sin miedo ciertas situaciones, pero, en el fondo, estaba aterrado. Soltó a Kazutora al darse cuenta de que le estaba haciendo daño.
Ran corrió a dejar el cuerpo de Sanzu en el sofá, le sostuvo de las manos. Tenía un hematoma enorme en la frente, justo rozando la línea del cabello. Sucio y embarrado de arriba a abajo, costras sangrientas en sus muñecas.
El militar sonrió. Ninguno de ellos supo si aquel gesto iba adornado de sarcasmo.
—Lo sé todo sobre vosotros. Desde el primer día que llegué aquí supe que os traíais algo entre manos —dijo, alzando una ceja, mirándolos de uno en uno. Se detuvo en Seishu Inui y el chico que lo cubría y cerraba los puños, pequeña fiera sin armas —. Uno de vosotros me debe la vida. Intercambiemos favores, pues.
—Aquí nadie debe... —Kazutora pegó un respingo cuando Chifuyu le sacudió de la mano con fuerza. Cerró la boca, arrugando la nariz. Todo lo que sentía se volvía odio, el miedo estaba pasando por aquel filtro de su cabeza, volviéndose negro y viscoso —.... joder —susurró.
—... es de los nuestros —murmuró Sanzu desde el sofá, con un quejido. Tenía la voz tan rota que el mero hecho de hablar le sonsacó lágrimas de dolor —. Necesita...
—No hagas esfuerzos —pidió Ran, poniéndole una mano sobre el pecho, al notar las intenciones de incorporarse —. Haru, no.
—¿... y Rin?
El militar suspiró, cruzándose de brazos.
—¿Durante cuánto tiempo has estado siguiéndonos? —preguntó Seishu, sin alzar la mirada.
Al instante, Kokonoi le hundió el codo en las costillas con brusquedad, siseando. Ya estaba lo suficientemente alterado como para que, además, Shu se metiera en aquella mierda. Aunque, sus pensamientos sinceros le gritaban que todos estaban metidos hasta las rodillas. Y, mierda, había sido precisamente aquello lo que había intentado evitar.
Aquella gente sólo traía problemas. Problemas enormes. Jamás perdonaría a Seishu por elegir aquel absurdo camino que ni siquiera alcanzaba a ver, ni al resto por aceptarlo sin dudar.
Soñaba tantas veces con que, un día, lo despertaba y se lo llevaba lejos de allí. Todas las noches quedándose despierto, a su lado, para esperar a que se durmiera primero, toda la sangre, la mierda y el humo. Siempre supo que el alma curiosa de Seishu era un puto peligro.
Y los otros no parecían tener ni veinticinco puntos de coeficiente intelectual. Dios mío, iban a morir allí y seguirían comportándose como mocosos que jugaban a ser soldados.
—Hablaremos sólo si dejas las armas —Kazutora alzó el mentón, dando un paso hacia delante.
Chifuyu tiró de él hacia atrás, susurrando una maldición.
Efectivamente. Kokonoi tenía razón, como siempre. Acorralados contra las cuatro paredes del salón, con un tipo que les triplicaba en peso y ganas de matar. Fantástico.
Sin embargo, de algún modo, acabaron hablando —casi— como personas civilizadas. El tipo no apartó el ojo de encima de Kazutora, pero soltó una risa por lo bajo que relajó el ambiente.
Ran se quedó en el sofá con Sanzu, poniendo una bolsa de hielo contra su cabeza, hablándole en voz baja. Los demás acabaron reunidos en la cocina, asumiendo que sólo si accedían a calmarse y conversar llegarían a un acuerdo sobre lo que demonios quisiera el invitado.
—Este es Hanma Shūji —Mutō mostró la fotografía en alto, enfocándola a cada uno —. Un criminal de guerra que lleva años huyendo de la Justicia. Tenemos motivos para creer que se encuentra en Ōshu, haciendo de las suyas.
—¿"Tenemos"? —Chifuyu entrecerró los ojos, analizando el uniforme soviético —. ¿Hay otros contigo?
Todo sobre aquella situación gritaba peligro y contradicción. La estrella roja con la hoz y el martillo, un japonés fluido y sin ninguna clase de acento, armas y rasgos que no parecían rusos en absoluto, tampoco del todo nipones si tenían en cuenta la piel tan clara, el cabello rubio.
—Si tengo compañeros o no, no es de vuestra incumbencia —determinó el militar —. Lo único que necesitáis saber es que no trabajo para escoria soviética. Así, que tenemos un enemigo en común, ¿no? —desvió el tema —. Sé que os sabéis mover en este pueblo.
—Ve al grano —soltó Kazutora, sin deshacerse de su ánimo irritable.
—Información sobre el paradero de Shūji a cambio de información del Ejército Rojo.
—¿Del ejército? —Seishu frunció el ceño.
Nadie más lo veía, porque estaban muy juntos. Pero, Kokonoi acariciaba la parte baja de su espalda con delicadeza. De arriba a abajo, haciendo círculos pequeños y suaves para aplacar los nervios.
—Queréis rebelaros, ¿no? —un tinte de gracia acompañó su tono —. Realmente os ayudaría tener un infiltrado.
El rubio no ignoró la sensación de inseguridad que le dio aquello. El militar, que ni siquiera había dicho cómo se llamaba, parecía estar trabajando a dos bandos, quizá tres por lo que había dicho. No había nada que les garantizara que ellos no fueran otros traicionados.
—Es injusto —se le escapó, ganándose la atención de sus amigos —. Tú sabes quiénes somos y dónde vivimos, pero nosotros no sabemos nada de ti. No tenemos motivos para confiar en alguien que no tiene identidad.
Las caricias de Koko cesaron. Borrones de colores llenaban sus iris verdes y ciegos.
—Mucho Kuznetsov —se señaló la etiqueta del uniforme, a la altura del pecho. Ninguno comprendió las letras en cirílico —. Mi nombre real es Yasuhiro. Yasuhiro Mutō. No soy ruso, no trabajo para ellos.
Seishu asintió. Aquello era más justo.
—Genial, ahora tenemos algo con lo que podemos jodernos la vida los unos a los otros —un cascabel tintineó. Kazutora se echó el cabello hacia atrás, intentando procesar —. Necesitamos tener una reunión entre todos para llegar a un acuerdo. No pienso colaborar si hay alguien que se opone.
Chifuyu sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo al captar los ojos oscuros de Mutō fijos en la cadena que llevaba al cuello. Se tocó el pecho, tocando el relieve de la chapa de perro bajo su camisa.
Al menos la despedida fue más cordial que la entrada. Yasuhiro se perdió en la noche al comprobar la hora y mencionar que debía volver a donde fuera que iban los militares por las noches.
Y para cuando Rindou llegó, allí sólo quedaban manos temblorosas y cicatrices.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top