07
Apenas alcanzaba a salir de la pesadilla y recuperar el aliento, cuando se sumergía en la siguiente.
Era una tortura. Como estar ahogándose cerca de la superficie, con una mano apretándole la garganta, grilletes tirando de sus tobillos hacia abajo. Boquear burbujas y sentir el entumecimiento de los músculos, los huesos hormigueando de terror.
—Kazutora...
Respiraba con fuerza, saltando de un sueño en otro. La realidad se hacía menos clara con cada metro al fondo del océano intangible que era su cabeza. Una y otra vez.
Primero, el olor a sangre, las extremidades rotas y salpicadas de gangrena. Luego, eran la tierra y el barro pegados a su rostro, la lluvia haciendo de su cabello una cortina, mientras sus dedos se llenaban de sangre y lágrimas.
Cavaba su propia tumba y no la de sus padres, no la de su recién nacida hermana pequeña. Se quedaba mirando el hoyo en el campo virgen, con escombros por corazón y los dedos temblorosos.
En medio del caos en umbría, aquella voz traspasaba barreras, provocando que sus párpados pegaran espasmos.
—Kazutora, despierta —pedía, moviéndolo ligeramente.
Chocó contra la realidad de golpe, saliendo del océano como un cadáver húmedo y mohoso.
Su cuerpo se estremeció, al tiempo que comenzaba a sentirle a su lado. Las briznas de hierba rozándole el cuello, entrometiéndose por su ropa. El respingo le sacudió las venas.
—... joder —susurró, con la voz ronca y cansada.
Apoyaba la mejilla contra el hombro del piloto y probablemente había babeado por su camisa. Chifuyu rodeaba su cuerpo, mirándole con palpable preocupación en sus ojos azules, le tocaba la mano con la que había estado aferrándose a su pecho.
Tenía los nudillos blancos. La sangre había desaparecido de debajo de sus uñas. Su cuello se sentía tenso y dolía de haberse quedado en la colina toda la noche.
El tímido amanecer iluminaba el horizonte con colores fogosos. El Sol se le reflejaba en las pupilas dilatadas de miedo.
Se incorporó con lentitud, sorbiendo por la nariz, frotándose la cara para apartar los malos sueños y augurios. El familiar sentimiento de estar en peligro disminuyó poco a poco, dejando una extraña sensación de vacío. Estaba sudando, respirando por la boca como un animal.
—¿Estás bien? —escuchó a sus espaldas, donde Chifuyu estaba tumbado junto a una margarita.
—Claro —se descubrió la cara, mirándole. Tomó aire, lo dejó ir —. Oye, no le digas lo de anoche a nadie —pidió, rascándose la cabeza. El pelo se desparramó por la hierba cuando se dejó caer a su lado —. Por favor.
—No pensaba hacerlo, no te preocupes.
La intimidad de los secretos era algo que aliviaba. Saber que alguien entendía, incluso mejor que sí mismo, lo que sentía era bonito.
Chifuyu dejó que el chico se acomodara. Tenía el cuerpo cansado de estar en la misma postura, una rodilla alzada con pereza, una mano tras la nuca. El hecho de no poder moverse para dormir era tan jodidamente estresante.
Peor aún había sido soportar los quejidos adormilados del rebelde, a sabiendas de que no podía tomarlo y sacarlo de sus pesadillas tan fácilmente.
—¿Cuánto tiempo llevas despierto? —bostezó Kazutora.
—Quince minutos, tal vez —rodeó su cuerpo y descansó una mano en su cintura, dando un leve apretón.
Al menos no había tenido que volver a escuchar a gente besándose o teniendo relaciones al lado. Nunca antes había dormido a la intemperie y acababa de descubrir que era maravilloso despertar con el amanecer.
Le gustaba la naturaleza. El cri cri de los grillos apagándose, las luciérnagas regresando a donde demonios regresarán, después de toda una noche iluminando arbustos con sus orbes de luz. Las pocas nubes que había surcando el cielo parecían hechas de algodón y promesas anaranjadas.
Tokio era diferente a todo eso. Gris, edificios altos que algún día rozarían el cielo, ambiciosa.
No había hecho demasiado frío, o el cuerpo de Kazutora desprendía el suficiente calor como para mantenerlo cálido a él también.
Tocó su mano, que serpenteaba por su pecho hacia arriba, delineando los tirantes que subían hasta sus hombros y daban la vuelta por su espalda.
—Si todo esto no estuviera pasando —habló el mayor, deslizando uno de los tirantes a un lado —, y pudieras tener otra profesión de la que poder vivir... ¿Cuál sería?
—¿Por qué siempre te pones intenso al despertar? —frunció el ceño, sonriendo. Apoyó la mejilla contra su cabeza, el cabello largo no olía a nada en particular —. No lo sé, me gustaría tener un pequeño negocio. Una vez, un amigo y yo pensábamos abrir una tienda de mascotas si fracasábamos en el Ejército.
—Eso es genial —susurró, entrometiendo un dedo entre dos botones de la camisa, curioseando —. Yo querría ser escritor.
—¿Por qué?
Chifuyu lo miró, interesado, dejando que abriera el botón y tocara. Sus dedos estaban tibios, tenía los nudillos marcados de raspones y hematomas pasados, ligeramente rosados.
—Hmm, no lo sé. Me gustaría plasmar en papel lo que siento —suspiraba, deslizando el tacto más arriba, abriendo otro botón —. Pero, me daría vergüenza que la gente lo leyera, así que lo camuflaría todo en historias que no tendrían nada que ver con la realidad.
—¿Y por qué tus padres no te mandaron a la escuela?
—Falta de tiempo y dinero, tenía que aprender el oficio de mi padre —respondió, con otro bostezo —. Sólo sé escribir mi nombre y algunos números. Quiero aprender el resto.
—Entonces, no mentías cuando dijiste que eras cazador.
Kazutora negó, rozando la placa de identificación con los dedos. Atrapada entre la tela blanca y su piel, estaba caliente. Jugueteó con la cadena, dejando la mano caer un poco.
Notaba músculo bajo las yemas de sus dedos, apretando con suavidad. Los tres primeros botones de la camisa abiertos, la piel salpicada de hematomas acariciada por la luz matutina.
Se le escapó el aliento, sintiendo que lo acercaba un poco más.
Miró aquella mano que tenía en la cintura, sonriendo con picardía, la camisa subiéndose ligeramente, dejándole acceso a su piel.
—No eres el único que quiere tocar —determinó Chifuyu, alzando una ceja.
Se mordisqueó los labios, con las uñas del piloto clavadas en la curvatura de su cuerpo, amasando, rascando, apretando. No tenía nada de interesante, estaba flacucho, pero se sentía bien.
Habían pasado la noche limpiándose las lagrimas, mirándose y riendo por lo bajo como dos idiotas.
Y, en aquel momento, después de las pesadillas de siempre, puede que se estuvieran dando cuenta de lo verdaderamente desesperados que ambos estaban.
Al menos habían prometido quedarse el uno junto al otro. Despertar y ver que no le había abandonado había sido un total consuelo.
—¿Te duele cuando estás así tumbado? —preguntó, bajando su mano hacia las costillas.
—No mucho, depende de cómo respire —el chico contuvo el aliento, notando una pequeña caricia sobre el hueso afectado —. Quita la mano de ahí, me pone muy nervioso.
—Está bien. Cuando volvamos, te pasarás el resto del día en cama, no quiero que te lesiones más.
Volvió a toquetearle el pecho, un hombro, el amago de pectorales que tenía. Duro músculo bajo la palma de su mano, sintiendo cómo el piloto quería meter la mano bajo sus pantalones para continuar el trazo de su pelvis hasta llegar a su trasero.
Un salto felino y Kazutora se subió a horcajadas sobre su cuerpo, sonriendo con picardía. El pelo largo y oscuro se derramaba como la noche que desaparecía del cielo, su silueta recortada por el Sol naciente.
Se desplazó un poco hacia atrás, sentándose con cuidado sobre su regazo. Chifuyu se incorporó con un quejido sobre sus codos, mirándole con un ápice de curiosidad.
Rasgó los botones de un solo golpe, bajando el otro tirante ante sus ojos de azul indomable. El cascabel tintineó con gracia, mientras agarraba la cadena de su cuello y tiraba de ella con controlada brusquedad.
—¿Qué más cosas te ponen nervioso, Matsuno? —se relamió, disfrutando del jadeo constante, la expresión de querer continuar con el juego —. Chifuyu —se corrigió.
Chifuyu se encogió de hombros, sosteniéndole la mirada. Podía jurar que le brillaba un colmillo, que los trazos del tatuaje que se marcaban debajo de la camisa parecían más negros.
Pero, al final, habían prometido no hacer nada hasta que fuera el momento. Nada de besos hasta que no fueran sinceros, nada de acostarse hasta sentirlo de verdad.
Ni el uno ni el otro querían arruinar sus primeras veces sólo por algo de desesperación adolescente, así que se quedaron cerca, respirando cerca de los labios del contrario, con la boca abierta.
Aún le olía el aliento a algo de alcohol, a la cena de la noche anterior. Un buen pedazo de pollo a fuego lento.
Tenían los labios húmedos de rocío matutino, las mejillas rosadas. Kazutora cerró los ojos y frunció el ceño, concentrado, pasando su labio inferior sobre el de Chifuyu, doblándolo hacia abajo, hasta que se liberó de la presión contra su aliento.
Fue sólo un pequeño toque, luego rozó la punta de su nariz con la propia.
—Tú —susurró, reprimiendo una sonrisa —. Pero...
El piloto ocultó un mechón rubio tras una de sus orejas, con la cintura apretada por muslos rebeldes. Delineó su mandíbula hasta sostenerle del mentón, notando que se movía sobre su regazo, lo suficiente como para hacerle sentir cosas que no debería.
—¿Pero?
—Acércate un poco más —pidió.
Kazutora se inclinó de nuevo sobre su boca, cuidando de que sus labios no se tocaran. Y Chifuyu sólo lo agarró de la camisa y le lamió la mejilla, mordiendo después con fuerza, arrancándole un quejido.
Se dejó caer a un lado, escuchándolo reír.
—¡No es justo! —se quejó, rodando por la hierba hasta quedar tumbado con los brazos extendidos. La mejilla roja y llena de saliva —. Salvaje de mierda...
—Al menos, yo no voy por ahí toqueteando a nadie —Chifuyu se sostuvo del vientre, riendo con el rostro ruborizado.
—Querías tocarme el culo, no lo niegues ahora —gruñó, gateando de vuelta hacia él —. Sólo te lo puse más... cerca...
Se dejó caer a su lado, dándole la espalda, fingiendo que estaba enfadado. Tenía la camisa manchada de verde por la espalda, arrugada por todos lados, el pelo lleno de pétalos de una flor aplastada.
Rodó sobre sí mismo, haciendo un puchero infantil. Chifuyu aún sonreía, extendiendo la mano hacia él. Permitió que lo tomara del mentón y cerró los ojos, sintiendo un pequeño beso sobre su mejilla rojiza.
—Así mejor —murmuró el piloto, rodeándolo con un brazo cuando se acurrucó a su lado —. Eres manso.
En otra vida no se hubiera creído que aquel Kazutora fuera el mismo que había regresado con las manos llenas de sangre, enfundado en una capa oscura, más muerto que vivo. Era un enigma, elegante y juguetón, que le tocaba el pecho y dejaba el tacto sobre su corazón.
Si fuera el Kazutora de la noche anterior, se apartaría, convencido de que le clavaría las garras y se lo arrancaría. El órgano aún palpitante, siendo estrujado por garras hechas de sombra. Podía imaginarlo.
Acarició su cabeza, riendo por lo bajo al escucharlo ronronear con un sonido gutural.
—¿Tienes mascotas, Fuyu?
—Un gato. Me está esperando en casa, estoy seguro de que ahora está sobre mi cama, recordándome —contó, con un ápice de nostalgia en el tono —. Eres un buen sustituto de él —bromeó.
El Sol despertó al mundo por completo, en el cielo brillante y despejado de nubes. Se quedaron mirando, oscilando entre el horizonte, la bajada al rio y el sonido del agua, y los ojos del otro.
Unos pasos ahogados por la hierba perturbaron el cuerpo ya somnoliento de Kazutora, que alzó la cabeza, incorporándose.
La sombra de Sanzu se proyectaba, larga, en la colina. Un cigarro pendía de su boca sonriente, metía las manos en los bolsillos de su overall de mezclilla, con un aire de campesino imperturbable.
Iba seguido del perro callejero, que meneaba la cola de un lado a otro, con la lengua afuera.
Echó a correr hacia ellos, feliz, y se arrodilló de golpe en la tierra, abrazando al animal.
—Buenos días, Chifuyu —saludó el chico, exhalando una bocanada de aire.
—Buenas... —Chifuyu se sentó con cuidado, levantándose con las mejillas rosadas y los recuerdos de la noche rondándole la cabeza.
De fondo, los Haitani intentaban rescatar algo del grano que no habían podido cosechar meses atrás, preparándose para dejar la tranquilidad del granero.

Izana tenía un bálsamo con sabor a arándano.
—No puedes ir matando gente por ahí como si fueran moscas, ¿entiendes? No sabes lo que has...
Le dio un par de vueltas, cruzándose de piernas en la silla acolchada. El olor a fruta le llegó a la nariz y cerró los ojos, disfrutándolo un pequeño instante, antes de posarlo en sus labios y trazar una línea de lado a lado.
Lo giró de nuevo, poniéndole la tapa. Clic. Y Kakucho seguía hablando, dando vueltas por el despacho, haciendo aspavientos en el aire.
—... sencillamente, te entiendo, pero no puedes hacer esas cosas, mierda, Izana. Has tenido suerte de que era un soldado raso...
Se frotó los labios. El inferior contra el superior, lentamente, guardando el botecito de bálsamo en el bolsillo de su pantalón negro. La manga de su suéter continuaba manchada de rojo, quería cambiarse de ropa, darse un baño.
Apoyó un codo sobre el reposabrazos, y el mentón sobre una mano, mirándole con desinterés.
—¿Me estás escuchando? —gruñó el capitán, con una expresión de desesperación.
—Claro, ¿quieres bálsamo? Te veo un poco pálido.
Kakucho se frotó el rostro, llevándose el tacto por el pelo de azabache, echándolo hacia atrás. Escuchó la ligera risa traviesa del chico, que apoyaba las botas sobre su mesa de madera de roble.
Quiso reprenderle por poner los pies ahí, junto a la enorme daga ensangrentada que yacía como prueba fehaciente de lo ocurrido, pero algo chocó contra su cara.
El diminuto bote de bálsamo rebotó por el suelo, rodando hasta una esquina.
—¿Es que alguien va a atreverse a decir algo en contra de mí? —preguntó el Héroe, con un rastro confuso de regodeo en sus palabras —. Soy intocable, y tú hablarás bien si alguien te pregunta sobre esto, ¿verdad, Kakucho?
Se agachó para recoger el bálsamo y lo apretó con fuerza. Podía ver sus labios jugosos brillando con arrogancia desde la silla donde, hacía no tanto, habían estado los dos juntos.
Finalmente, asintió, poniendo el bote sobre la mesa con un ruido seco.
—Nunca hablaría mal de ti —dijo, al comprobar que esperaba una respuesta verbal —. Pero, no lleves eso por ahí —señaló el arma aún manchada —. No lo necesitas.
—Es mía, puedo llevarla si quiero.
—Así no es como funcionan las cosas aquí —se quejó, tomando la daga y dándole una vuelta. La hoja relució con un haz de luz —. ¿De dónde demonios la has sacado?
—La robé de un cadáver, en Afganistán.
Suspiró, dejándola en su sitio. Sobre cadáveres, el cuerpo del soldado asesinado había acabado rápidamente en la morgue improvisada.
Llamar a un médico no sirvió de nada. Izana había cortado en dos el corazón del tipo, sin piedad ni impedimento algunos. Y ahí estaba, lo miraba como si quisiera algo más de él.
A aquel paso, aquel pequeño hijo de puta iba a chuparle el alma.
—Ve a descansar, será mejor que no salgas más por hoy. Sólo es un consejo —habló, rodeando la mesa para darle la vuelta a un telegrama que el chico leía descaradamente, habiendo dejado de prestarle atención —. Y no husmees por ahí.
—Hmm, recogí una carta tuya hace unas horas —Izana alzó el mentón, mirándole con sus grandes y curiosos ojos —. De tu mujer. Si la quieres, está en mi habitación.
—... joder...
Dio varias vueltas, tocándose las sienes. Kakucho tenía una paciencia interminable, y el día en que se acabara ardería con todo en una pira de fuego.
El aviador pasó las botas sobre el reposabrazos, recostándose de lado en la silla. Le dio un pequeño toque en el muslo, llamando su atención.
—¿Y la niña? —alzaba las cejas, dando a entender que exigía una respuesta inmediata a aquello.
—Está en la enfermería, ¿de verdad te importa?
Ni siquiera había podido levantarse por sí misma, pupilas perdidas en el sentimiento más primitivo de lucha y huida. Le había arañado un poco el brazo cuando intentó ayudarla a incorporarse.
Kakucho había acabado por envolverla en su abrigo, cubriendo los jirones de vestido roto que dejaban la piel inusualmente blanca al descubierto, y tomarla en brazos. Le había costado un mundo que la tuvieran en consideración de urgencia, pues no era militar, tampoco rusa.
Sólo una niña. Mestiza, por lo que pudo adivinar de aquellos rasgos mezclados y característicos de dos pueblos tan distintos.
—Claro que no me importa, Kaku, es sólo que le diste tu chaqueta —se incorporó con lentitud, arrastrando la silla hacia atrás —. Cuando la quería yo.
Izana tomó la daga, limpiándola contra el pañuelo que había a un lado. La enfundó en su bota otra vez, atrapándola en el calcetín. El filo aún estaba tibio.
Se acercó al capitán, que se apoyaba contra la estantería de libros viejos y polvorientos, cachivaches sin usar, tocándose la cara, estresado. Se apegó a su cuerpo en un abrazo pegajoso, apoyando una mano sobre su pecho.
Podía notar el músculo debajo, sus manos tocándole la cintura, paseándose por detrás de su nuca.
—Luego te la daré —prometió Kakucho, con un suspiro de hastío nada disimulado —... idiota.
Pero, la sonrisa de Izana era tierna, ciertamente infantil. Lo acompañaba siempre el tic nervioso de su cuerpo, la jodida incapacidad de estarse quieto. Se balanceaba un poco hacia él, sobre las puntas de sus pies y los talones.
A veces tenía que tomarle del brazo y pedirle que dejara de rebotar el muslo cuando estaba sentado. O tomarle de la mano para que dejara de toquetearle. Besó sus nudillos, mirándolo como si fuera algo preciado para él.
Kakucho podría ser el perro abandonado en busca del aprecio que nunca había recibido. Cerrando los ojos y permitiendo que el primer amo que pasara lo acariciara y elogiara.
Podría haberle tomado cariño. ¿Realmente lo había hecho? Se había pasado la madrugada en el callejón donde Ran y él solían verse por las noches, pero el chico japonés no había acudido.
Pensar que alguien se cansara de él lo aterraba. Era algo nuevo que descubría, la primera vez en su vida, en sus veintisiete años, que dejaba ir sus verdaderos deseos románticos por alguien.
—¿Me dejarías unos prismáticos? —preguntó el moreno, bajando el tacto por su bíceps —. Los necesito.
Era el perro que no quería perder el amor que le era novedoso. Quería ser querido, después de su matrimonio frustrado, el recordatorio de la responsabilidad de ser padre. Se acercó a la mesa y abrió uno de los cajones con una llave, sacando los prismáticos.
Se los tendió a Izana, que jugueteó con ellos y lo observó a través de los pequeños cristales, sonriendo con su juguete nuevo.
—¿Para qué los quieres?
—Es un secreto —se los colgó del cuello.
Y desapareció de allí con la misma facilidad con la que se detonaba un obús. En sus pupilas se quedó impregnado el deseo de un beso no consumado.
Chasqueó la lengua, tocándose la frente con desesperación. En apenas unos días su cabello empezaría a caerse de estrés, estaba seguro.
Terminó de arreglar un par de cosas, ojeando los telegramas en los que Izana había curioseado sin vergüenza alguna, a pesar de haberle dicho que no lo hiciera. Sólo era información acerca de los movimientos aconsejados al sur del país, futuros planes de llegar a Tokio, informes actualizados de los campos de trabajo.
No había nada ahí que le pudiera interesar a un piloto chalado. Sólo lo hacía porque le gustaba ser molesto, disfrutaba del caos que ocasionaba, o eso fue lo que pensó en aquel momento.
Para cuando llegó al hospital, se había olvidado de su propia posición, incluso. Un par de soldados medio lisiados se cuadraron a su paso, y los miró con confusión, como si toda su personalidad se hubiera reducido a ser una marioneta de sus propias emociones.
Lo que ellos llamaban hospital no era más que una clínica adaptada para serlo. Resultaba que el hospital, en el sentido de la palabra, más cercano a Ōshū estaba a unos veinte kilómetros, en una villa.
—La chica —indicó a uno de los enfermeros atareados, suspirando.
Siguió al tipo, viéndole sudar de trabajo.
Lo que había sido la sala de espera estaba llena de camillas por doquier, piernas escayoladas, brazos en cabestrillo. Varios de los soldados provenían de las zonas del sur que se resistían a ser tomadas, evacuados con prisa, repartidos a diferentes puntos del país.
Japón sería soviético algún día.
—He cosido las heridas, necesita...
—¿Qué heridas? —frunció el ceño, rodeando la camilla de un soldado quemado —. Pensé que sólo tenía golpes.
—Un pequeño desgarro y una herida de bala, señor. Le he dado puntos de sutura.
No hizo falta más de un segundo para que lo entendiera. No dijo nada y se mordió la lengua. Tal vez la moral retorcida de Izana fuera la correcta.
La niña estaba tumbada bajo una sábana, oculta entre la tela. Y, sobre la sábana, estaba su chaqueta. Miraba fijamente al techo, ojos de menta y visión perdida en algún punto del techo con goteras.
No reaccionó cuando se pusieron a su lado, no reaccionaba a ninguna de las curiosas miradas del resto de soldados. Algunos tosían, otros sólo desviaban su atención a algo menos cruel.
—No ha dicho nada desde que llegó —contó el enfermero —. Necesita descansar y tomar algo para el dolor periódicamente.
Mechones blanquecinos escapaban en todas direcciones, más largos, más cortos. Piel manchada de tierra y rojeces, algún diminuto grano de adolescencia. Kakucho se quedó ahí, quieto, sin saber qué hacer.
El enfermero se perdió entre algún soldado que vomitaba en un cubo, atacado por dolores de estómago.
Tragó saliva. ¿Debería sentirse responsable? ¿Era ahora una carga que tenía que soportar, o podía dejarla allí hasta que la echaran por ocupar un sitio que no era suyo?
La única ropa que tenía, el vestido roto, colgaba de una esquina. Probablemente estaba desnuda. La silueta de su anatomía se escondía bajo la prenda que le había dejado.
Tomó aire, nervioso. Sus dedos se curvaron alrededor de uno de sus bolsillos, buscando las palabras en japonés en el diccionario de su cabeza.
—¿Tu nombre? —preguntó, alzando levemente la voz.
El idioma nipón llamó la atención de varios. Supuso que una chica vulnerable como ella se sentiría acorralada en medio de una habitación llena de hombres mugrientos y curtidos de cicatrices.
Se acercó un poco más a la camilla, apoyando las manos en las finas barras de los lados, que impedían que los enfermos cayeran de ella en un mal sueño. La tapó de las miradas inquisitivas de su espalda, carraspeando.
—¿Quieres hablar?
Silencio. Solo quejidos al fondo del lugar.
Era cuestión de tiempo que apareciera un herido de urgencia y la abandonaran en la calle. Ya había tenido suerte de que hubieran decidido hacerle suturas sin pedir nada a cambio. A fin de cuentas, era una civil y no merecía nada.
—¿Familia? —preguntó, intentando que reaccionara, una vez más —. ¿Algo?
Exhaló el aire lentamente por la nariz, sintiéndose impotente.
Agarró su chaqueta, con la intención de regresar en una hora. Ordenaría a alguien que la vigilara y le avisara si sucedía algo. No podía dejar las cosas como estaban, no cuando ella ya lo estaba mirando fijamente.
Veía su pecho subir y bajar con rapidez, un animal herido y confuso intentando discernir donde estaba. Con las extremidades quietas y atontadas de anestesia y medicamentos.
—Lo siento, Izana la quiere —dobló el abrigo sobre su brazo, hablando en ruso —. Es algo caprichoso.
De repente, algo chirrió a su espalda. Los muelles rotos de un colchón se quejaron bajo el peso de alguien que lo abandonaba. Los pasos torpes avanzaron en su dirección, y se dio la vuelta, preparado para alejar a cualquier hijo de puta de la niña.
Pero, ante él, sólo había un soldado. Un tipo de unos cuarenta años, quizá, con el cabello hecho un desastre blanquecino.
Llevaba una venda ensangrentada en la cabeza, del lóbulo de su oreja se balanceaba un pendiente de abalorios rojos, meciéndose al ritmo de las ejecuciones de fuera. Cojeaba notoriamente, con una mueca de dolor.
Y una horrorosa cicatriz le cruzaba un rostro idílico y masculino. Desde la barbilla, rozando la comisura de su labio hasta el cuero cabelludo, al nivel de la oreja, desfigurando su mejilla.
—¿Izana? ¿Has dicho eso? —preguntó el hombre, agarrándose de su uniforme. Ojos de lirio inyectados en sangre parpadeaban, borracho en analgésicos.
—Sí —alzó una ceja, ayudándole a sostenerse de su brazo —. No deberías estar en pie, espera.
Quiso guiarlo de vuelta a la camilla, pero el tipo clavó las uñas en su brazo con fuerza. Llevaba la placa de identificación por fuera, pendía con pereza de la cadena de plata de los Urales.
Leningrado, grupo sanguíneo AB, cristiano ortodoxo. Wakasa Imaushi, rezaba, junto a un número interminable; nacido en el cuarenta y tres. Nunca había escuchado aquel nombre.
—¿Izana Kurokawa? ¿Ese Izana?
Kakucho asintió, frunciendo el ceño. Siseó un insulto, sintiendo que le estaba haciendo daño de verdad. Lo alejó con cuidado, ayudándole a regresar a su sitio.
Un escalofrío le recorrió el espinazo al ver aquella sonrisa desfigurada. Le faltaba un colmillo.
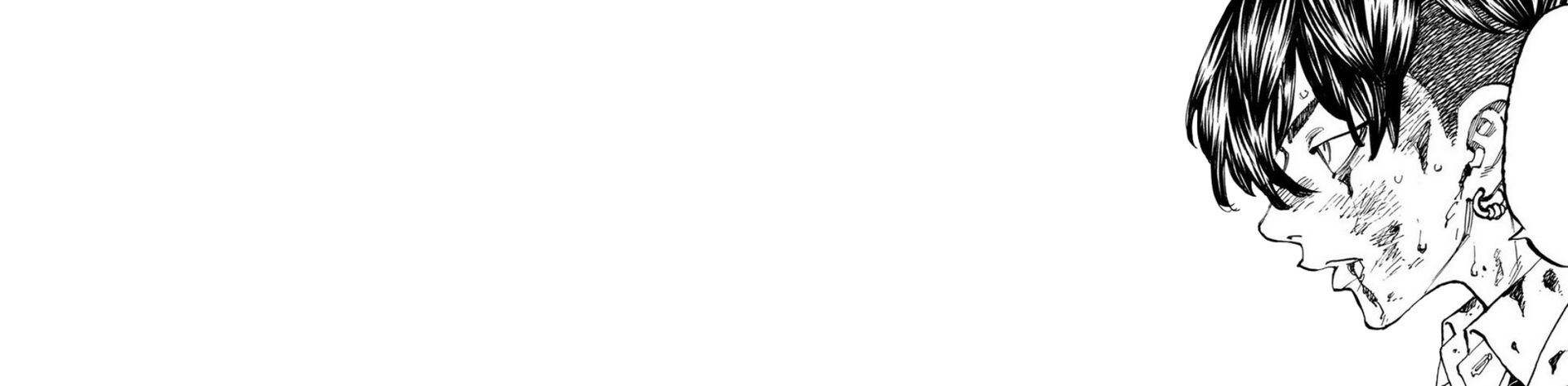
Había un tocadiscos sobre la mesa de la sala. Un disco negro giraba y giraba sin descanso.
Chifuyu dejó caer los tirantes a los lados de su cuerpo, cansado. Le dolían las piernas, las plantas de los pies descalzos, incluso la cabeza.
El espejo roto se había quedado sobre la cómoda, apoyado contra la pared. Se vio reflejado en los pedazos, su imagen multiplicándose por decenas, mientras desabrochaba los botones de la camisa.
—Forget the hearse 'cause I never die... —escuchaba de fondo, mezclándose con el sonido de la música.
Sonrió para sí mismo, dejando caer la prenda sobre el mueble. Tomó el camisón de pijama y se lo intentó poner con dificultad, un quejido ahogado.
Kazutora se asomó a la habitación, relamiendo el filo de un cuchillo, observándolo.
—¿Necesitas ayuda? —preguntó, con las comisuras de los labios manchadas de mermelada —. I got nine lives, cat's eyes...
Lo veía tan feliz, disfrutando de la despensa llena por primera vez en tantos meses. Canturreaba, acercándose a él y dejando el bote de mermelada sobre la mesita.
—Me parece que eso te está afectando a la cabeza —señaló el tarro, riendo al sentir los dedos fríos rozándole el vientre, bajando el camisón por su torso.
—Abusin' every one of them and running wild... —se arrodillaba frente a él, sin dejar de mirarle. Desabrochaba el botón de los pantalones, bajaba la cremallera —. No te imaginas cuánta hambre tenía, oh, dioses...
Dejó que tirara de la tela hacia abajo, sin interrumpir su momento de gozo. Podía apreciar la forma de la cicatriz de su hombro, porque llevaba la camisa abierta y el pecho al descubierto.
Las costillas marcándose con el gesto, los brazos delgados. Tragó saliva, dándose cuenta de que no, no se lo imaginaba.
Durante todo el transcurso de la guerra siempre tuvo un hogar al que volver de permiso, comida en el plato y cartas en el buzón. Se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que él también acabara así.
—No sabía que tenías discos aquí —dijo, viéndole doblar la ropa.
Su inglés era tierno y apenas balbuceado. Le resultaba dulce en contraste a sus ojos de felino, el cascabel balanceándose como una amenaza.
—Me los dejó un amigo —comentó el rebelde, abriendo las sábanas de la cama —. Tiene familia en Tokio y, cuando va, siempre trae cosas como esa.
El Sol aún brillaba en la tarde, algunas nubes amenazaban con lluvia ahí fuera. Aunque había tratado de alejarse de la ventana, Chifuyu no había podido evitar asomarse de vez en cuando.
Se sentía tan acorralado, que el granero había sido como tener la libertad al alcance. Se tumbó en la cama, acomodándose con un cojín bajo su espalda.
—En un par de días tus papeles estarán listos, estoy seguro.
—¿Te quedaste el resto de fotografías? —alzó una ceja, curioso por saber dónde habían ido a parar las otras tres fotografías que Rindou le había hecho por pura diversión.
Kazutora se incorporó, dando una vuelta por la habitación, como si la cosa no tuviera que ver con él.
—Bueno... —se encogía de hombros, rascándose el cuello —. Las he guardado, ¿te importa?
No conservaba ningún álbum de su pasado. Nada. Todo lo que había tenido alguna vez había sido enterrado bajo una explosión. Todas las fotografías que sus padres le hicieron de bebé, aquella que tanto le gustaba con su primer arco.
Si hubiera muerto aquel día, no hubiera quedado nada de él que fuera reconocible. Ni recuerdos, ni juguetes, tampoco una mísera goma de pelo como testigo de que alguna vez existió.
Había atesorado las fotografías de Chifuyu a modo de intentar hacer una nueva vida. No era la misma persona, tenía la sensación de que parte de sí mismo había muerto por el camino, pero algo era algo.
Quería empezar a guardar momentos como aquel. Bonitos ojos azules lo analizaron con detenimiento.
—No, no me importa —el piloto sonrió, subiendo una sábana hasta sus hombros.
Algo de calor vergonzoso se le pegó a las mejillas. Apretó los labios, atusándose el pelo con nerviosismo.
La única fotografía que tenía de sí mismo era la de su carnet de identificación. Una donde salía con el cabello algo largo y oscuro, cuando aún no se había puesto mechas rubias.
Volvió a su lado, sentándose junto a su cuerpo malherido. Se inclinó hasta esconder el rostro en su pecho, agradecido.
—Debajo de la cama hay una caja de frutas con varias tonterías —explicó, agarrándose al camisón. Dedos cariñosos le acariciaban la cabeza —. Están ahí, por si alguna vez te apetece curiosear.
—Ten por seguro que...
La puerta siendo aporreada les cortó el aliento. Se miraron.
Kazutora se incorporó de inmediato y salió de la habitación a paso rápido. Paró el disco de música con brusquedad, tragando saliva con un cúmulo de nervios revolviéndose en el estómago.
Cuando abrió, lo primero que vio fue la reluciente bayoneta de un fusil contra un tipo que no conocía. Un soldado soviético lo apuntaba con la amenaza en la mandíbula.
—Dice que... —el hombre temblaba, apoyándose contra el marco del umbral. Gotas de sudor caían por su sien al suelo —. Dice que quieren algo bueno de cenar esta noche...
—¿Algo como qué? —preguntó, intentando mantener la postura erguida, la mirada firme al frente.
El soldado escupió algo, presionando el filo de la bayoneta contra la sien del hombre que estaba usando de traductor.
Estaba relativamente acostumbrado a ello. Que alguien tirara su puerta abajo con palabras toscas y peticiones bruscas. Se llevaba un poco de dinero con los encargos, el suficiente para permitirse algún capricho.
El único inconveniente era que trabajar de esa forma significaba que era conocido entre el enemigo. Sabían dónde vivía.
—Lo que sea, pero que esté grande y fresco —gimoteó, con la mandíbula desencajada. El militar añadió algo más —. Y huevos de codorniz.
—Está bien —tuvo que controlar su propio rostro para no hacer una mueca.
—... y te escoltará al bosque.
No se movió de la puerta. Se quedó quieto, viendo al tipo derrumbarse contra la pared cuando la bayoneta se retiró de su piel. Un hilo de sangre bajaba hasta recorrer su cuello, ropa abajo.
Le sostuvo la mirada al ruso, que avanzó hacia él con pasos pesados. La madera rechinaba contra las botas negras y relucientes. Ojos de hielo, cabello rubio y mentón marcado, como el resto de aquellos hijos de puta.
Alzó el mentón con desafío, era alto, mucho más alto que él.
Una mano agarró su hombro y lo apartó a un lado con brusquedad. Kazutora siseó por lo bajo, con un nudo de nervios atascado en el cuello.
El militar dio una vuelta por su salón, mirándolo todo con curiosidad, como si buscara algo en concreto. El tocadiscos seguía sobre la mesa, encima del fino mantel hecho de ganchillo blanco.
Lo siguió, siendo consciente de que la puerta de la habitación estaba abierta, y Chifuyu dentro. Tenía los músculos entumecidos de tanto tensarlos, y el mero hecho de pensar lo que ocurriría si lo descubría...
Le helaba las venas.
Manos grandes y curtidas de guerra arrancaron el disco de ACDC de su sitio. Algo saltó en su estómago.
—Eso no es tuyo —lo agarró de la muñeca impulsivamente, a sabiendas de que por el tono se le entendía bastante bien.
El soldado lo miró sin expresión alguna.
Un puñetazo le giró el rostro por completo, incluso sus cervicales se quejaron con un chasquido desagradable.
Kazutora se tambaleó con torpeza, aturdido, tocándose la cara. Alzó la vista, indefenso y arrepentido, al tiempo que una bota se estampaba contra su estómago, doblándole en dos.
Cayó de rodillas, perdiendo el aliento, jadeó hilos de saliva, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Se le crisparon los dedos de dolor en el suelo, su visión se nubló de lágrimas de impotencia. Negó para sí mismo, sintiendo que le agarraba del pelo, obligándole a levantarse.
Pateó una de sus piernas en vano, haciéndose daño en el pie descalzo. El tipo volvió a tirar de su cabello, haciéndole trastabillar. Lo arrastró por el suelo como si fuera un estúpido trozo de mierda, alzándolo como si no pesara nada.
—¡Joder, suéltame!
Fue arrojado contra el mueble. La esquina de la mesa le atravesó con un pico de dolor el vientre.
Apoyó las palmas en el lugar y alcanzó a darse la vuelta, lloroso y dolorido, pero un puñetazo cayó de nuevo en su sien. Acabó desplomándose contra el sillón, temblando. Y del sillón al suelo de nuevo, incapaz de erguirse.
Un escupitajo le manchó la ropa de forma despectiva.
—... dice que no tardes —tradujo el tipo de la puerta.
Entonces, silencio.
De fondo, los pasos bajando por la escalera del edificio, alejándose con la parsimonia de alguien intocable.
Había hilos de cabello en el suelo, junto a sus manos temblorosas. Estaba tosiendo, arrodillándose con dificultad. El aire, tan sagrado en su inmensidad, le resultó tan diminuto y privilegiado.
El disco no estaba. Las lágrimas escaparon y corrieron por las mejillas rojizas.
—Kazutora...
Se dejó hacer, reconociendo las manos del piloto alrededor de su cuerpo, la voz de Chifuyu recordándole que seguía estando allí, vivo. Se sostuvo de él, hiperventilando, encogido por el dolor en el vientre.
Ojalá no tuviera pesadillas que le hicieran sentirse como en aquel instante. Kazutora anhelaba que llegara el día en que, por fin, tuvieran las suficientes armas, el ígneo ánimo de la obsidiana, la fortaleza de un tigre, para tomar el control de Ōshū.
Acabarían con todo, echarían a los soviéticos. Él mismo se encargaría de colectar a modo de premio las chapas de identificación, los miembros cercenados por suerte, incluso los iris helados, recortados a cuchilla, de aquella gente que había acudido a su país sólo para causar dolor y muerte.
Disfrutaría de ello como de la primera vez en la que conoció lo que era el placer de asesinar.
—... mírame, por favor.
Chifuyu lo había sentado en el sillón. Rozaba con los dedos la porción de piel rosada del centro de su abdomen delgado, donde se había clavado la esquina de la mesa.
Sostuvo el mentón del rebelde, perdiéndose en su propio reflejo en las pupilas perdidas. Dio un suave toque a su mejilla con la palma de su mano, buscando despertarle de la lúcida ensoñación.
Limpió con la manga el hilo de saliva que pendía de sus labios. El aliento alterado le calentaba los nudillos.
—Aparta —un débil susurro.
—Dime si estás...
—Aparta, mierda —Kazutora lo agarró de la muñeca, apretando.
Se hizo a un lado, respirando con fuerza. Las marcas curvadas de sus uñas se le quedaron impregnadas en la piel, acompañadas de un latente, casi imperceptible, dolor.
Le ofreció el brazo para sostenerse, pero el chico hizo un gesto y se alejó a la habitación, andando con torpeza, encogido sobre su propio ser. Varios cabellos salpicaban la camisa con la que vestía, y desaparecieron cuando salió del dormitorio enfundado en una capa.
Agarraba el arco por el centro, un carcaj lleno de flechas colgaba de su hombro. Un par de mechones rubios le enmarcaban el rostro iracundo, los ojos hinchados de llorar; había atado su pelo en un moño en lo alto de su cabeza.
¿Cómo podían caber tantas emociones en un cuerpo tan consumido? Ni siquiera miró a Chifuyu, ni siquiera hizo caso cuando su compañero le tocó el brazo.
—Vuelve a la cama y descansa —ordenó, con el tono firme —. Volveré a la noche, no me esperes despierto.
Pero, miró atrás antes de salir. Suspiró, intentando sonreírle a Chifuyu y a sus preciosos ojos azules, las plumas negras que recortaban la figura de sus rasgos.
Sabía que no lo encontraría dormido cuando regresara. La idea le limpió el corazón de podredumbre, mientras bajaba por las escaleras del edificio.

Había un mapa desplegado en el suelo. Lugares rodeados con marcador rojo, lugares tachados con enormes equis.
El papel estaba hecho de kevlar, por tanto, era irrompible. Por mucho que lo arrugara en ataques de frustración, por mucho que lo intentara rasgar, no podría.
Era un mapa robado, por supuesto. Porque al tigre que le sacaba de la jungla, pero no a la jungla del tigre. E Izana siempre seguiría siendo el pequeño ladrón de sonrisa encantadora que había sido siempre.
—Vamos, joder... —se rascaba la sien, enredando mechones blancos y ondulados con los dedos.
La luz del atardecer se filtraba por entre las cortinas, tiñendo el dosel blanco de la cama de colores fogosos y cálidos. Su piel tintada de bronce brillando, juvenil.
Sentado con las piernas cruzadas, todo un entramado de pruebas se abría a su mirada. Desde aquel ejemplar en japonés de La calavera del sultán Makawa, hasta el paquete de cigarrillos vacío; una fotografía de hacía exactamente veintiún años.
Japón. El camino a Tokio no debería ser muy complicado, según lo que los telegramas de Kakucho afirmaban. La capital era su mayor esperanza.
No había encontrado lo que buscaba en todas las ciudades y prefecturas tomadas hasta entonces. Y, después de unos días tomándose un extenso descanso de sus escandalosas ideas, volvía a sentarse frente al mapa del camino a su sueño.
Había perdido los prismáticos, pero aún no lo sabía.
—Puedes pasar —habló en voz alta, cuando escuchó un par de toques en la puerta, que precisamente había dejado arrimada.
No sabía cómo explicar aquel desorden a Kakucho. Aunque, en el fondo, nadie que no fuera él entendería lo que estaba ocurriendo.
Se sacó la tapa del rotulador de la boca, tapando el objeto y dejándolo rodar por el suelo. Estiró las piernas y se incorporó, con los brazos en jarras.
Algo estaba mal.
Lo primero, fueron los pasos. Porque Kakucho no pisaba con la suavidad característica de un felino.
Lo segundo, fue el olor. Kakucho olía a cigarrillos, y a sus fosas nasales llegaba el sutil perfume de hospital y medicamentos.
¿Lo tercero? Fue la voz de un hombre muerto.
—No has crecido nada, mocoso.
Y, de un momento a otro, sacaba la daga y le alzaba el mentón con el filo, sintiendo el cañón del revólver contra su frente. Los músculos paralizados de terror, el temblor constante de sus dedos alrededor de la empuñadura.
Wakasa Imaushi, el primer hombre al que había asesinado, lo apuntaba con el arma de fuego y una sonrisa retorcida.
Algo estalló dentro de su pecho. El sudor se liberó de sus poros y dio un tímido paso hacia atrás, bajando la daga con los ojos desorbitados.
—Tú... —el corazón atronaba en sus oídos, tenía la mandíbula desencajada con desagrado y terror —. ¿Cómo...? ¿Cómo...?
Pensó que se había vuelto loco. Definitivamente loco, y la posibilidad no le sorprendía. Que estuviera viendo una alucinación, que aquello no fuera más que un subproducto de la hija de puta de su mente.
El arma cayó al suelo, el filo resonó contra el mapa y el libro.
—Debería matarte aquí mismo, lo entiendes, ¿verdad? Después de lo que hiciste —siseó el hombre, tocándose el rostro desfigurado con una mueca —. Me traicionaste.
Izana nunca había cerrado bien el ataúd de su pasado.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top