V - Las mazmorras

Las mazmorras
Sabía que el momento tenía que llegar tarde o temprano, pero enfrentarse a él era mucho peor de lo que hubiera imaginado. Se encontraba apoyada en el marco de la puerta, observando a Rebeca arrodillada en el suelo de su habitación, preparando su equipaje.
Finalmente iba a abandonar Santa Cecilia para casarse con un completo desconocido.
—No puedo creer que esté pasando de verdad... —murmuró mientras seguía con la mirada los movimientos de su amiga.
Rebeca observaba el reloj de arena que colgaba de su cuello y como los granos ocres caían. Cuando la última partícula hubo llegado al otro lado, le volvió a dar la vuelta.
—Llegarán en unas horas —comentó refiriéndose a sus padres y a su futuro esposo.
—No sé qué voy a hacer sin ti.
Aún con la mirada perdida en ella, mientras guardaba el último elemento.
Se puso en pie y se le aproximó.
—Ni se te ocurra decir nada o esto será aún más horrible de lo que ya es —dijo y, acto seguido, se desprendió de aquel colgante que portaba—. Ten —lo colocó en el cuello de su amiga—, cuando te sientas sola dale la vuelta y piensa que a cada segundo yo estaré pensando en ti.
Ceres contempló el obsequio y emocionada volvió a estrechar entre sus brazos a su amiga. Aquel colgante pertenecía a Rebeca desde que era una niña, se trataba de una herencia familiar.
Cuando se apartó, agarró con vigor sus manos y las alzó.
—Mi querida amiga, dispones del alma más pura y buena que he conocido —declaró mirándola fijamente a sus ojos oscuros—. Te prometo aquí y ahora que cueste lo que cueste iré a buscarte. —Ejerció más fuerza en sus dedos al decir aquello último.
Un nudo se formó en la garganta de Rebeca y su vista se humedeció.
—Eso sería un sueño.
Se despidieron tiempo después en la entrada del castillo.
Todo sucedió muy despacio a la vista de Ceres, ver como los padres de su amiga salían del carruaje y saludaban a la Madre Superiora con una sonrisa, seguidos de su prometido, un hombre unos diez años mayor con bigote y patillas densas y perfiladas.
Aquel era el que se llevaba la felicidad de su amiga. Cuando esa idea surcó sus pensamientos, sintió un odio ardiente por aquel sujeto, el cual se incrementó conforme vio como tomaba la mano de Rebeca y se la llevaba de allí.
Regresó a sus pertenencias y descargó su frustración propinando una patada a una de las patas de la cama. Finalmente estaba completamente sola. Ya no tenía a nadie, no había ni Rebeca ni Elías allí. Aunque en cierto modo, eso le hizo darse cuenta de que no quería quedarse en Santa Cecilia de por vida.
Fue sorprendida con una llamada a su puerta.
—¿Quién es? —preguntó sin abrir, no tenía ganas de ver a nadie.
—Disculpe, Ceres —la voz de una de las monjas se pronunciaba al otro lado—, el arzobispo solicita de su presencia. Le gustaría saber si ya ha tomado una decisión.
La joven contuvo su necesidad de gritar hundiendo su cara en la almohada, después abrió la puerta.
—Buenas tardes. —Hizo una breve reverencia—. Gracias por su interés en mí, pero creo que lo mejor será que emprenda mi propio camino fuera de Santa Cecilia.
La sor no parecía conforme con esa respuesta.
—Es una lástima, pero será mejor que me acompañe y se lo diga usted misma al arzobispo. —Su timbre sonaba irritado, algo que llamó su atención, de normal eran cordiales con ella.
—Está bien.
Cerró tras de sí.
El rostro de la mujer no reflejaba ningún tipo de simpatía, lo que provocó en la muchacha un escalofrío que recorrió su espalda. De repente sentía como a su alrededor había algo que le aterraba.
Ambas caminaron en silencio por los pasadizos hasta llegar al despacho del arzobispo. La monja abrió la puerta y esperó a que pasara para cerrar nuevamente, dejándolos solos.
—Me alegro de verla —comentó el hombre con una sonrisa, haciendo una señal con la mano para que tomara asiento—. Adelante, siéntese por favor.
Realizó la reverencia estipulada e hizo lo demandado, aunque sintiéndose incómoda por la situación por esa aura que sentía que le asfixiaba.
—Hola, monseñor.
—¿Y bien? —inquirió él, con una mirada que parecía coaccionarla a la par que levantaba las cejas—. ¿Ha tomado ya una decisión?
Se apretó la falda del vestido con las manos en señal de tensión. Nerviosa desvió la vista hacia el ventanal situado a las espaldas del arzobispo, donde pudo ver apoyado en la balaustrada un gato negro.
—Creo que sí, monseñor —respondió—. He pensado en emprender mi propio camino fuera de este castillo y sus sagradas paredes, pero agradezco con sinceridad que piensen en mí.
No podía dejar de mirar al animal que la observaba desde fuera. Tenía la corazonada de que se trataba del mismo gato que encontró y que seguía sin encontrar explicación a cómo logró salir del armario donde lo encerró.
—Vaya, cuanto lamento oír eso. ¿Existe alguna manera de hacerla cambiar de opinión?
—No lo sé, monseñor... —Se estaba poniendo cada vez más tensa, había algo en su modo de hablar que la lograba intimidar.
Enrolló un mechón de su cabello dorado en su dedo índice.
—Tan solo piensa qué será de usted cuando se vaya de aquí. No tendrá ni un padre ni un marido que la tutele. En el mejor de los casos podría acabar de criada de alguna para alguna buena familia.
Su afirmación sonaba como un alfiler que perforaba sus oídos.
—¿Y en el peor?
—En el peor, en algún burdel de cualquier pueblo o ciudad. —Su entonación era cada vez más perversa.
La insolencia de sus palabras la dejó perpleja. Al parecer, aquello era todo que se podía esperar de una mujer si no era de buena cuna, que acabara ejerciendo de prostituta.
Miró de reojo al gato que continuaba en el mismo lugar.
—Comprendo que es un camino lleno de piedras, pero nunca se sabe cómo puede terminar.
—No me malinterprete, tan solo le deseamos lo mejor —retomó su discurso—. Aquí siempre tendrás un techo y un plato en la mesa. Todos nosotros la respetamos y cuidamos.
El palpitar del corazón de Ceres comenzó a dispararse tan solo de pensar en permanecer allí por más tiempo. La insistencia del arzobispo no dejaba de parecerle una imposición a todas luces. Se puso en pie en un acto reflejo, sin poder apartar la vista de aquel hombre cuya mirada empezaba a perturbarla, al igual que la monja antes. Las sensaciones eran similares.
—Muchas gracias por su preocupación, monseñor —realizó una reverencia—, pero me temo que mi decisión se mantiene. Me iré de Santa Cecilia.
El hombre esbozó una sonrisa fría.
—Me temo que eso no será posible —su voz sonó distorsionada, volviéndose de un grave desmedido conforme finalizaba la frase.
Agarró una campanilla situada a la derecha de su escritorio y la agitó para hacerla sonar. Dos monjas entraron al escuchar aquel sonido, como si hubieran estado aguardando por ello.
Ceres las observaba confusa.
—¿Qué sucede?
No dijeron nada, se limitaron a agarrarla cada una de un brazo y la obligaron a ponerse en pie.
—¿Qué estáis haciendo? —cuestionó de nuevo.
—Tranquila —habló el arzobispo mientras la empujaban—, vamos a cuidar de ti, nos aseguraremos de que pienses con claridad.
Lo último que vio antes de abandonar aquel despacho fue que el animal se había esfumado de la balaustrada.
La arrastraron por los pasillos con fuerza, a la par que la obligaban a bajar las escaleras entre tropiezos. Se habían unido a la marcha dos monjas más con el objetivo de vigilar que no lograra zafarse de las otras.
—Suéltenme.
No respondían. Ella estaba cada vez más confusa. Intentaba liberarse del agarre agitando los brazos con bravura, pero era inútil.
—¿Habéis perdido el juicio? —cuestionó desesperada.
—Esto es solo por el bien común —afirmó una de ellas.
—¿El bien común?
De nuevo, la ignoraron.
—Ya estamos llegando.
El olor a humedad se filtró en sus fosas nasales y pronto comprendió a donde la llevaban. La penumbra del lugar se fue agrandando conforme se aproximaban. Una monja agarró un candelabro colgado de la pared, para con la ayuda de un fósforo encender un fuego en él.
—¡No! —exclamó Ceres horrorizada mientras la forzaban a entrar en una de las celdas de la mazmorra—. ¡Déjenme! —chilló más fuerte.
Volvió a intentar liberarse del agarre de aquellas mujeres, pero tres de ellas la impelieron hasta que cayó al suelo, continuaron sujetándola mientras la cuarta le ponía un grillete en el pie, que iba encadenado a la pared rocosa de aquel reducido espacio.
—Permanecerás aquí hasta que comiences a ver las cosas de otro modo.
—¿Por qué? —preguntó.
—No debes salir de Santa Cecilia.
—¡No! —Volvió a gritar mientras cerraban la verja de aquel calabozo—. ¡Por favor no me hagan esto! —Cerraron con llave y la guardaron en uno de sus bolsillos—. ¡¡No!! ¡Vuelvan! Por favor... —Suplicaba sintiéndose cada vez más débil. Se arrastró por el suelo hacia los barrotes mientras veía como la luz proveniente de la llama se alejaba—. ¡Por favor!
Su garganta le escocía de tantos alaridos como había soltado y cuando la oscuridad absoluta se hizo patente, rompió en llanto.
*
Un demonio, bajo en la jerarquía que allí predominaba, fue presentado ante el rey para testificar. Había sido arrestado por La Guardia de Lucifer como sospechoso del robo de Ignis. Sus manos estaban encadenadas en unos grilletes ardientes y miraba al suelo, sin atreverse en posar la vista en los ojos rojos de su señor.
—¿Cómo te declaras? —Quiso saber Luzbell, que lo observaba amenazante desde su trono, con sus enormes cuernos en lo alto y sus alas desplegadas
—Mi señor, yo no sé nada —dijo el acusado.
—Y cómo explicas que se encontrara una de tus escamas cerca del incidente —intervino Superbia, que se encontraba como consejero del rey en aquel momento.
—Les digo que no sé nada —insistió—. Alguien la pondría allí, pero yo no me he acercado si quiera al Bosque. Por favor, majestad —apoyó su cabeza en el suelo buscando clemencia.
La sala se llenó de revuelo entre susurros y aspavientos. Luzbell frunció el ceño, algo indignado por las interrupciones y alzó la mano logrando el silencio rotundo de todos los presentes.
—Serás encarcelado hasta que averigüemos más —declaró y el demonio pareció aliviado con aquello.
—Pero mi señor, no necesitamos más pruebas —murmuró su consejero esperando que nadie más pudiera oírle.
Superbia era un demonio de aspecto humano, calvo y de una estatura reducida. Lo poco que le podía identificar de los mortales eran sus orejas puntiagudas y sus ojos amarillos, como el resto de los siete.
—No voy a condenar a ningún ciudadano sin más pruebas —gruñó Luzbell al sentirse cuestionado—. Conseguidme más pruebas o una confesión. Hasta entonces será como he dicho.
Se levantó del trono y se abrió paso entre los seres que allí se encontraban, dando por zanjada la reunión.
*
Se había quedado dormida entre lágrimas. Ignoraba cuanto tiempo había pasado, pero continuaba siendo de noche. Se frotó los ojos con los nudillos, los cuales se habían acostumbrado a la penumbra y podían distinguir algo gracias a la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana a lo alto de la celda.
Su vida no podía ir peor. Hacía tan solo unos meses todo iba bien, tenía expectativas de futuro. No esperaba una vida con riquezas, pero si una vida feliz junto a su hermano. Claro, tenía a Elías y tenía a Rebeca. Y ahora no solo los había perdido, sino que estaba siendo forzada, secuestrada.
Su tobillo dolía a causa del grillete que lo apretaba y tanto su cabello como sus ropas se habían ensuciado en aquel suelo. Un rugido proveniente de su estómago se manifestó en señal de protesta y se maldijo nuevamente por haber sido una confiada y haberse dejado engañar.
Pero, ¿cómo iba a imaginar que aquello podía suceder?
Todos eran amables en la mayoría de las ocasiones. Pocas veces le pusieron la mano encima y aquello solo era en las regañinas cuando era pequeña. Ahora parecían otros, desde que encontró aquel maldito libro todo iba a peor.
Un maullido captó su atención y pudo distinguir entre la oscuridad unos ojos amarillos que brillaban como dos farolillos en la noche.
—¿Gatito?
El felino se aproximó hasta llegar a los barrotes, donde se detuvo y acto seguido miró hacia arriba, movimiento que hizo también Ceres.
En el techo había una señal que difícilmente pudo distinguir. Se trataba de un círculo que contenía una cruz en su interior y en los cuatro extremos había media circunferencia hacia afuera.
El animal gruñó mientras observaba esa forma, poniendo aún más en guardia a la joven, que entrecerraba los ojos para lograr una mayor nitidez.
—¿Qué es eso? —dijo bajando la vista de nuevo hacia el gato, que continuaba centrado en aquel símbolo.
Súbitamente, una llamarada recorrió todo el animal haciéndolo desaparecer entre una combustión que duró apenas segundos. No dejó rastro, tan solo a Ceres aturdida y aterrada.
*
—¡Mi señor! —clamaba Kiter en la entrada de los aposentos de su amo—. ¡Mi señor, tengo información importante!
Las puertas se abrieron dejándolo entrar. Luzbell se encontraba en pie, con la vista en los paisajes de los enormes ventanales de su alcoba.
—¿Y ahora qué? —cuestionó sin mirar en su subordinado.
—Algo extraño está pasando.
Le dedicó una mirada de soslayo.
—¿Algo más extraño que el hecho de que tiene poderes curativos? —Estaba siendo sarcástico.
Kiter pareció dudar qué responder mientras, alterado, daba pequeños brincos.
—La han encerrado en las mazmorras y en lo alto de su celda hay un atrapa demonios.
Los ojos rubí de Luzbell se agrandaron del asombro. Aquello era imposible, pues si ella era un demonio no podía tener aquellos poderes curativos; ese tipo de magia no era propia del infierno.
Algo extraño estaba sucediendo y necesitaba averiguar el qué.
*
Ceres se encontraba en pie con sus manos aferradas a la cadena que atrapaba su tobillo, tirando de ella con desesperación. Por más que lo intentara, no había modo alguno de que pudiera soltarse de aquel modo. No obstante, la desesperación en ocasiones empujaba a tomar aquel tipo de decisiones absurdas.
Sus palmas estaban adoloridas a causa del repetido esfuerzo, tanto era así que comenzaban a sangrarle, pero no dejaba de intentarlo, se negaba a ello. La luz de la pequeña ventana iba cambiando, pareciera que iba a amanecer de un momento a otro. Ya no sabía cuántas horas hacía que estaba allí.
—Vaya... —Una voz familiar tras ella la sorprendió, logrando que se girara al instante—. Veo que alguien se ha metido en un lio.
Apoyado contra la pared del pasadizo estaba Luzbell, con una sonrisa burlona dibujada en el rostro y sus brazos cruzados. Parecía satisfecho de encontrarla en aquella situación.
—Ya veo... —murmuró—. ¡Todo esto es cosa suya! Debí haberlo imaginado.
El demonio enarcó una ceja.
—Me temo que una vez más, se confunde —habló él con tranquilidad—. Estoy aquí porque mi mensajero estaba muy preocupado por lo que estaba pasando.
—¿Su mensajero? —inquirió y entonces pudo ver como al lado del demonio se dejaba ver el gato negro, ligeramente más grande y con tres colas—. No puedo creerlo.
—Perdóneme, señorita —dijo Kiter agachando la cabeza y meneando sus rabos.
—Dejadme salir de aquí, malditos. —Dio un golpe a uno de los barrotes.
Repentinamente los candelabros de la zona se encendieron, iluminando todo.
—Shhh, no hagas ruido. —Levantó el dedo índice y señaló el techo—. ¿Ves eso? Es un atrapa demonios. Parece que aquí te consideran uno de los nuestros, qué irónico.
Ella frunció el ceño.
—No va a confundirme, eso es obra de usted. Habéis poseído al arzobispo y a las monjas.
El diablo alzó ambas manos.
—Veo que es más tonta de lo que parece. No necesito poseer a esos estúpidos para lograr mi objetivo. Además, no voy a dibujar un atrapa demonios yo mismo, ¿no cree?
Apretaba los labios, sin saber qué decir.
—Déjame en paz.
—Como desees—se mofó con sorna—, ahora mismo nos iremos y dejaremos que se pudra aquí en estas cómodas mazmorras.
Desplegó sus alas y extendió su brazo para que Kiter trepara por él hasta sus hombros.
—¡Espera!
—¿Y bien?
—¿De verdad no has hecho esto? —Quiso saber, aunque era plenamente consciente de a quien le estaba preguntando.
Esta vez, Luzbell llevó su mano al pecho.
—Se lo juro.
—Entonces sáqueme de aquí—demandó.
—¿Así como así?
—Por favor —musitó, sintiéndose cada vez más débil.
Él soltó una carcajada.
—No, no, no... Sabe que no funciona así. Debe ofrecerme algo a cambio.
Ceres tragó saliva.
—¿Qué puedo ofrecer?
La sonrisa de aquel ser se pronunció todavía más.
—Por esto puedo cobrarme solo con sus labios—informó—. Aunque no será como la última vez, se lo advierto.
Apretó los puños y miró a su alrededor, empapándose del hedor del lugar y su aspecto aterrador. Si algo tenía claro era que había sentido más miedo del arzobispo y de las monjas que del propio diablo.
—Está bien —dijo al fin—. Acepto. Te daré mis labios.
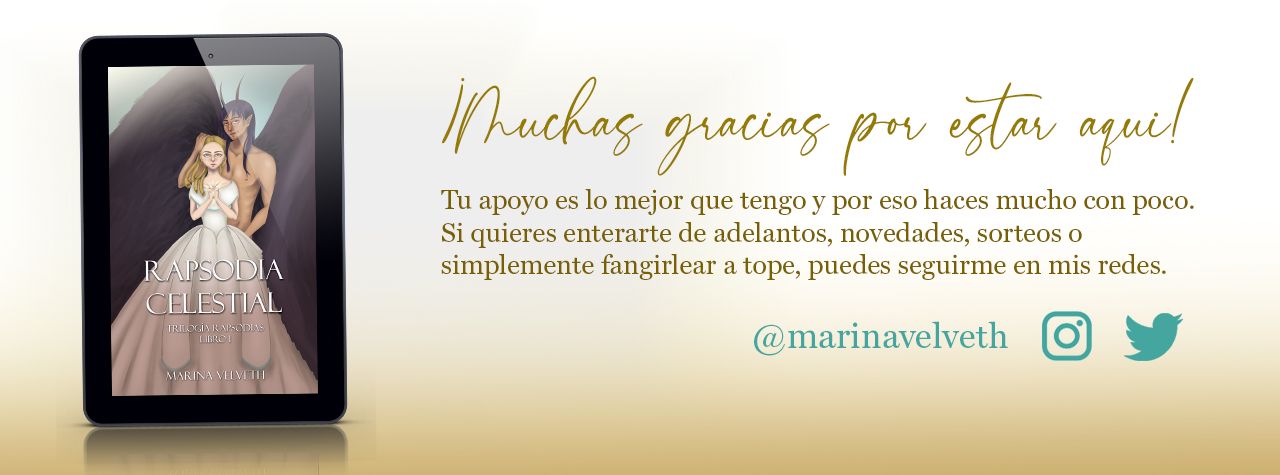
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top