I - La pérdida

La pérdida
Morir es algo por lo que todos tenemos que pasar tarde o temprano. Tan solo se espera que cuando llegue la hora no haya dolor ni sufrimiento, que nuestro espíritu acuda a un lugar mejor. Rezamos por las almas de nuestros seres queridos, encendemos velas por ellos y deseamos que hayan alcanzado la gloria eterna que se les prometió.
Por tal razón, Ceres pasaba las horas rezando. Por más que le dolieran sus rodillas raspadas por permanecer tanto tiempo contra el suelo y que sus codos se sintieran irritados, no iba a detener sus plegarias. Tan solo necesitaba recibirlas fuerzas necesarias para continuar tras aquella tragedia que había cambiado su vida.
Lamentablemente, daba igual cuanto rezara en la capilla de Santa Cecilia, no hallaba consuelo alguno. Ceres había crecido junto a su hermano Elías en aquella institución, donde los abandonaron cuando eran demasiado pequeños como para recordarlo. Él logró que le dieran un permiso dos años atrás para buscar trabajo; lo encontró de mozo de cuadra en uno de los pueblos más cercanos. Su objetivo era ahorrar suficiente dinero como para poder hacerse cargo de ella, aunque con lo poco que ganaba estaba resultando complicado.
Quedaban pocos meses para que la joven cumpliera los veinte años y solo esperaba llegar a la mayoría de edad, los veinticinco, fuera de allí. Era como una cárcel, los hombres tenían permiso para salir de vez en cuando a partir de cierta edad, pero las mujeres no tenían esas opciones y debían permanecer recluidas.
Así que, cuando recibió una fría mañana la noticia del fallecimiento de Elías, creyó que el mundo se iba a derrumbar de un momento a otro. Recordaba el sonido de la puerta de su habitación siendo aporreado y la mirada gacha de sor Isabel al darle la noticia en un hilo de voz; el mensaje más corto, conciso y doloroso de su vida.
La desolación que sintió ese día fue ínfima comparada con la que estuvo experimentando tiempo después. Le era casi imposible salir de la cama y realizar cualquier actividad mundana. Su rutina antes del incidente, se basaba en acudir a las actividades que impartían las monjas para ser buenas esposas y en ocasiones ayudaba a la biblioteca. Sin embargo, lo único que le quedó después de aquello fue rezar y llorar, ella misma estaba cansada de escuchar sus propios sollozos y de sentir la humedad constante en su fina y caucásica piel.
Aunque pronto iba a cambiar todo.
Ceres nunca hubiera imaginado aquel día lo que iba a suceder. Se levantó como todas las mañanas con los párpados hinchados y se dirigió a su tocador para cepillar su larga y ondulada melena rubia y recogerla en un moño trenzado mientras observaba en su reflejo el violáceo tono de sus ojeras.
Cuando estaba prácticamente lista, alguien llamó a su puerta. Creyó que sería su amiga Rebeca, como todas las mañanas, pero se trataba de sor Isabel.
—Buenos días, niña. ¿Cómo se encuentra? —preguntó con tintineo.
—Buenos días, sor —saludó con suma educación haciendo una pequeña reverencia sujetando la falda de su vestido y cerrando le puerta tras de sí—. Justo iba a dirigirme a la capilla para comenzar mis oraciones por el alma de Elías.
—Lamento mucho su pérdida, los designios de Nuestro Señor son tan misteriosos como certeros. Él quería a Elías en sus brazos y sea cual sea la razón, seguro que forma parte de algo más grande.
Ceres no hallaba consuelo en tales afirmaciones. Sentía que le estaban negando el dolor, la amargura y la rabia ante la injusticia de que se hubiera llevado a alguien tan genuino como Elías. Sin embargo, su educación se basaba en mostrar una sonrisa como respuesta para todo, independientemente de si era aquello lo que sentía o no.
La procesión había que llevarla por dentro.
—Sin duda deseo que así sea.
—Eso es, niña —dijo en un suspiro antes de volver a hablar—. Si eres tan amable de acudir al despacho del arzobispo después de tus oraciones... Quieren hacerte una propuesta.
Quiso preguntar de que se trataba, pero decidió aguardar.
—Como gusten. Allí estaré conforme termine.
La monja asintió con la cabeza y con una sonrisa en el semblante se despidieron en un gesto. Sor Isabel era de todas las monjas la que menos le intimidaba.
Tras despedirse, se dirigió a la capilla.
Santa Cecilia era una institución de grandes dimensiones. Una orden religiosa establecida en un castillo del antiguo reino de Aragón. En las habitaciones se encontraban los torreones y en el edificio céntrico estaban las aulas y zonas comunes.
Una vez finalizó sus oraciones fue al despacho del arzobispo. Repiqueteó con el nudillo en el portón de madera de roble y aguardó hasta que una voz indicó que le era permitido entrar.
—Saludos, Padre—dijo haciendo una leve reverencia. Observó al arzobispo sentado en la acolchada silla de su escritorio y pudo ver a la madre superiora a su lado, de pie—. Me han dicho que gustabais de hablar conmigo.
—Sí, adelante. —Sonrió ampliamente mientras que con su mano señaló una silla frente a su mesa—. Queríamos hacerle una propuesta. Creemos que su lugar está aquí, en nuestra orden; eres entusiasta, agradable, obediente y, sobre todo, devota. Jamás ha tenido un solo problema aquí. Las monjas y clérigos la aprecian y valoran y ha ayudado siempre en labores que no eran estrictamente obligatorias.
—Gracias por valorarlo así, señor.
—Por todo esto y sabiendo que su hermano ya no podrá hacerse cargo de usted, creemos que la mejor opción es que se quede aquí. Podrías convertirte en novicia. Nos encantaría tenerte con nosotros.
Para Ceres, no podía resultar algo menos apetecible. Ella quería ver mundo más allá de aquellos muros. Necesitaba marchar de aquel lugar.
—Muchas gracias por su oferta —respondió con cortesía—. Pensaré en ello, ahora mismo no puedo dar una respuesta clara.
—Esperaremos.
*
La propuesta que le habían hecho no dejaba de rondarle por la mente, así como la respuesta que tendría que darles. Sentía que si regresaba a sus pertenencias y se encerraba en ellas, no haría más que acentuar esa confusión. Por esa razón, decidió ir en busca de su amiga: Rebeca.
Realmente era más que una amiga, era como su hermana. Habían crecido juntas en Santa Cecilia. Habían reído, llorado y gritado. Lo habían compartido prácticamente todo, tenían casi la misma edad. Cuando faltó Elías, ella fue quien estuvo a su lado en todo momento, aunque a veces no quisiera la compañía de nadie. Sabía escuchar, y eso le bastaba.
No estaba segura de donde la encontraría, pero sí de donde era probable que estuviera: la biblioteca. Santa Cecilia disponía de una enorme, de paredes marrones como la madera de las estanterías, que eran tan altas como sus techos, y todas ellas repletas de libros. Había mesas en el centro de la estancia donde la gente podía sentarse a leer. Tanto Rebeca como Ceres pasaban muchas horas allí, solían presentarse voluntarias para su mantenimiento. Ambas amaban los libros por encima de todo.
Fue fácil discernir su cabello rizado y azabache al fondo de uno de los pasillos, mientras se encontraba recolocando unos volúmenes en unos estantes con una cesta de cáñamo colgando de su brazo. Se acercó a ella, que estaba tan centrada en su cometido que no había reparado en su presencia.
—Hola, Rebeca.
A juzgar por su expresión, parecía que acababa de ver un fantasma.
—¡Ceres! —Dejó los libros que sujetaba en la cesta, y ésta en el suelo—. No esperaba verte. Te extrañaba.
Se estrecharon en un abrazo. Una sonrisa se situaba en los redondeados labios de Rebeca, cuyo grosor era variable según el labio; el de abajo más grueso, el de arriba más fino. Su mirada oscura soltaba chispas al tener a Ceres delante.
—Pero si nos vemos todos los días —comentó devolviendo el gesto.
—Lo sé, pero no es lo mismo. —Se separaron—. ¿Buscabas algo que leer?
—Creo que ya me he leído todos los libros de aquí.
—Qué exagerada, alguno habrá que no. Entonces, ¿querías hablar conmigo? —Su sonrisa esbozó un coqueteo forzado. Rebeca era muy bromista y vivaracha.
Lo confirmó con un movimiento de cabeza.
—El arzobispo me ha propuesto formarme como novicia.
La expresión de su amiga se transformó por completo.
—¡Qué horror! —exclamó en voz baja para que no la escuchara nadie.
—¿Verdad? Pero no sé qué hacer...
—¿Realmente quieres dedicar tu vida a Dios? No eres tan devota como creen.
—Ya, pero no he parado de rezar como si lo fuera. —Se apoyaba en una estantería mientras habla.
—Así no funciona el rendir culto, Ceres... —Rio mientras lo decía—. Sé que eres como yo, que tienes tus dudas sobre si está allí y nos escucha, pero si realmente está, le enfadará saber que piensas así.
La joven se rascó la barbilla, pensativa.
—Algún día nuestras dudas se aclararán, supongo. —Dejó escapar una exhalación—. Pero es que estoy desesperada. Si tan solo pudiera cambiar el pasado y evitar que nos dejara.
Su mirada se tornaba ausente, se perdía en los recuerdos de su hermano.
—Disculpe. —Una persona ajena captó la atención de ambas—. ¿Me puede ayudar a buscar una novela?
—Por supuesto —respondió Rebeca casi al instante. Se giró hacia su amiga un segundo—. Ahora vuelvo.
Ceres observó cómo se perdían por la gigantesca biblioteca de la institución. Se metió entre los pequeños pasadizos del recinto para entretenerse mientras esperaba el regreso de la morena.
Paseaba sus dedos entre los lomos de los libros mientras caminaba de un modo casual, cuando de repente sintió un escalofrío transitar todo su cuerpo. Un cosquilleo que le recorrió de pies a cabeza, provocando que se le acelerara el corazón y que frenara su paso.
Se detuvo a mirar los objetos expuestos en el estante situado a la altura de sus ojos. No tardó en llamar su atención uno cuyo lomo era de un color más apagado que los demás. Extendió el brazo para agarrarlo y, en cuanto su dedo índice rozó tal libro, un repelús le corroyó hasta las entrañas.
Al tenerlo entre sus manos fue capaz de apreciar que la cubierta simulaba haber sido fabricada con piel. No parecía cuero, pues era muy pálida y algo más fina. El título figuraba grabado a fuego: Necronomicón: De Morte*. No recordaba haber visto aquello ni una sola vez antes, ni siquiera en las ocasiones en las que había organizado los estantes. Su nombre, sin embargo, sí que le resultaba extrañamente familiar.
Lo abrió por una página aleatoria y lo que encontró fue un texto en latín y una ilustración realizada con tinta que representaba al macho cabrío. Lo cerró de golpe y lo volvió a depositar en su respectivo hueco de la estantería.
No le gustaban los cuentos sobre el Diablo. De hecho, nunca en su vida había leído nada parecido, por ello le dio medio continuar observando tales hojas. Resultaba surrealista el hecho de que un ejemplar así se encontrara en el Santa Cecilia teniendo en cuenta que muchos libros eran considerados herejía. Todos los que allí se encontraban debían ser aprobados por el arzobispado.
En ese momento, Rebeca regresó tarareando algo. Realmente adoraba pasar tiempo en la biblioteca.
—Ya está —dijo poniéndose a la altura de la rubia—. No te veía, como no estabas en el pasillo principal.
—Estaba mirando los libros —explicó Ceres, que pronto consideró oportuno preguntar por el tomo que hacía pocos minutos sostenía entre sus manos—. ¿Tú habías visto ese libro antes?
—¿Cuál? —Se detuvo a contemplar el anaquel que señalaba su amiga.
—Este de aquí... —Calló de golpe al no encontrar dicho volumen. Se sintió confusa por unos segundos—. Da igual, creo que me he confundido.
Tenía muy claro lo que acababa de ver, pero temía estar desvariando.
Decidió pasar el resto del día ayudando a su amiga con la disposición de los ejemplares y, de paso, seleccionó alguno que todavía no había podido leer. Le asombró lo reconfortante que se sentía pasar el tiempo con ella. No es que fuera dicha actividad una sorpresa en sí, pero desde la muerte de Elías no era capaz de distraerse de aquella manera.
Cenaron juntas. Mientras degustaban la comida que había en el centro de las mesas del comedor, notó como la mirada de su amiga se apagaba.
—¿Sucede algo?
Últimamente era ella quien hacia esa expresión triste.
—Ha llegado una carta de mis padres, parece que han encontrado un hombre para mí.
Rebeca y Ceres no solo eran diferentes físicamente, pues una era rubia de piel clara y la otra morena de tez bronceada, sino que Rebeca tenía familia.
—¿Es seguro?
Negó con la cabeza.
—Aun no, solo espero que no sea así. No quiero casarme con un desconocido.
Después de cenar, cada una se fue a su dormitorio. Eran habitaciones pequeñas y muy austeras, pero bien equipadas: cama, armario, espejo y una pequeña pila para realizar parte del aseo allí.
Todo estaba normal al entrar a la suya, aunque captó su atención la ventana abierta. Acostumbraba a cerrarlo todo cuando salía, era raro que tuviera ese tipo de descuidos.
Una pequeña ráfaga de aire provocaba el baile ondulante de las cortinas.
No fue hasta que se acercó a cerrarla, cuando se percató del objeto que se encontraba sobre su mesita. Era el mismo libro que se encontraba en la biblioteca. Sintió una oleada de temor invadir todo su interior. No obstante, tuvo suficiente valor como para acercarse a él, pese a que el pulso comenzaba a temblarle ligeramente.
Un súbito y fuerte vendaval generó que el libro se abriera de golpe, deteniendo su movimiento en unas páginas al azar. Se arrimó para leer una frase cuyas letras se distinguían con mayor facilidad. Lo hizo en voz alta.
«Domine mendacii! Mendicus alias vitas, dux vitiorum, princeps sexus et doloris! Lascivia, quae me intrat, me corrumpit ac disrumpit, animum voluptatis.»
Frunció el ceño. Apenas entendía lo que estaba leyendo. Cerró el libro y a continuación hizo lo propio con la ventana. Al girarse, sintió cómo frenaban los latidos de su corazón y cómo le era más complicado respirar, pues de repente ya no estaba sola en su dormitorio.
Un hombre alto se encontraba de pie allí, frente a ella, observándola. Su cabello era largo, a la altura de los hombros, y tan oscuro como el carbón. Sus ojos albergaban una mirada profunda e inquisitorial, de un sorprendente color carmesí. Tenía una mandíbula marcada, al igual que su mentón. Era indudablemente atractivo, tanto como aterrador. No llevaba nada que cubriera su torso, por lo que se podía apreciar su cuerpo definido y su piel morena.
No obstante, nada de lo mencionado había llamado la atención de Ceres tanto como lo habían hecho los dos cuernos negros que parecían salir de su cráneo.
Una vez fue consciente de lo que estaba sucediendo, o de lo que creía, se dispuso a gritar, pero no le salía la voz. Se llevó las manos al cuello, agobiada, y se forzó a decir algo, pero no era capaz de pronunciar una sola palabra.
Literalmente, se había quedado sin voz.
—No se moleste en hablar, así llamará menos la atención —habló con cortesía el intruso. Su voz era grave y sinuosa.
Ceres quería preguntar quién era él, qué hacía allí y por qué, pero no era capaz de hacerlo. Por su parte, él parecía ser capaz de leer su mente.
—He venido porque usted me ha invocado. —Dio un paso hacia ella, la cual trató de retroceder, pero se dio cuenta que tampoco podía moverse—. No he venido a hacerle daño, solo a llegar a un acuerdo.
La joven suplicaba piedad con la mirada. Deseaba recuperar su voz y poder expresarse. Nada le había angustiado tanto como lo estaba haciendo ese ser.
—Me llamo Luzbell —se presentó haciéndole una reverencia que parecía más una mofa que un gesto cortés—. Soy el rey del infierno. Quizá no te suene mi nombre, pero supongo que tú me conocerás por Satanás, Lucifer o algo así. En todas las religiones me llaman de una manera, pero al final siempre se refieren a mí.
Estaba situado a escasos centímetros e hizo un recorrido de arriba abajo con la mirada y después sonrió maquiavélicamente.
—Sé que quiere algo contodas sus fuerzas, por eso estoy aquí. He venido para cumplir sus deseos. ¿Quéme dice? ¿Quiere hacer negocios conmigo?
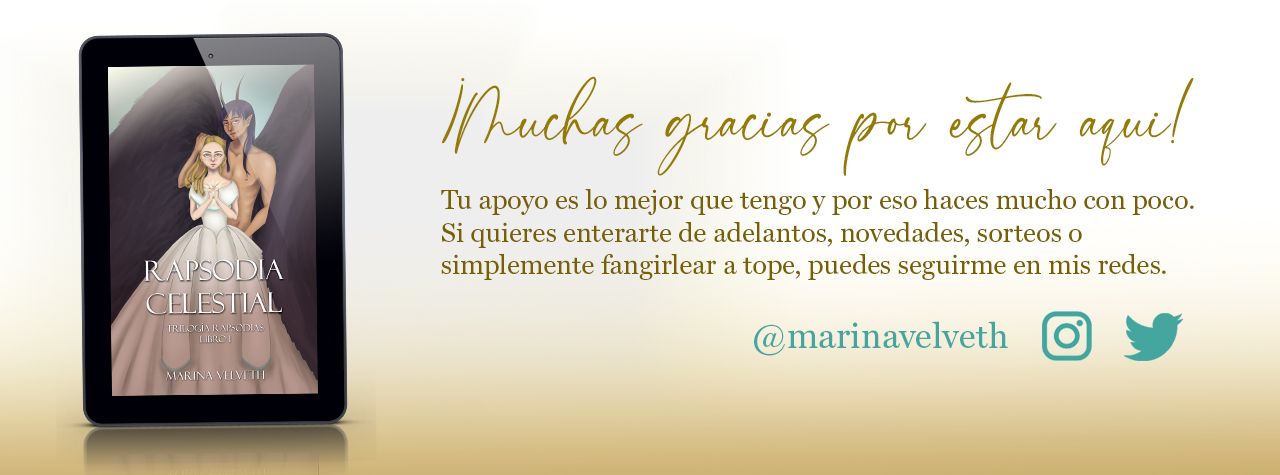
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top