8
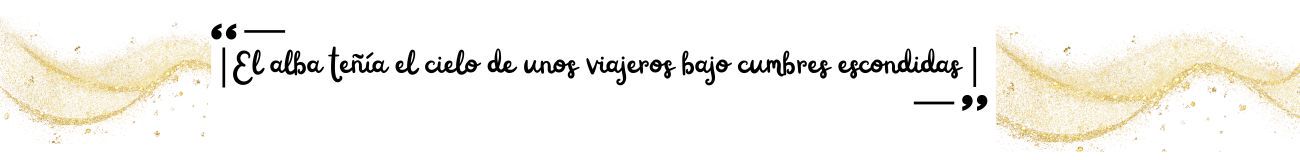
Eiden
Partí hacia tierras lejanas, un lugar al que llamabas hogar, junto a un grupo desprovisto de cualquier rasgo de humanidad. Teníamos una carga valiosa que debíamos entregar a un completo desconocido. Mientras avanzábamos, el presente se desvanecía detrás de nosotros, y las sombras de la noche empezaban a rodearnos.
Amerkan nos proporcionó varias cartas e intérpretes mientras atravesábamos los territorios. Uno de sus deseos era que aprendiera bien el idioma de Kerala. Cruzamos los dominios de los lombardos sin ningún contratiempo, algo que me desilusionó porque, aunque no estaba en mis mejores condiciones, quería luchar. Lo mismo nos pasó mientras atravesábamos los espacios conquistados por los eslavos; con el uso de las cartas, nos dejaron cruzar sus tierras sin problemas. Para entonces, ya había recuperado todas mis fuerzas.
Acampamos cerca de un lago famoso por inspirar a hombres de corazón sensible. Las aguas serenas reflejaban las estrellas, un contraste amargo con nuestra naturaleza brutal. En Bulgaria tomamos una embarcación para cruzar el Mar Negro, gracias a una misteriosa amistad entre Tevel y mi padre. Arribamos a Abjasia, donde ignoré las advertencias de los consejeros que me adjudicó Amerkan y, junto a mis hombres, saqueé algunas aldeas sin piedad. Nos abastecimos y algunos de mis hombres calmaron sus instintos más básicos, llevándonos a varias mujeres para que nos sirvieran en lo que necesitáramos.
Atravesamos lugares montañosos, cubiertos de bosques y soportando las inclemencias del clima, hasta llegar a Gilan. Durante meses, cabalgamos bajo los despiadados rayos del sol, cambiando a las mujeres en cada aldea o ciudad por otras más jóvenes y bonitas. Nos movíamos como sombras, dejando a nuestro paso un rastro de devastación y dolor.
En una de nuestras paradas en Zabul, allí pude practicar con mi arco. Desde que tengo uso de razón, la arquería había sido mi refugio y mi consuelo. Mi padre estaba en contra de que lo aprendiera; para él, era mejor que usara la espada. Sin embargo, un anciano, esclavo de Amerkan, me enseñó a tensar el arco y a disparar con precisión. Fue en las horas solitarias, en los bosques y claros, donde realmente encontré mi pasión. El sonido de la cuerda al soltarse y el vuelo de la flecha a través del aire me brindaban una paz que no encontraba en ningún otro lugar.
Mi aljaba, hecha de cuero curtido, siempre estaba llena de flechas que yo mismo confeccionaba. Utilizaba madera de fresno para los cuerpos, plumas de águila para las flechas y puntas de hierro, forjadas con esmero para asegurar una penetración letal. Estas flechas eran más que simples herramientas de guerra; eran extensiones de mi voluntad, proyectiles de precisión que podían atravesar a un enemigo a cien pasos de distancia. Cada vez que tensaba el arco, sentía una conexión profunda con la madera y la cuerda, una simbiosis que transformaba mi fuerza y destreza en un poder letal y silencioso.
Estábamos levantado nuestras tiendas ya abastecidos de vino, nuevas mujeres y víveres, nos encontramos con un grupo de guerreros nómadas. Estos hombres seguían sus propios códigos de honor y se erigían en defensores de los pobres y oprimidos. Su líder, Ruzgar, era alto y corpulento, con una calvicie incipiente, mirada vivaz y barba afilada. Se vestía negro y cabalgaba sobre un caballo Przewalski marrón oscuro, pequeño pero famoso por su coraje y resistencia en las estepas.
Ruzgar nos reprochó nuestro proceder, tildándonos de aves de rapiña y cerdos voraces. Cuestionó mi capacidad como comandante y me retó a un duelo, buscando resarcir la sangre inocente que habíamos vertido. Acepté el desafío, impulsado por el aburrimiento y, en parte, por la atracción hacia una mujer que cabalgaba a su lado. Era de tez oscura y vestía solo una cota de malla que apenas cubría su cuerpo. Sus senos, maravillosamente formados, captaron mi atención.
La moral de mis hombres se elevó por las nubes ante la perspectiva del duelo. Para ellos, cualquier oportunidad de derramar sangre era motivo de celebración. Mientras me preparaba para el combate, no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás y en el camino incierto que se extendía ante mí.
Tomé mi alabarda llamada Quebranto, siempre cruzada a mi espalda. Fue forjada por un alquimista persa, un hombre de carácter voluble y taciturno. Se cubría la cabeza con una manta negra que ocultaba su rostro, y en sus ojos brillaba una satisfacción casi demencial cuando acepté su oferta de forjar mi arma. Nunca comprendí por qué se ofreció a hacerlo, pero su mirada me decía que tenía sus propias razones.
La alabarda tenía una larga empuñadura, una hoja curva, grande y dentada en un extremo, diseñada para cortar, y una lanza de pico duro en el otro. Al principio, fue difícil de manejar y requirió toda mi destreza y fuerza, pero en menos de un año se convirtió en una extensión de mi cuerpo.
Tiempo después, el alquimista me hizo llegar una armadura de escamas negras con dos serpientes carmesí talladas en las hombreras y el peto. El casco, con la boca de un reptil a punto de morder, solo dejaba espacio para mis ojos. Los brazaletes de cuero de primera calidad tenían compartimientos para cuchillos, ya fuese en la cintura o en las piernas.
Le concedí a mi rival tiempo para armarse. Ruzgar se presentó con una cota de malla reforzada con placas y un sable largo y curvado. Nuestros hombres nos rodearon, gritando y gesticulando obscenidades.
Empezamos a caminar en círculos, mientras el acero resplandecía bajo el sol. Ruzgar lanzó la primera estocada, que esquivé con facilidad. Apretó la mandíbula y volvió a atacar con furia, lanzando estocadas a diestra y siniestra. De mis labios se dibujó una gélida sonrisa. Aunque era fuerte, carecía de inteligencia. Sus movimientos se volvían cada vez más lentos y menos precisos.
Decidí ser más participativo, respondiendo cada ataque y obligándolo a retroceder. Usé la hoja curva y dentada de Quebranto, lo que provocó rugidos de apoyo de mis hombres. Descargué una tanda de estocadas, y Ruzgar, en un intento desesperado por esquivar, dio un paso atrás. Aproveché para barrerle los pies con mi pierna y continué atacando, haciéndole varios cortes profundos.
Su rostro se retorció de dolor mientras la tierra se teñía de sangre. Cayó de rodillas y, antes de que pudiera desplomarse, le rebané la cabeza de un tajo. La victoria fue mía, pero en el silencio que siguió al combate, sentí una mezcla de satisfacción y vacío. Una vez más, había demostrado mi habilidad en la batalla.
Mis hombres gritaron extasiados, corriendo de un lado para otro. Lo que pasó después creo que te lo puedes imaginar. En cuanto a la mujer, noté un escalofrío repentino recorrer su cuerpo cuando me coloqué frente a ella. Observaba cómo el suelo engullía con gusto la sangre de su antiguo dueño. Tomé su mentón entre mis dedos, y la ingrata se atrevió a escupirme. Mi primer impulso fue romperle el cuello, pero la visión de sus grandiosos pechos me hizo recapacitar. Le di una fuerte y sonora bofetada y la tomé del pelo. La muy perra clavó sus uñas en mi cara y en respuesta la tiré al suelo mientras profería un torrente de maldiciones.
Se quedó quieta, jadeando y cerrando los puños. Comenzó a patalear y gruñir mientras la arrastraba a mi tienda. No hubo ternura; no lo merecía y tampoco estaba de humor. La monté como si fuera una yegua con violencia, esperando oírla lloriquear, pero permaneció en silencio. Así que decidí quedarme con ella.
Junto a ella, como mi amante y prisionera, cruzamos comunidades de aldeas en un entorno montañoso difícil. Me sentía aburrido; el viaje era largo. Lo único que me mantenía un poco animado era Nayah. Ella me intrigaba; sus gritos y maldiciones resonaban en mi tienda mientras la tenía atada a un poste bocarriba todas las noches antes de poseerla. Durante el día la ataba a la silla de mi caballo, y de vez en cuando le azotaba el trasero para que mantuviera el ritmo o simplemente para fastidiarla.
Una vez, creyendo que estaba dormido, tomó una pequeña daga e intentó hundirla en el centro de mi pecho. Fui rápido y me moví, aunque logró hacer un corte superficial en mi brazo. Sorprendida, resopló, sus ojos resplandecieron de ira al haber fallado, y se lanzó sobre mí como una leona. Ciega de rabia, lanzó estocadas intentando herirme. Me fue fácil quitarle el cuchillo, pero domarla no lo fue. Esto se convirtió en un patrón entre nosotros: primero debía evitar que me matara para luego fornicar como animales.
Después de una de nuestras sesiones, la descarada me confesó que extrañaba mucho a Ruzgar, el único hombre que la había hecho feliz, a pesar de haberla comprado como esclava. Nadie le había proporcionado más placer en el lecho que él. Su comentario me molestó, y cuando cruzamos Punyab, la cambié por una mula.
No te negaré que al principio la eché de menos. Someterla para luego doblegarla me entretenía bastante. Me gustaba mucho su tono de piel, ese color siempre me ha cautivado, ya sea por su fuerza misteriosa, por emular la soledad o por vestir a la mismísima muerte.
Intentamos atravesar las tierras de Jaisalmer, apodada "La Ciudad Dorada" debido al color de su arena. Sus maharajás se opusieron, al parecer nuestra reputación se nos adelantó. Nos custodiaron junto a sus ejércitos hacia el puerto. Quise pelear, pero la desventaja era evidente: Podíamos diezmarlos, sin embargo, sus carros y elefantes de guerra me hicieron recapacitar.
Tuvimos que tomar varias embarcaciones que se convirtieron en todo un desafío, no por lo que debíamos custodiar, sino por nuestros caballos. Temí que las barcas fueran arrastradas hacia el mar. Las corrientes eran tan fuertes que parecía que íbamos a desaparecer en las profundidades del océano.
Llegamos a uno de los puertos de Konkan en Maharashtra, bajo el dominio de la dinastía Satavahana, conocidos por ser los primeros en acuñar monedas con sus rostros. Acampamos no muy lejos de las colinas de Bramhagiri. Dejé a mis hombres descansando y galopé a lomos de Othar, mi mejor y único amigo, después de mi hermano Eskol. Lo llamé así en honor al caballo de Atila el huno. Se decía que nuestra madre descendía de esa tribu, pero nunca pude corroborar ese dato.
Othar era una bestia que pisoteaba y relinchaba de puro éxtasis antes de entrar al campo de batalla. En ocasiones, me sentí satisfecho por el desafiante y soberbio destello que destilaban sus ojos, tan rojos como el fuego al romper el cráneo de mis enemigos.
Me detuve en un campo abierto, rodeado del sonido de los animales nocturnos. Me senté en el suelo y, en poco tiempo, aparecieron las estrellas y la luna. Me encantaba sentarme en lugares como esos, solo, y pensar en todo y a la vez en nada. Analizar sucesos de mi pasado, los cuales, aunque quisiera, no podría cambiar porque me convirtieron en el guerrero que soy. No recuerdo haber llorado nunca, ni cuando Akel y Goran me molían a golpes, ni siquiera cuando mi padre me descargaba sobre mí toda su furia o me encerraba en uno de sus calabozos con hambre y frío como parte de sus entrenamientos.
Con el tiempo, aprendí a valorar esos sucesos. Soy quien soy gracias a ellos. No me aferro a nada ni a nadie. El mundo se diseñó para que los poderosos lo conquistaran, y yo nací para ser el monarca supremo de este. También medité en que todos tenemos secretos escondidos en alguna parte. La idea hizo que mi boca esbozara una sonrisa, y me pregunté: ¿qué motivó a Amerkan a enviarme tan lejos? Tal vez fue miedo, temor o envidia. Eso nunca lo supe y, en verdad, ya no me importa.
Mientras reflexionaba, me di cuenta de que esos momentos de introspección eran raros para mí, pero necesarios. La brutalidad y la violencia de mi existencia se contrastaban con la serenidad de las noches estrelladas, recordándome que, a pesar de todo, existía una parte de mi ser que aún buscaba sentido en medio del caos. En el manto de la noche, me reconciliaba con mi destino, sabiendo que cada batalla, cada sufrimiento y cada victoria me habían forjado en el guerrero indomable que era.
Finalmente, regresé al campamento. Encontré a mis hombres dormidos, exhaustos. Al día siguiente, reanudaríamos nuestra marcha, llevando con nosotros los tesoros que habíamos jurado proteger. No sabía qué nos depararía el futuro, pero una cosa era segura: seguiríamos adelante, enfrentando cualquier desafío o inclemencia.
En un lugar tuve dos sucesos bastante extraños. El primer suceso tuvo lugar una tarde, cuando un grupo de hombres marchaban recitando cantos mientras otros murmuraban oraciones. Intrigado, los seguí hasta , donde los encontré bañando a una mujer muy hermosa con leche y agua.
Al verme, la mujer no sonrió, pero tampoco parecía molesta. Musitó unas palabras que el viento arrastró hasta depositarlas en mis oídos: "Tocar el corazón, duele". Ante mis ojos, se montó sobre una enorme flor de loto y desapareció. Mi caballo, Othar, dejó escapar un largo y lúgubre resoplido, como si tuviese miedo, algo que me sorprendió. Me alejé del lugar lo más rápido que pude, y Othar sudó mucho por el esfuerzo.
El segundo incidente sucedió cuando me aleje de mis hombres para estar solo. En el transcurso de la noche, observé a un individuo de tez canela y semblante robusto, con una larga cabellera y un turbante fortificado, ostentando cuchillas de acero afiladas, hojas de espada en miniatura y cadenas de acero.
Llevaba consigo una lanza hecha de bambú con una punta de hierro que tiró al suelo al posicionarse delante de mí. Su armadura era simple, una coraza hecha de tiras de cuero endurecido atadas a la espalda. Luchamos cuerpo a cuerpo hasta que rayó el alba, y luego desapareció.
Estos encuentros me dejaron pensativo. Mientras nos aproximamos a Kerala, mi mente seguía reflexionando sobre los significados ocultos de estos sucesos.
Llegamos a Kerala semanas después, según mis cálculos faltaba muy poco para cumplir un año con ese encargo. Los tesoros estaban intactos, solo tuvimos que cambiar el carruaje en algunas ocasiones. Además, varios de mis hombres murieron en el trayecto por disentería. Después de atravesar densos bosques y llanuras repletas de animales salvajes, tomamos la última barca que nos llevó a nuestro destino: el Templo Vadakkunnathan, donde te conocí.



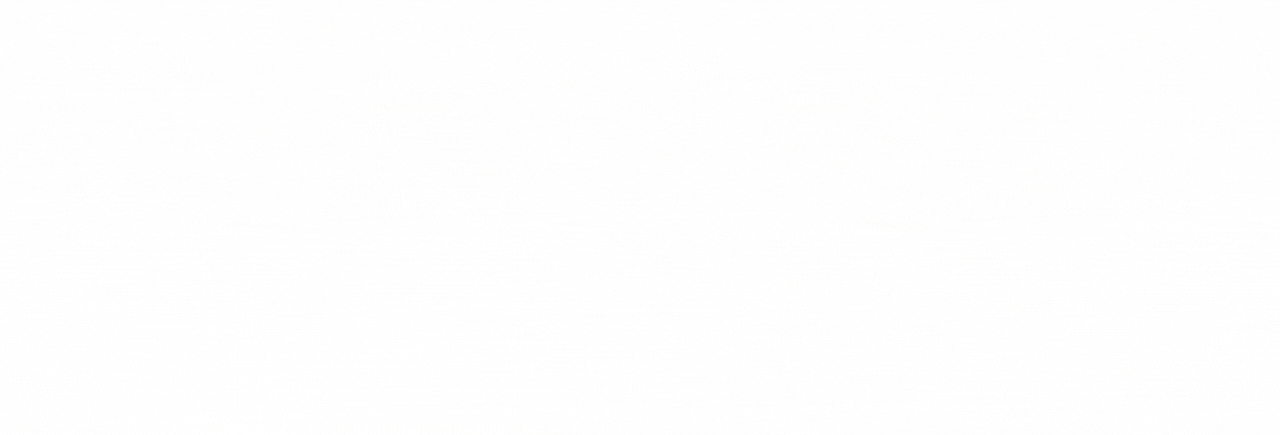
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top