6
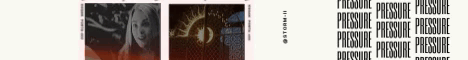
GINEVRA HABÍA DEDICADO su día para descansar. Después de haber sido herida por la Niketa, debía resguardar su salud, asimismo ayudaba a mejorar la de Jason.
Había tratado de hablar con Valdez mientras los demás estaban ocupados, hasta que se dio cuenta que él meramente la evadía.
Pero ahora, parecía ser todo al revés.
—¿Cómo sigues?
—Deberías preguntarle eso a tu mejor amigo —sonrió la rubia mientras revisaba las vendas de Grace.
—Colega...
—Ya veo que Ginny es más importante para ti —bromeó el chico fingiendo enfado—. Debería irme y dejarlos solos.
Leo desvió esa mirada con pizca de melancolía que traía últimamente.
—¡No, no y no! Grace, no inventes más excusas para que te cure —frunció el ceño la muchacha con las mejillas sonrosadas—. ¿De qué me sirve que mi padre me diera un don si no puedo ocuparlo con quien lo necesita?
—Bueno, los dejo entonces chicos.
—Leo, quiero hablar contigo, así que avísame si tienes un tiempo más tarde —avisó Ginevra sin mirarlo. No tenía valentía suficiente para hacerlo, pero se encubrió en la concentración de quitarle las vendas a Jason.
—¿E-es algo malo? Digo, ¿no puede ser frente a todos?
—¿Te incomoda estar solo junto a mi?
—Claro que no, rubia, pero deberías pedirle cita a mi secretaria.
—Olvidé el conducto regular, lo siento, estimado señor.
El romano cumplía función de espectador. Parecía estar viendo un partido de tenis y fue así hasta que la mirada de Ginevra se topó con la de él. Ahí fue cuando ella se dio cuenta que en realidad no estaba sola... Y no actuaba apropiadamente.
—Debo cambiar el vendaje de Jason.
El moreno se fue y por fin tuvo un momento para suspirar. Sintió cómo su postura se relajaba e incluso su amigo le dio una palmadita en el hombro.
—¿Problemas?
—Borra este momento de tu mente, ¿si?
—Debes de estar muy estresada para responder de esta manera —rió Grace.
Las risas fueron reemplazadas por un gran quejido de dolor.
—¿Está muy apretado el vendaje?
—Para la próxima me dejas sin respirar —masculló el rubio.
—Vamos, tenemos una reunión a la que asistir...
La tripulación se congregó para llevar a cabo una reunión rápida en la cubierta de proa, principalmente porque Percy estaba vigilando a una gigantesca serpiente marina roja que nadaba por el lado de babor.
—Esa cosa es muy roja —murmuró Percy—. Me pregunto si sabrá a cereza.
—¿Por qué no te acercas y lo averiguas? —preguntó Annabeth.
—Va a ser que no.
—En fin —dijo Frank—, según mis primos de Pilos, el dios encadenado que tenemos que buscar en Esparta es mi padre... Me refiero a Ares, no a Marte. Por lo visto, los espartanos tenían una estatua de él encadenado en la ciudad para que el espíritu bélico no los abandonase.
—Vale —dijo Leo—. Los espartanos eran raritos. Claro que nosotros tenemos a Victoria atada abajo, así que supongo que no podemos decir nada.
Jason se apoyó en la ballesta de proa.
—Pues vamos a Esparta. Pero ¿de qué nos sirven los latidos de un dios encadenado para encontrar la cura de la muerte?
—Piper había visto algo en su daga, ¿no es así? —trató de encaminarlos Ginevra.
La griega no respondió.
—¿Piper? —preguntó Hazel.
Ella se movió.
—Perdón, ¿qué?
—Te estabamos preguntando por las visiones —inquirió Hazel—. ¿Dijiste que habías visto cosas en la hoja de tu daga?
—Ah... Claro.
Piper desenvainó de mala gana a Katoptris. Desde que la había usado para apuñalar a la diosa de la nieve Quíone, las visiones de la hoja se habían vuelto más frías y más duras, como imágenes grabadas en hielo. Había visto águilas dando vueltas sobre el Campamento Mestizo y una ola de tierra destruyendo Nueva York. Había visto escenas del pasado: su padre apaleado y atado en lo alto del Monte Diablo, Jason y Percy luchando contra los gigantes en el Coliseo de Roma, el dios del río Aqueloo intentando llegar hasta ella, implorando la cornucopia que ella le había cortado de la cabeza.
—Yo... esto... —trató de aclarar sus pensamientos—. Ahora mismo no veo nada. Pero una visión aparece continuamente. Annabeth y yo exploramos unas ruinas...
—¡Ruinas! —Leo se frotó las manos—. Eso ya es otra cosa. ¿Cuántas ruinas puede haber en Grecia?
—Calla, Leo —lo reprendió Annabeth—. Piper, ¿crees que es Esparta?
—Puede —dijo Piper—. El caso es que de repente aparecemos en un sitio oscuro, como una cueva. Estamos mirando una estatua de un guerrero de bronce. En la visión, yo me acerco a tocar la cara de la estatua y unas llamas empiezan a girar a nuestro alrededor. Es lo único que veo.
—Llamas —Frank frunció el entrecejo—. No me gusta esa visión.
—A mí tampoco —Percy no perdía de vista a la serpiente marina roja, que seguía deslizándose entre las olas a unos cien metros a babor—. Si esa estatua envuelve en fuego a la gente, deberíamos mandar a Leo.
—Yo también te quiero, tío.
—Ya sabes por qué lo digo. Tú eres inmune. Qué narices, dame unas granadas de agua e iré yo. Ares y yo ya nos las hemos visto antes.
Annabeth se quedó mirando la costa de Pilos, que entonces retrocedía a lo lejos.
—Si Piper nos ha visto a las dos buscando la estatua, somos nosotras las que debemos ir. No nos pasará nada. Siempre hay una forma de sobrevivir.
—No siempre —advirtió Hazel.
Como ella era la única del grupo que había muerto y había resucitado, su comentario apagó los ánimos de la tripulación.
Frank mostró el frasco de menta de Pilos.
—¿Y esto? Después de estar en la Casa de Hades, esperaba que no tuviéramos que beber más veneno.
—Guárdalo bien en la bodega —dijo Annabeth—. De momento es lo único que tenemos. Cuando resolvamos el problema del dios encadenado, iremos a la isla de Delos.
—La maldición de Delos —recordó Hazel—. Pinta divertido.
—Con suerte Apolo estará allí —dijo Annabeth—. La isla de Delos era su hogar. Es el dios de la medicina. Él debería poder aconsejarnos.
—Estoy segura que mi padre podrá ayudarnos con eso, pero primero debemos averiguar bajo qué circunstancias se está quedando ahí y a qué se refieren con la maldición de Delos.
La serpiente marina con sabor a cereza expulsó vapor a la altura de la amura de babor.
—Sí, sin duda nos está vigilando —decidió Percy—. Tal vez deberíamos despegar.
—¡A volar se ha dicho! —dijo Leo—. ¡Festo, haz los honores!
El dragón de bronce que hacía las veces de mascarón de proa emitió unos chirridos y chasquidos. El motor del barco empezó a zumbar. Los remos se levantaron y se alargaron hasta convertirse en paletas aéreas acompañadas de un sonido como si noventa paraguas se abrieran al mismo tiempo, y el Argo II se elevó en el cielo.
—Deberíamos llegar a Esparta por la mañana —anunció Leo—. ¡Y acuérdense de pasar por el comedor esta noche, amigos, porque el chef Leo va a preparar sus famosos tacos de tofu incendiados!
Ginevra se fue temprano a su habitación, preparándose para lo que se venía.
Hace mucho no tenía pesadillas y eso lo único que podía significar es que se venía algo potente.
La Acrópolis.
Ginn no la había visitado, pero la reconoció por las fotos: una antigua fortaleza encaramada en una colina casi tan impresionante como Gibraltar. Los escarpados acantilados, que se alzaban ciento veinte metros por encima de la extensión nocturna de la moderna Atenas, estaban rematados por una corona de muros de piedra caliza. En la cima, una colección de templos en ruinas y grúas modernas emitían destellos plateados a la luz de la luna.
En su sueño, sobrevolaba el Partenón: el antiguo templo de Atenea, cuyo armazón hueco tenía el lado izquierdo rodeado de andamios metálicos.
En la Acrópolis no parecía haber mortales, tal vez debido a los problemas económicos de Grecia. O tal vez las fuerzas de Gaia habían ideado un pretexto para mantener a los turistas y los obreros de la construcción alejados.
La vista de la rubia se aproximó al centro del templo. Allí había tantos gigantes reunidos que parecía una fiesta de secuoyas. Paris reconoció a unos cuantos: los horribles gemelos de Roma, Oto y Efialtes, vestidos con uniformes de obrero de la construcción a juego; Polibotes, que era tal como lo habían visto tiempo atrás, con rastas que chorreaban veneno y un peto moldeado con bocas voraces; y luego estaba Encélado, el gigante que había secuestrado al padre de Piper. Su armadura tenía grabados dibujos de llamas y su pelo estaba trenzado con huesos. Su lanza era del tamaño del asta de una bandera y ardía con fuego morado.
Ginn sabía que cada gigante había nacido para enfrentarse a un dios concreto, pero en el Partenón había reunidos más de doce gigantes. Contó al menos veinte y, por si eso no fuera bastante intimidante, alrededor de los pies de los gigantes pululaba una horda de monstruos más pequeños: cíclopes, ogros, Nacidos de la Tierra con seis brazos y dracaenae con serpientes por piernas.
En el centro de la multitud había un improvisado trono vacío hecho con andamios retorcidos y bloques de piedra extraídos de las ruinas aparentemente al azar.
Mientras observaba, un nuevo gigante subió pesadamente la escalera del fondo de la Acrópolis. Llevaba un enorme chándal de terciopelo, cadenas de oro alrededor del cuello y el pelo engominado hacia atrás. El gigante de la mafia corrió hacia el Partenón y al entrar dando traspiés aplastó a varios Nacidos de la Tierra bajo sus garras. Se detuvo sin aliento al pie del trono.
—¿Dónde está Porfirio? —preguntó—. ¡Tengo noticias!
Encélado, dio un paso adelante.
—Impuntual como siempre, Hipólito. Espero que tus noticias merezcan la espera. El rey Porfirio debería estar...
El suelo se partió entre ellos. Un gigante todavía más grande salió de la tierra como una ballena emergiendo a la superficie.
—El rey Porfirio está aquí —anunció el rey.
Era el más alto de sus hermanos, de hecho, Ginevra advirtió con inquietud que tenía el mismo tamaño que la Atenea Partenos que antaño había dominado ese templo. En sus trenzas de color de alga, relucían armas de semidioses capturados. Tenía un cruel rostro verde pálido y los ojos blancos como la Niebla. Su cuerpo irradiaba una especie de gravedad propia y hacía que los demás monstruos se inclinasen hacia él. Tierra y guijarros saltaban por el suelo, atraídos a sus enormes patas de dragón.
Hipólito, se arrodilló. —¡Mi rey, os traigo noticias del enemigo!
Porfirio se sentó en el trono.
—Habla.
—El barco de los semidioses navega alrededor del Peloponeso. ¡Han acabado con los fantasmas de Ítaca y han capturado a la diosa Niké en Olimpia!
La multitud de monstruos se movió inquieta. Un cíclope se mordió las uñas. Dos dracaenae intercambiaron monedas como si estuvieran recibiendo apuestas para el fin del mundo.
Porfirio se limitó a reír.
—Hipólito, ¿quieres matar a tu enemigo Hermes y convertirte en mensajero de los gigantes?
—¡Sí, mi rey!
—Entonces tendrás que traer noticias más recientes. Ya estoy al tanto de eso. ¡Nada de eso importa! Los semidioses han seguido la ruta que esperábamos que siguiesen.
—Habrían sido tontos si hubieran tomado otro camino.
—¡Pero llegarán a Esparta por la mañana, señor! Si consiguen desatar a los makhai...
—¡Idiota! —la voz de Porfirio sacudió las ruinas—. Nuestro hermano Mimas los espera en Esparta. No tienes por qué preocuparte. Los semidioses no pueden alterar su destino. ¡De un modo u otro, su sangre será derramada sobre estas piedras y despertará a la Madre Tierra!
La multitud rugió en señal de aprobación y blandió sus armas. Hipólito hizo una reverencia y se retiró, pero otro gigante se acercó al trono.
La giganta tenía las mismas patas de dragón y el mismo largo cabello trenzado. Era igual de alta y corpulenta que los machos, pero su peto sin duda estaba diseñado para una hembra. Su voz era más aguda y más aflautada.
—¡Padre! —gritó—. Te lo pregunto otra vez: ¿por qué aquí, en este sitio? ¿Por qué no en las laderas del Monte Olimpo? Seguro que...
—Peribea —gruñó el rey—, el asunto está decidido. El Monte Olimpo original es ahora un pico árido. No nos depara ninguna gloria. Aquí, en el centro del mundo griego, los dioses están profundamente arraigados. Puede que haya templos más antiguos, pero el Partenón conserva su recuerdo mejor que ningún otro. A los ojos de los mortales, es el símbolo más poderoso de los dioses del Olimpo. Cuando la sangre de los últimos héroes se derrame aquí, la Acrópolis será arrasada. Esta colina se vendrá abajo, y la ciudad entera será destruida por la Madre Tierra. ¡Seremos los amos de la creación!
La multitud gritó y aulló, pero la giganta Peribea no parecía convencida.
—Tientas al destino, padre —dijo—. Además de enemigos, los semidioses también tienen amigos aquí. No es prudente...
—¿PRUDENTE? —Porfirio se levantó del trono. Todos los gigantes dieron un paso atrás—. ¡Encélado, mi consejero, explícale a mi hija lo que es la prudencia!
El gigante llameante avanzó. Sus ojos brillaban como diamantes.
—No tiene por qué preocuparse, princesa —dijo Encélado—. Hemos tomado Delfos. Apolo se ha marchado del Olimpo avergonzado. Los dioses no tienen futuro. Avanzan a ciegas. En cuanto a tentar al destino...
Señaló a su izquierda, y un gigante más pequeño avanzó arrastrando los pies. Tenía el pelo gris desaliñado, la cara arrugada y unos ojos lechosos con cataratas. En lugar de armadura, llevaba una andrajosa túnica de arpillera. Sus patas con escamas de dragón eran blancas como la escarcha.
No parecía gran cosa, pero se fijó en que los demás monstruos mantenían la distancia. Hasta Porfirio se apartó del viejo gigante.
—Este es Toante —dijo Encélado—. Del mismo modo que muchos de nosotros nacimos para matar a determinados dioses, Toante nació para matar a las tres Moiras. Estrangulará a esas viejas con sus manos. Hará trizas sus hilos y destruirá su telar. ¡Destruirá el mismísimo destino!
El rey Porfirio se levantó y extendió los brazos triunfante.
—¡Se acabaron las profecías, amigos míos! ¡Se acabaron las predicciones de futuro! ¡El tiempo de Gaia será nuestra era y forjaremos nuestro propio destino!
La multitud prorrumpió en vítores fuertes. Y justo cuando pensaba que nada podía ser peor, se despertó porque ya habían llegado a Esparta.
Caminó a paso firme a través del barco, aunque sintió cómo esa horrible y conocida voz le hablaba en su cabeza.
"¿Imaginas un mundo sin visiones? Cuán tranquila sería tu vida... Sólo debes rendirte."
"Tentador" pensó Ginny. "Pero yo no me rindo."
Un mundo sin visiones... La paz... ¡No! ¡¿En qué estaba pensando!? No podía permitir eso, no podía dejar que mataran a las Moiras, no podía permitirse si quiera tener eso en su mente.
Cuando llegó al comedor del Argo II, ahí estaba Piper, comentando cada cosa que había soñado. Movía las manos con inquietud mientras las palabras salían de su boca, y las caras de Annabeth y Percy estaban tan serias que parecía hubieran visto aquel sueño.
—Piper tiene razón —se acercó Paris—. Yo he visto lo mismo.
Después de un segundo de silencio, los lavabos comenzaron a explotar.
"Oh, dioses".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top