Crónicas Piratas (Prólogo)
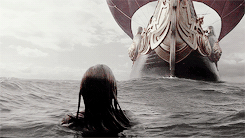
En algún lugar del Mar Caribe. Julio de 1662.
El eco de los truenos ya no llegaba a los oídos de los marineros, tampoco el terrible rugido del viento en alta mar; ni siquiera el estruendo de las olas al chocar contra el destrozado casco conseguía sobreponerse a los gritos de desesperación que reinaban en la cubierta del antaño glorioso Queen Victoria.
El arrecife parecía haber emergido de repente, en medio de la tormenta, elevado, escarpado y oculto por la bruma. Una auténtica trampa mortal para navíos. La tripulación apenas había podido contener el primer impacto, la mayoría, inclusive el capitán, eran ahora cuerpos flotando en las aguas oscuras. Los pocos que restaban con vida intentaban huir de las llamas procedentes de la bodega, donde los barriles de aceite de ballena, tan difícilmente obtenidos, se habían convertido en el implacable combustible de ese infierno.
En medio del caos, un jovencísimo oficial se afanaba por cortar los anclajes del enésimo bote que enviaba al mar, ya ocupado por un considerable número de pasajeros.
―¡Bote al agua! ―James Barrow dio el aviso y se alejó de la borda, dispuesto a seguir buscando a los supervivientes que todavía quedasen a bordo.
Tal vez, hasta unas horas atrás no fuese más que un mero aprendiz, pero las terribles circunstancias habían precipitado su ascenso y, si algo le habían enseñado sus superiores, era que un auténtico oficial de la Armada Británica nunca abandona el barco sin antes asegurar la supervivencia de los pasajeros.
Tras registrar sin éxito la cubierta y los camarotes, Barrow captó el sonido de unos desesperados gritos infantiles. Sus pasos lo llevaron hasta las cocinas, donde un niño de unos ocho o nueve años registraba la estancia.
―Tranquilo. ―El oficial se acercó con movimientos cautelosos―. ¿Dónde están tus padres?
El chiquillo negó con la cabeza en un gesto cargado de dolor, no obstante, su postura permaneció increíblemente firme.
James Barrow se limitó a asentir, comprendiendo. La entereza del pequeño era digna de admiración; sin duda, la actitud osada y la elegante indumentaria denotaban una educación en la alta aristocracia británica.
―Te sacaré de aquí, vamos. ―Cogió la mano del niño, pero este se apartó negando con vehemencia―. No me iré sin Juliette, es mi amiga. Debo encontrarla.
El oficial no se opuso a la petición del chico. Lo llevó hasta la cubierta y lo hizo subir a un bote todavía amarrado al navío.
―Quédate aquí, iré a por tu amiga. Si no regreso, corta las ligaduras ―ordenó.
Sin esperar respuesta, Barrow volvió a sumergirse en el caos de llamas que reinaba en la cubierta del navío. Buscó a la niña por todas partes, a la vez comprobando que no quedasen más pasajeros a bordo. Estaba a punto de darse por vencido cuando la encontró semi inconsciente junto a la armería.
Cargando a la pequeña en brazos, regresó al bote, donde el niño esperaba ansioso.
―¡Julie! ―Abrazó a su amiga, todavía aturdida, pero viva―. Gracias, capitán.
―Oficial James Barrow ―corrigió el joven, mientras intentaba cortar los amarres―. No soy capitán.
―Lord Kade Morgan ―se presentó el niño.
Barrow inclinó la cabeza en señal de respeto, pero enseguida regresó a la faena. Tras unos segundos de trabajo sin resultado, James maldijo por lo bajo. Las ligaduras se habían atascado, no había manera de soltarlas desde el bote.
―Tengo que cortar los cabos desde el barco ―le explicó al niño―. Escuchadme, en cuanto os suelte, alejaos todo lo posible del Queen Victoria. No tardará mucho en estallar.
―Te esperaremos. ―El niño negó con resolución. No pensaba abandonar al hombre que los había salvado.
―No, yo cogeré otro bote.
―Pero...
―Es una orden ―concluyó James Barrow―. Dirigíos al norte, hay muchas rutas comerciales, alguien os encontrará.
Kade Morgan tragó saliva antes de mover la cabeza en un gesto afirmativo. Tenía que hacerlo, por Juliette.
―Suerte, oficial―se despidió el pequeño.
Con un último gesto de ánimo, James Barrow subió de nuevo a cubierta y, desde ahí, liberó el bote de los dos pequeños.
El tiempo se le echaba encima, el aceite de ballena prácticamente se había esparcido por todo el barco, era un milagro que todavía no hubiera llegado hasta el almacén de pólvora. James sabía que no quedaban botes, pero se negaba a perder la esperanza. Registró todos los flancos del navío hasta que la realidad lo golpeó con fuerza; el primer estallido lo precipitó contra el timón causándole una fuerte contusión en el brazo derecho.
Se puso en pie a toda velocidad y corrió hasta la borda. Saltó al vacío al mismo tiempo que el navío a sus espaldas se convertía en un aluvión de fuego y astillas.
Con el impacto, las olas lo atraparon y lo empujaron hacia el fondo. Trató de regresar a la superficie, pero el golpe en el brazo era más grave de lo que había creído, apenas podía moverlo. Un torrente de burbujas asomó de su garganta mientras el aire abandonaba sus pulmones. Estaba a punto de ahogarse.
Fue entonces cuando la vio surgir de la profundidad, tan hermosa que no parecía real, de dorados cabellos, ojos brillantes y rostro angelical.
Unos delicados brazos lo tomaron de la cintura y lo arrastraron al exterior. Solo en ese momento fue capaz de fijar la mirada en su protectora. No era un ángel, aunque lo parecía.
Era una sirena. Una bellísima sirena le acababa de salvar la vida.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top