PASEO EN METRO
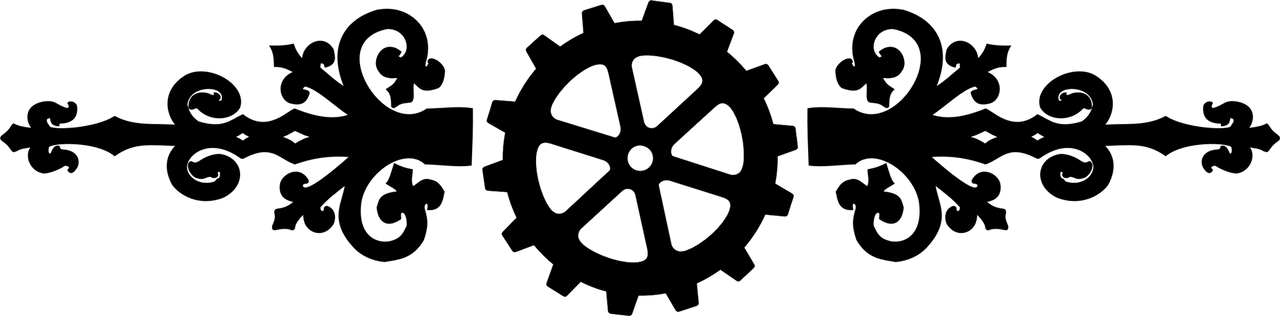
Leonard Alkef permaneció agachado, bajo la escasa protección que proporcionaban las portezuelas traseras de la furgoneta que él y sus compañeros robaron a la Agencia sin Nombre.
El camión de mudanzas tras ellos se acercaba cada vez más. Incluso se asomó un francotirador por la rendija de la parte más alta. Llevaba puesta una máscara de un presidente barbado del siglo XIX, posiblemente Chester A. Arthr. El copiloto —el cual usaba la máscara de Gerald Ford— sacó medio cuerpo por la ventanilla para apuntarles con una pistola similar a una Beretta. Tal vez querían hacer primero disparos de advertencia. Entonces Semesh, la espada sagrada de Leonard, advirtió a su dueño del peligro.
—¡Tírate! —advirtió el arma sagrada.
El Maestre Alkef se echó boca abajo en el suelo. El primero hizo caer la ventanilla por donde él se asomaba un momento antes como una lluvia de cristales en su espalda. Si no se equivocaba, tiró el de la Beretta.
—¡Oye! —dijo Leonard—, ¿no dijiste que la Agencia no podía encontrarnos?
—Claro que no podían —replicó Bert—. Debieron usar las cámaras de tráfico; no hay cómo esconderse de esas.
—Furgoneta gris —advirtió un agente a través de un megáfono—, deténgase inmediatamente o abriremos fuego.
Otro disparo de Beretta provocó que se abrieran de golpe las portezuelas traseras del vehículo. Eso hubiera quedado genial para una película de acción. Pero, en la vida real, causaba muy mal rollo.
—¡Carajo! —soltó Leonard— ¡Acelera!
—Estoy en eso —respondió Humberto Quevedo, el Bert Viajero Del Tiempo.
El Bert nativo de Eruwa —apodado Bert2 por Leo—, se apresuró a arrastrarlo más adentro de la furgoneta.
—¡Usemos el conjuro escudo! —dijo el que acababa de rescatarlo.
Aquella sugerencia vino justo a tiempo. Leo pensó deprisa las palabras en rúnico para activar la protección: ¡El-Olam e Pesaj, Munode! Por la cara seria de Bert2, imaginó que él también lanzó el mismo encantamiento.
El francotirador disparó su fusil, pero la bala no consiguió llegar al blanco. Sólo dejó un rastro de fuego en el aire antes de pulverizarse; y, a juzgar por la dirección de dicha estela, parecía que iba dirigida al conductor. El atacante hizo dos intentos más. De nuevo, nada pasó. Los neumáticos se convirtieron en su nuevo objetivo. Después de otra tentativa, el sujeto pareció rendirse. Puso el arma a un lado y sacó un radio intercomunicador del chaleco antibalas. Se puso a hablar por el aparato. Tal vez advertía a los otros agentes sobre lo que acababa de sucederle. Y a lo mejor no creyeron. Porque, ni bien terminó la llamada, recargó munición.
La furgoneta aceleró con brusquedad, de forma que los dos Maestres cayeron.
—¡Perdón! —dijo Bert en voz alta— ¡No podía desactivar el piloto automático!
El agente de la Beretta vació un cargador completo intentando abatirlos. No paró hasta que precisó recargar. Y hasta eso último hizo con un gesto incrédulo esbozado en la cara.
Como no hubo tiempo de cerrar las portezuelas traseras, éstas golpearon a otros vehículos mientras el Bert que conducía rebasaba a toda velocidad. La primera se desprendió de la carrocería al estrellarse con un camión de carga que circulaba en el carril opuesto. Salió despedida contra los perseguidores de los Maestres y éstos la evitaron de un volantazo. La otra cayó de pronto por sí sola. Los demás coches colisionaron con aquellos que intentaron esquivar los escombros. Los accidentes provocados permitieron que el Bert de la tierra obtuviera suficiente ventaja como para preparar un contraataque.
—Esos agentes vendrán de nuevo —advirtió Semesh a Leonard—. Tendrán que atacarlos juntos.
El Bert nativo de Eruwa recogió la barreta con la cual había quebrado horas antes las pantallas a bordo de la furgoneta. Recitó un conjuro con una sola palabra en rúnico: Tamae. La herramienta se puso al instante al rojo blanco y se alargó hasta quedar convertida en una lanza.
—Usa tu mejor conjuro cuando te diga —dijo Leonard mientras desenfundaba a Semesh.
—Ya estoy listo —respondió Bert2.
El camión de la Agencia Sin Nombre consiguió salir del embotellamiento con facilidad tras unos cuantos volantazos más. Luego, aceleraron de nuevo. Tenían al conductor más hábil que Leonard jamás había visto.
—Ya casi —dijo el Maestre Alkef—. Aguanta un poco.
El camión enemigo se acercó lo suficiente como para notar que el francotirador cambió el fusil por arco y flecha.
—Tú dale al motor —dijo Leonard—. Yo despacho a Robin Hood.
—¿A quién? —respondió Bert2 frunciendo el entrecejo.
—Mal chiste. Olvídalo.
Nadie en Eruwa conocía la leyenda de Robin Hood. Por ello, Bert2 no entendió la broma.
El agente que conducía el camión de la Agencia Sin Nombre aceleró para golpear la furgoneta por detrás. O al menos eso intuyó Leonard. Entonces, el Maestre se volvió a encarar a su compañero. Movió la cabeza arriba y abajo para indicarle atacar.
—¡Sertra! —recitó Leonard a la vez que apuntaba con su espada hacia el agente francotirador.
Un pequeño sol salió disparado de la punta del arma sagrada de Leonard a velocidad alarmante. El francotirador apenas si alcanzó a disparar el arco. Pero el tiro le salió desviado porque el impacto del encantamiento lo metió a la caja de su vehículo. La lanza improvisada de Bert2 se incrustó en el radiador casi hasta la punta opuesta. El motor se encendió en llamas con tal violencia que el conductor perdió el control y volcó, quizá por el susto. Varios coches chocaron con ellos y entre sí a causa de la volcadura.
—¡Hay que largarnos de aquí ya! —sugirió el Bert nativo de la Tierra.
Contrario a lo que Leonard pensaba, el chico tuvo el valor de atravesar las luces rojas de los primeros cinco semáforos de Santiago de Querétaro. Enseguida, tomó una desviación, condujo por varias callejuelas, virando cada dos o tres intersecciones a derecha e izquierda, y aparcó detrás de un templo católico.
—¿Qué hacemos ahora? —quiso saber Leonard.
—¿No es obvio? —respondió Bert mientras descendía— ¡Largarnos!
Leonard y Bert2 bajaron de un brinco de la parte trasera de la furgoneta.
—¿Y qué piensas hacer ahora? —quiso saber el Maestre Alkef— ¿Pedir un Uber?
—¡No! Pedir un taxi o coche de alquiler es lo peor que podrías hacer en este México. —Bert empezó a caminar de pronto—. Pero lo hacemos si quieres que te extirpen los riñones sin anestesia en un callejón solitario.
Leonard, desde luego, no deseaba una cirugía mal practicada.
—¿Qué propones entonces? —protestó.
—Ya lo verán —respondió Bert mientras apretaba el paso—. Por lo pronto, no se detengan por nada del mundo.
Leonard y Bert2 lo siguieron. Rodearon el templo, avanzaron casi corriendo por tres manzanas consecutivas hasta parar ante una boca del metro. Una señora morena, con delantal y cabello teñido de rubio sostenido con ruleros, pasó junto a ellos aún más rápido, enrojecida por el esfuerzo de cargar pesadas bolsas de víveres en cada brazo. Detrás de ella, venían una pareja de oficinistas, un anciano con sombrero de paja y un apresurado hombre que tal vez no pasaba los treinta, acompañado por una niña vestida en uniforme de escuela primaria. "Apúrate, que se te hace tarde", dijo el joven a la pequeña. El Maestre Alkef no recordaba calles tan limpias como esas, casi comparables a las de Soteria. No había grafitis pandilleriles. El mal olor más notorio provenía del aceite requemado de varios puestos de garnachas, quesadillas, chicharrones y tacos dorados en la acera opuesta a ellos. Hasta la estación del metro exhalaba la fragancia de un aromatizante lima-limón.
—Aquí está nuestro boleto de escape —señaló Bert la entrada con un amplio gesto de su única mano.
—¿Un trolecoche subterráneo? —dijo Bert2 mientras miraba el letrero que ponía "Metro" sobre sus cabezas.
—Así es —respondió su doble de la Tierra—. Esta estación en particular es una de las más concurridas porque conecta cinco líneas de —hizo una pausa para trazar comillas en el aire—... "trolecoche subterráneo". O Metro, como nos gusta llamarlo aquí. Y lo mejor de todo: no hay cámaras de ningún tipo en los túneles. Si esos pelmas quieren examinar el circuito cerrado de la estación, requieren permiso del gobierno federal. Les garantizo que morirán de viejos esperando la autorización.
—No tenemos dinero —señaló Leonard.
—Yo invito —Bert se adelantó sin más—. Vengan.
Leonard recordó que Bert (el nativo de la Tierra) dijo que su mundo estaba sobrepoblado. Pues era cierto.
La escalera dentro de la boca del metro bajaba hasta un rellano donde comenzaba la fila. Quizá recorrieron diez metros o algo así cuando se toparon con una fila tan larga que se perdía de vista en las entrañas de la estación. La señora de los ruleros, los oficinistas, el viejo del sombrero y el hombre con su hija eran los últimos formados. Sólo Olam sabía desde cuándo el resto de los desconocidos esperaba su turno para abordar. A ese paso, los enmascarados terminarían encontrando a los Maestres y al Viajero del Tiempo.
—Y yo creía que eras un genio —masculló Leonard.
—Lo soy —fanfarroneó Bert—. Fíjate bien.
Apenas lo dijo, la fila avanzó unos dos o tres metros. Quizá diez personas habían salido mientras ellos discutían.
—Las filas avanzan rápido sin importar cuánta gente se formó —respondió Bert—. Ya verán que estaremos de vuelta en Soteria para cuando a los de la Agencia se les ocurra venir aquí. Especialmente después de que ustedes los apalearan.
—Más te vale —terció el Bert de Soteria—. Porque aquí no podemos defendernos sin lastimar a nadie. O peor, que descubran lo que somos.
—No hagas caso de los terrícolas. No entenderían qué pasa. Mejor preocúpate de los Legionarios. Aquí andan muchos sueltos y seguramente ya planean algo contra nosotros.
El razonamiento de Bert fue acertado.
Los humanos de la Tierra carecían de certeza sobre la existencia de universos paralelos. No sabían de Eruwa o Elutania; y sólo tenían una idea vaga de qué era Reino Sin Fin. Menos que en esos tres mundos el bien y el mal eran tangibles, no simples conceptos filosóficos. Incluso desconocían que su propio cosmos era más bien una especie de multiverso, conformado por incontables versiones de sí mismo con toda clase de diferencias. Algunas casi imperceptibles. Pero otras resultaban demasiado evidentes. El mejor ejemplo se constituía por aquellas realidades donde el presente de sus habitantes venía siendo una época pasada en otras. Olam prefería que casi la totalidad de los terrícolas fuesen ignorantes del asunto para proteger la ubicación de La Nada. Él conocía las ambiciones de muchos hombres. Sin mencionar el desenlace si acaso lograban poner sus manos en la energía más potente y pura jamás creada.
—Es cierto —apuntó Leonard—. Los Legionarios poseen personas si quieren atacarnos. Pero sé cómo detectarlos.
Enseguida, les mostró con discreción su anillo de perlas blancas.
—Esto es un Anillo de Hawad —explicó—. Si las perlas se ponen grises, hay un poseso cerca.
—Blanco significa que estamos a salvo —dijo Bert2—, ¿verdad?
Leo asintió con la cabeza para responder la pregunta.
La fila avanzaba tan rápido como el Bert de la Tierra predijo. Si acaso, les tomó cinco minutos terminar de bajar las escaleras y acercarse hasta un punto donde la formación se repartía entre las diez taquillas de la estación. No distaban más de cinco metros entre ellos y los andenes. Sin embargo, la hilera de gente también parecía haber doblado el largo en el mismo lapso de la espera. Leonard lo notó casi tan pronto se le ocurrió mirar atrás.
Las taquillas del Metro en realidad eran una suerte de pequeños cajeros electrónicos montados en diez secciones de un muro curvo, revestido con losetas de basalto hexagonales. Había torniquetes de acceso entre ellos, los cuales permitían el paso a los andenes cuando los usuarios pasaban sus teléfonos móviles por una plaquilla óptica. De ese modo, pagaban el pasaje. Cuando llegó el turno de los Maestres y Bert, éste dijo "tres" antes de pasar su móvil por el lector. A decir verdad, esto no sorprendió a Leonard Alkef. Sabía que el Japón y partes de la Europa de su época, el año 2017, contaban con sistemas parecidos... excepto por el reconocimiento de voz. Más bien, encontró novedosos el orden con el cual todos aguardaban su turno, ya para pagar o abordar el metro, y la limpieza de la estación y las calles que había visto hasta ese momento.
Bert, Leonard y Bert2 cruzaron el torniquete hacia los andenes. El aparato volvió a cerrarse ni bien pasaron.
Del otro lado de las taquillas también había filas para abordar. Aunque más cortas. Los pasajeros esperaban, tras una línea a franjas negras y amarillas, a quienes bajaban de los vagones. Luego, subían tan pronto quedaban vacíos.
Bert iba al frente del trío.
—Debió suceder algo interesante en México estos setenta años —dijo Leo—. Rechina de limpio.
—Más bien, fue en todo el mundo —respondió Bert—: el resurgimiento de la gripe española, hace unos veinticinco años.
—Ya veo —respondió Leonard avergonzado por preguntar.
—Bueno —dijo Bert—, no fue como la pandemia que ocurrió durante la primera guerra mundial, sino una mutación. Murieron tres millones sólo en México.
Al final, él resumió en una sola oración cómo aquel mundo previno más brotes: vacunas y extremando higiene.
Los tres abordaron un vagón blanco con franjas horizontales verde y magenta de la línea Corregidora, llamada así en memoria de Josefa Ortiz de Dominguez, una prócer de la guerra de independencia mexicana. Se sentaron en un banco adosado a las ventanillas. El resto de los puestos se ocupó en un parpadeo y, los demás pasajeros viajaron de pie. Pero el viaje transcurrió en silencio. Leonard contó nueve estaciones antes de que Bert indicara con un movimiento de cabeza dónde bajarían.
Con lo ocupado que Leo estuvo aquella mañana rescatando a Bert de Legionarios y agentes del gobierno americano, no había tenido tiempo de repasar cómo se disculparía con su esposa por desaparecer tres días. Claro, el tiempo que pasó recuperándose en Oradour-sur-glane le permitió armar un discursito. Pero le sonaba cursi. Para muchos hombres bastaba con decir algo como "Me hirieron y estuve hospitalizado". En cambio, el Maestre pensaba que Míriam no merecía una explicación tan patética. Ella aceptó que podía quedar viuda cuando menos lo esperara al descubrir que su marido era un militar de alto rango en otro universo, el cual luchaba contra demonios, androides y alienígenos. Honestamente, todo sonaba a locura... a veces hasta para él mismo. Por ello, precisaba justificar esa ausencia de modo que su mujer no le recriminase por la incertidumbre del retorno. Además, tenía testigos. ¿Por qué no pedirles ayuda?
—Próxima parada —anunció el conductor—: estación Las Torres,
—Allí bajamos —dijo Bert poniéndose en pie.
El viaje en el metro de Querétaro apenas dio tiempo a Leonard de concluir que pediría a los Berts le diesen una mano con Míriam. Ya puestos, el recorrido tampoco fue sorprendente. Como la línea Corregidora no tenía tramos superficiales, sólo se pudo admirar la pared del túnel. Gracias a Olam, las perlas de su anillo de Hawad permanecieron blancas todo el tiempo. No andaba ningún poseso cerca. Pero eso no garantizaba que su ataque no llamó la atención de algún Legionario de Helyel.
—Mi hermana vive en una torre de apartamentos cerca de la estación —dijo Bert—. Sólo hay que cruzar una plaza y un supermercado.
Esperaron a que los pasajeros de pie bajaran, y descendieron luego de quienes ocupaban la parte de atrás.
Todos formaron otra fila para dejar la estación. Pero avanzaba con tal fluidez que no parecía una nueva formación. Incluso cuando llegaba hasta afuera. A diferencia de la parada anterior, las losetas de basalto se hallaban en las paredes de la escalera de entrada mientras que las taquillas tenían recubrimiento de imitación abeto blanco. La boca de la estación Las Torres emergía junto a un semáforo. Debieron aguardar a que la luz cambiara a verde, junto con al menos otros veinte individuos, antes de cruzar. El anillo vial Fray Junípero Serra tenía los cuatro carriles retacados de coches hasta donde alcanzaba la vista. Los vehículos que conseguían pasar la señal de tránsito circulaban a velocidad comparable con la de un peatón corriendo.
—Leo, Olam acaba de revelarme algo —dijo Semesh, la espada sagrada, de forma que sólo la oyera su dueño mientras esperaban el cambio de luces del semáforo.
—¿Qué ocurre? —le respondió él con el pensamiento— ¿Estamos en peligro?
—La Agencia Sin Nombre sabe que La Nada existe.
—¡¿Cómo?!
—La descubrieron por especulación astronómica.
—¿Eso es posible? —Leonard no pudo evitar fruncir el ceño al preguntar.
—Tampoco lo sabía —respondió Semesh—. Pero todo indica que sí. Esperaré a que Olam me cuente más. Por lo pronto, no digas nada hasta que yo te avise.
El Bert terrícola se puso en marcha e hizo andar a sus compañeros con una señal. El semáforo ya tenía luz verde.
Mientras cruzaban la calle, Leonard dio un vistazo discreto al Bert nativo de Eruwa. A juzgar por el gesto grave de su cara, quizá acababa de recibir la misma información que él. Incluso su peculiar arma sagrada —la cual en realidad era un tatuaje parecido al de Laudana— también pudo solicitarle guardar silencio al respecto.
—Mézclense entre la gente —advirtió el Bert de la Tierra por lo bajo—. Pero síganme; no me pierdan de vista.
Atravesaron juntos en anillo vial, ocultos de las cámaras de tráfico lo mejor posible al rodearse de extraños.
La plaza que él mencionó rato antes se hallaba en la acera opuesta. Estaba pavimentada con adoquines rosados y bordeada de robles por tres lados. Un letrero de colosales letras blancas ponía "Querétaro" en la orilla sin árboles. Se notaba que en el centro hubo una fuente. Pero fue demolida en algún momento; ahora quedaba en su sitio un parche circular de pavimento y un tramo saliente de tubería sellada que apenas sobresalía del suelo.
Las torres de apartamentos a donde ellos iban se ubicaban a espaldas de un centro comercial del otro lado de la plaza. Leonard no se tomó la molestia de contar los edificios. Aunque le llamó la atención el patrón en forma de olas pintadas en azul sobre el costado blanco de los más cercanos. Las azoteas tenían cornisas decoradas con piedra pómez y molduras de aluminio. Más al fondo se notaban otros aún más altos. En estos, el patrón de olas cambiaba por nautilos. No obstante, todos recibieron nombres relacionados con el mar: Escollera, Orca, Malecón, Boya, Tintorera... en fin, eran de animales u objetos del puerto. En el supermercado no había cajeros. Esto, de hecho, el Maestre Alkef se lo esperaba aún antes de entrar. Los clientes pagaban usando el teléfono móvil y ellos mismos empaquetaban sus compras. Eso sí, muy bien vigilados. Varios guardias de seguridad, armados y apostados tras la línea de cajas registradoras, permanecían con ojo alerta y sin despegarse de su puesto por nada del mundo. Aunque quizá sólo abandonaban sus posiciones si alguien intentaba robar.
Leonard y los Berts salieron del centro comercial en casi diez minutos por la puerta posterior. Daba a un estacionamiento tan grande como una cancha de futbol, y éste a las torres de apartamentos.
Los Maestres y el Viajero del Tiempo cruzaron el aparcamiento aun en silencio. Esquivaban compradores a pie o en coche con bastante frecuencia. El lote prácticamente estaba lleno. Los espacios para los vehículos se ocupaban tan pronto como los despejaban. Quien deseara estacionar, sólo disponía de milésimas antes de que otro conductor se le adelantase.
—Oye —habló Semesh directo al pensamiento de Leonard—, acabo de enterarme de algo más.
—¿De la Agencia Sin Nombre? —pensó el Maestre Alkef para responder a su arma sagrada.
—Sí. Vienen de otra Tierra con un problema de sobrepoblación peor que el de ésta donde estamos. Se agotaron las reservas petroleras, las fuentes de energía alternativa no alcanzan para cubrir las necesidades de nadie y la economía mundial quebró.
—Bonito panorama —soltó Leonard sin hablar—. Ahora puedo imaginar para qué quieren La Nada.
—Exacto. La han investigado casi ocho años; creen estar listos para aprovecharla como una fuente de energía inagotable. Pero realmente no saben con qué tratan de meterse.
—Espera, ¿cómo que la han investigado ocho años?
—Bueno, aquí es el año 2094; en esa otra Tierra es 2081; y, en donde vivías, es 2017.
—¡Sé cómo funciona el tiempo del Mundo Adánico! —se quejó un alarmado Leonard en silencio— ¡Lo que no entiendo es cómo investigaron La Nada sin tener muestras!
—La reina Sofía se las dio sin querer, hace ocho años.
Leonard dedujo entonces que lo referido por su arma sagrada debió ocurrir cuando Su Majestad Sofía murió al sacar a La Nada de su encierro en la Plaza Mayor de Soteria.
—Olam dijo que astrónomos de todos los universos detectaron a La Nada —aclaró Semesh.
El estacionamiento quedó atrás mientras Leonard conversaba en silencio con su espada sagrada. Ahora tenían delante los primeros edificios de apartamentos. Vistos más de cerca, se les notaba el típico deterioro sufrido por las zonas más antiguas de cualquier fraccionamiento.
De pronto, las tripas de alguien rechinaron.
—Ojalá Liz ya haya preparado de comer —dijo el Bert de la Tierra.
—¿Falta mucho? —preguntó su doble nativo de Soteria—. Porque siento que hemos caminado una eternidad.
—Ya estamos cerca —respondió Bert terrícola—. Mi hermana vive en el edificio Marlín.
—Mi espada dijo que Mizar nos encontraría en casa de tu hermana —intervino Leonard.
—Pues espero que no la haya asustado como a mí.
—No creo. Mi espada me avisó que tendremos que esperarlo antes de regresar a Soteria.
Las torres de apartamentos se interconectaban con veredas pavimentadas en piedra de río. Cada edificio tenía jardines de césped y bambú al rededor. Incluso en uno de esos inmuebles —el cual no era residencial sino de oficinas— había una pequeña cascada junto a la puerta. Es más, la altura provocaba mareo si a uno le daba por mirar hacia el techo desde la base.
Bert viró a la izquierda en el edificio de oficinas. Pasaron junto a otros dos iguales y paró ante la primera torre de las adornadas con el patrón en forma de nautilo.
—Aquí es —anunció él—. Nada más falta que Liz esté hoy en casa.
—¿Y cómo vamos a entrar si no? —quiso saber Bert2
—No hay problema. El administrador del condominio puede llamarla por teléfono y abrirnos en cuanto ella le dé permiso.
—Bueno, eso suena como un plan.
—Aunque, honestamente, prefiero avisar primero a Liz que estamos aquí afuera.
Al parecer, Bert2 supo qué era un teléfono. O al menos eso podía deducirse a partir de su expresión aburrida.
Leonard se dio cuenta de que un letrero en el costado izquierdo del edificio, cerca de la azotea, ponía "Marlín" en bastardillas azules. También había uno igual en el lado donde ellos estaban, sólo que éste se situaba en uno de los balcones de la segunda planta. Resultaba casi inverosímil que en el año 2094 aún emplearan la fuente Arial.
—Entonces llama a la puerta —dijo Leonard—. O al teléfono de tu hermana. Pero hazlo de una vez.
La puerta del edificio Marlín era de hierro forjado, pintada de blanco y adornada con pequeñas pirámides azules de metal vitrificado. Junto al marco, había un intercomunicador dividido en veinticinco secciones enumeradas y seis botones negros en cada una. Bert oprimió el segundo de la penúltima fila de abajo hacia arriba. Correspondía a un apartamento en el piso veintitrés. Insistió un luego de un par de minutos. Después de esperar otro rato, volvió a presionar el llamador. Nadie respondió, igual que las veces anteriores.
—A lo mejor salió —dijo el Bert terrícola serio—. Tendré que echar un telefonazo.
Sacó su teléfono móvil de la billetera, se lo puso en la oreja y dijo "llama a Liz". Permaneció junto a la entrada con la cara petrificada. Hasta tuvo que hacerse a un lado cuando la puerta se descorrió automáticamente para dejar salir a una señora madura, con una verruga junto a la nariz y cabello corto teñido de color borgoña. La mujer miró de arriba abajo al trío antes de rodear el edificio. Momentos después, el motor de un coche rugió desde un estacionamiento subterráneo y, enseguida, un alarmante chirrido de neumáticos alcanzó la superficie.
Bert puso un gesto serio, con el entrecejo arrugado. Después, negó con la cabeza.
—¡Qué raro! —dijo sin quitarse el teléfono de la oreja—. Liz casi siempre contesta rápido. O al tercer intento cuando mucho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top