EL VISITANTE INESPERADO
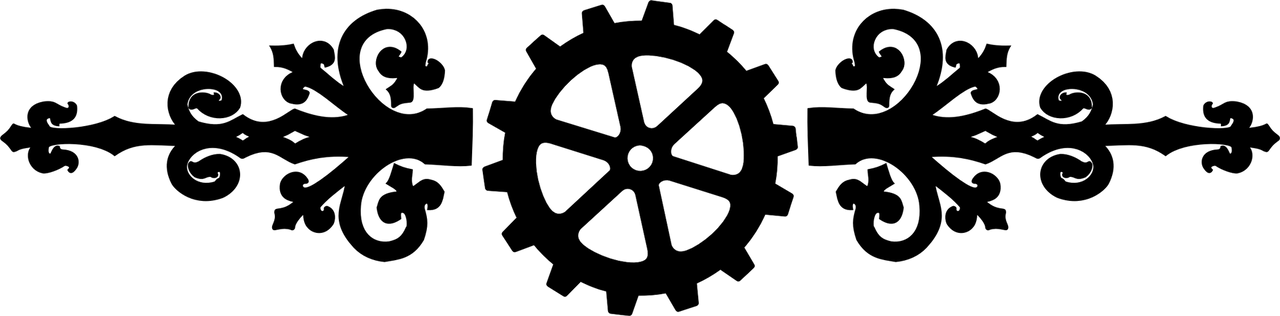
Bert tenía por entonces ideas someras del poder de las armas sagradas. No lo comprendió hasta que él empuñó una para volverse Maestre, como Bastian Gütterman, el padre de Laudana. Pero tampoco necesitaba sobrecalentar su intelecto para deducir por qué el señor Gütterman cayó en un coma diabético. Seguramente dejó de tomar medicamentos durante la invasión de Soteria. O antes. Y si sus niveles de glucosa se mantuvieron controlados por tantos días, a pesar de no ingerir sus medicinas, debió ser gracias a las facultades sobrenaturales de su espada.
Enseguida, Bert se acercó despacio a Laudana y posó su única mano en el hombro de ella.
—Iré al pabellón-clínica —dijo él—. Ojalá...
—No, gracias —le interrumpió Laudana de forma seca—. Yo iré.
—¿Estás segura?
—Sí. No quiero molestarte.
Bert sospechó que Laudana actuaba así por la aflicción de ver grave a su papá. Quizá era preferible no intervenir, como ella pidió, y tratar de reconfortarla de manera que no lo sintiese como una impertinencia. La elección de palabras y el tono debían ser exactos para tal fin.
—Bien, como gustes —dijo él sereno—. No quiero importunarte. Pero iré allá por la mañana, de todas maneras, y no te dejaré sola. Aunque me eches a patadas.
—Gracias. —respondió ella mientras se daba media vuelta para dirigirle la mirada. Tenía los ojos acuosos.
—Oye —Bert le sonrió—, somos amigos. Cuentas conmigo para lo que necesites.
—Sí, está bien, te lo agradezco mucho —Laudana se frotó un ojo con el dorso de la mano—. Hasta mañana.
Sin decir más, ella se alejó del lote asignado a su familia, acompañada por su hermanito. Se dirigieron rumbo al lado sur del gigantesco iglú, donde se hallaba el túnel que conducía al pabellón-clínica. Su mamá se quedó con el médico junto al catre donde acostaron a Bastian. El Maestre Aron Heker también se despidió rápido de la señora Gütterman antes de ponerse en marcha. Lo último que Bert alcanzó a oírle decir fue "Mi esposa y yo estamos a tu disposición" a la vez que estrechaba manos con la madre de Laudana. La pequeña Ushio y la capitana Rui hicieron una silenciosa reverencia estilo japonés —llamada Ojigi— como despedida. Para entonces, casi todos los curiosos habían vuelto a sus propios lotes. Sólo restaba una pareja de ancianos que parecía esperar turno para hablar con la esposa del paciente.
—Vámonos, galán —dijo Aron a secas cuando pasaba por un lado de Bert.
Bert caminó lento tras él, su mujer y su hija para dejarlos adelantarse y no causar la impresión de que los seguía. Los oriundos de Soteria y Elpis literalmente consideraban invasión al espacio personal que les pisaras la sombra.
Los Heker pernoctaban en otro de los giga-iglúes del refugio de las islas polares, tan alejado como para darte la sensación de haber cruzado el polo de Eruwa. Bert fue una vez allá y casi se arrepintió. Para Ushio, la hija del matrimonio, debía ser peor. La pobre cargaba a su muñeca Momoka en la espalda hasta que su mamá se la quitó con suavidad, y de manera tranquila advirtió cuidarla porque no comprarían otra, aun cuando la ciudad estuviera reconstruida. Enseguida, la mujer se acomodó el juguete en un brazo y tomó a la niña por la mano. Más adelante, cerca de la salida, su esposo llevó en hombros a la pequeña.
La familia de Aron recordaba un poco la que Bert alguna vez tuvo. Una mamá enérgica pero amorosa, un padre cariñoso pero conforme con el carácter de su mujer. Ushio bien podía hacer las veces de Claudia o Lizet si tuviera una hermana y un hermano menor.
—Debería ver a Liz cuando regrese a la Tierra —se dijo Bert.
Lizet (o Liz) era el "sándwich" en la familia de Bert; es decir, la segunda de tres hermanos. Y, ya puestos, Bert no pensaba visitarla sólo por gusto. Sí, llevaba medio año sin siquiera telefonearla. De seguro lo extrañaba más que él a ella. Pero él no la olvidaba. Era de pocas las afortunadas por las que sentía afecto sincero. Además, ella le hizo el favor de guardar en su casa un prototipo inservible del Dispositivo de Acceso Multiversal y otras refacciones. Por muy bien que se llevaran, no quería seguir abusando de su amabilidad. No importaba si ella nunca le pagó el préstamo que le hizo para mudarse a Querétaro.
Para cuando Bert llegó a su lote del refugio, quienes ocupaban los espacios al rededor del suyo dormían o se preparaban para hacerlo. Casi todos los vecinos le dieron las buenas noches. Se recostó en el catre para sestear antes de introducir las coordenadas de su ruta desde Eruwa a la Tierra en su invento, el Dispositivo de Acceso Multiversal. Dicha tarea era fácil. Pero trabajar con una sola mano sin cansarse no. Prefería teclear los números. Dictarlos al computador no le garantizaba suficiente precisión para no materializarse, por ejemplo, en una versión de la Tierra donde lo acusaran de brujería por aparecer de pronto. Eso le provocaba extrañar la prótesis que Liz le fabricó. Era una ortopedista joven, talentosa, reconocida en la República de Texas. Lástima que prefiriera vivir con su esposo en México. Ni siquiera consideraron el ofrecimiento de vivir gratis en la torre de apartamentos que Bert dejó en Monterrey.
—Buenas noches —saludó de pronto una voz profunda.
Bert casi se cayó del catre al oírla. No esperaba visitas. Menos de un desconocido. Pero se calmó al notar el hábito negro decorado con un patrón de vides bordado en hilo de plata.
El recién llegado se bajó la cogulla para revelar una ondulante cabellera azabache tan larga que se perdía dentro del hábito. Era un Ministro de Olam al cual, en efecto, Bert jamás había visto. Su voz de bajo —el cantante opuesto al contratenor— no hacía juego con sus ojos aceitunados y rasgos casi femeninos. Sonaba demasiado varonil para tener ese aspecto tan delicado.
—Veo que frunces el ceño —dijo el recién llegado—. ¿Te asusté?
—Algo —respondió Bert mientras se ponía en pie despacio—. ¿Quién eres?
—Oh, sí. Lamento el susto —El Ministro tendió la mano para que Bert la estrechara—. Soy Mizar, jefe de armeros en el Reino sin Fin de Olam.
—Entiendo. Olam te envía y quizá ya sabes quién soy, ¿verdad?
—Eres más brusco que yo, y eso es mucho decir. Pero tienes razón. ¿Puedo sentarme?
Bert suponía que un inmortal no se cansaba. Pero prefirió no llevar la contraria a Mizar y le cedió el catre.
—Desde este momento —dijo Mizar—, a nadie le interesa lo que hablemos —chasqueó los dedos—. Bien, dime cuándo volverás a la Tierra de donde viniste.
—¿Eso fue un conjuro? —quiso saber Bert.
—Lo es. Ahora contéstame.
—Bueno, pensaba irme después de la reconstrucción de Soteria. ¿Por qué? ¿Olam quiere que me vaya antes?
—Seré directo —dijo Mizar—: Olam quiere que regreses ahora mismo a tu casa y traigas aquí todo lo relacionado con tu Dispositivo.
—Espera, Liwatan dijo que debía destruir el DAM.
—Lo harás. Pero aún no. Debemos protegerlo de Helyel y ciertas agencias gubernamentales de otros universos.
Bert sabía que apenas si existían versiones suyas en más universos. Prácticamente todos eran jóvenes comunes; el más inteligente de ellos tenía un coeficiente intelectual de ciento veintiún puntos. El suyo, por otra parte, era de ciento sesenta y dos. No obstante, estaba consciente de seis dobles suyos tan inteligentes como él. Uno vivía de las ventas en línea, nunca se dedicó a las ciencias exactas. A tres los reclutaron americanos, rusos y norcoreanos respectivamente. Los últimos dos desaparecieron en circunstancias extrañas. Uno salió a trotar un rato, pero no volvió a casa; el otro sólo se esfumó mientras conducía.
—Sé de quienes hablas —replicó Bert—. Mis dobles, afortunadamente, no son tan abundantes vete tú a saber por qué. —Se encogió de hombros—. No lo he investigado. Y también he visto a Helyel. No sabía que el diablo fuera un mecha.
—Ese mecha, como tú lo llamas —dijo Mizar con gravedad—, era un prototipo que Helyel construyó a espaldas de los arrianos cuando aún se refugiaba con ellos.
—¿En serio? —respondió Bert intrigado— ¿Quién lo destruyó?
—Liwatan. Y le tomó cinco días sólo para destruir al mejor. ¡Sabe Olam cuántos más faltan!
—Ya veo. Entonces Helyel está armando un ejército mecánico para invadir Soteria de nuevo—conjeturó Bert.
Mizar asintió despacio.
—En verdad mereces la reputación de genio —dijo sereno—. Acertaste a casi todo con las pocas pistas que te di.
—No me diste ninguna pista —respondió Bert a secas—. Sólo dijiste mucho con pocas palabras.
—Pero aun así hubo algo que no sabías. Esos robots en realidad son cuerpos mecánicos que Helyel construye para sus Legionarios. Quiere tu dispositivo para adaptarlo a su ejército mecánico y poder viajar a Eruwa sin escalas en otros universos. Además, tiene una fábrica secreta que levantó en una luna no descubierta de Kelt Seis B. Hasta los arrianos desconocían su existencia.
Kelt Seis B era un exoplaneta ubicado a más de seiscientos años luz de la Tierra. Por tanto, sólo podía observarse con telescopios ultra potentes. Era lógico que astrónomos de ambas razas no hubieran descubierto todas sus lunas.
—¿Tienes algún plan? —quiso saber Bert.
Mizar calló por un instante y adquirió un aire meditabundo. Momentos después, se levantó del catre.
—Liwatan tenía uno —respondió con un gesto de complicidad—. No muy bueno. Aunque tal vez quieras considerarlo.
—Te escucho.
Mizar sacó una pulsera de su hábito. Era una esclava muy maltratada, con tres diamantes incrustados en el dorso.
—Usaremos este transportador arriano —explicó mientras se lo ponía—. Yo te llevaré hasta tu casa y tú coges tus documentos, prototipos, piezas, herramientas. Todo aquello que tenga que ver con el DAM. Luego, nos reuniremos con Leonard Alkef para volver juntos a Eruwa.
—¿Cuándo has visto a Leonard Alkef? —quiso saber Bert.
—Hace rato. No podía volver porque lo emboscaron Legionarios en Monterrey. ¿Por qué preguntas?
—Porque su familia no ha sabido de él en tres días. Están preocupados.
—Ya veo. Pero él ésta bien. Concentrémonos en el plan, por favor.
Bert juzgó el plan de Mizar y Liwatan como un disparate. No consideraron cuánto tiempo llevaba él fuera de casa o lo que en esos momentos pudiera estar sucediendo allá. Casi era seguro que alguna agencia gubernamental, de cualquier país o universo, aprovechó la ausencia para intentar robar el Dispositivo de Acceso Multiversal. O la investigación para desarrollarlo. Por suerte, Bert las conocía mejor. Sostuvo más de un duelo de astucia contra agentes de campo y los superó cada ocasión.
—¡Vaya plan! —negó con la cabeza—. ¿Siquiera pensaron qué pasaría si me topo con agentes gubernamentales en mi apartamento? Ellos tienen armas automáticas y yo un revólver. Es más, ni siquiera me has dicho dónde me reuniré con Leonard.
—Liwatan no olvidó dónde sino cómo —remató Mizar—. Pero yo no. Por eso iré contigo.
Bert imaginó que ser acompañado por un Ministro mejoraba sus oportunidades de sobrevivir si encontraba agentes en el apartamento. Pero, aún así, el plan se le antojaba improvisado.
—¿Qué trajo Liwatan de la Tierra cuando lo enviaron a tu apartamento? —quiso saber Mizar.
—Pues casi todo. Tengo el DAM ahí atrás. —Señaló el escritorio a sus espaldas con el pulgar—. Nada más faltan un disco donde respaldé mi investigación y un prototipo inservible que mi hermana guarda en su casa.
—Entonces también lo llevamos. No dejaremos nada para Helyel o esos agentes.
—¿A dónde iremos primero? ¿Y cuándo? —exigió saber Bert.
—¿Cuándo? ¡Ahora mismo! —dijo Mizar con firmeza— Empezamos con tu apartamento. Luego iremos a casa de Lizet por ese prototipo.
Apretó el brazo sano de Bert sin darle oportunidad de resistirse.
—¡Vado ad Adam mundum! —soltó el Ministro.
El refugio de las Islas Polares desapareció de la vista de Bert en menos de un segundo. La inmensa cúpula del iglú donde vivía provisionalmente fue sustituida por un amanecer cálido, dentro de una ciudad abandonada hacía décadas. El bosque circundante se había tragado buena parte de los edificios. La corroída noria de un parque de diversiones estropeado amenazaba con desplomarse si alguien se tiraba un pedo. El mejor indicio de dónde estaban era un emblema comunista oxidado en la cima de un condominio sin vidrios, el cual formaba parte de una destartalada zona residencial visible a través de una brecha abierta entre los árboles por un viejo incendio. La hoz y el martillo del símbolo apenas si se notaban.
—¿Qué hacemos en Prípiat? —dijo Bert soltándose del agarre de Mizar.
—¿Además de estar perdidos? —respondió el Ministro a secas.
—Era una pregunta retórica —se quejó Bert—. No tenías que contestarla.
Mizar se dirigió hacia los restos del asfaltado de una calle que pasaba enfrente. Miró de lado a lado, como si esperara que algún vehículo apareciera.
—Lot no se quejaba tanto como tú—dijo sin volverse a encarar a Bert.
—¿Lot? —Bert se le acercó por la espalda— ¿El Lot de la Biblia?
—Ese mismo —respondió Mizar—. Yo lo saqué de Sodoma por órdenes de Olam. Pero no viene al caso mencionarlo ahora. El caso es que seguramente Liwatan estropeó este transportador —señaló la pulsera—. Yo pensé en las afueras de Monterrey para activarlo. No entiendo cómo terminamos en Ucrania.
Bert no cuestionó las afirmaciones de Mizar. Si éste dijo conocer al patriarca Lot, entonces era cierto, pues Olam prohibía a sus Ministros mentir. No obstante, Bert tuvo la impresión de que Sodoma fue quizá la última ciudad en la Tierra que su compañero visitó.
—Creo saber cómo nos perdimos —dijo él—. ¿Qué otras ciudades humanas has visitado aparte de Sodoma?
—Monterrey, pero en el año 2017. También Soteria y otras tantas de Eruwa que no recuerdo ahora.
—Bien, ya me has dicho todo —Bert extendió el brazo—. Mejor ponme el transportador. Yo conduciré... antes de que la radiación me mate.
Mizar se quitó la pulsera y la ató con firmeza a la muñeca izquierda del humano.
Ahora Bert debía visualizar dónde ocultó el disco duro de respaldo para ir allá. Y así lo hizo. Un instante después, ambos quedaron apretujados bajo una ducha de paredes marrón oscuro, revestidas con losetas de basalto. Si bien los calzones sucios colgados en el grifo del agua fría eran cuanto Bert necesitó para saber que llegó a casa, le intranquilizó oír voces y ajetreo en el corredor. Hablaban una lengua que no entendía. Pero el tono le sonaba al de un idioma del lejano oriente. Quizá tailandés, vietnamita u otro de los tantos por los que nunca tuvo curiosidad.
El estrépito de platos despedazados contra el suelo y otras vasijas entrechocando resonó de pronto.
—¡Chist! —Se llevó el dedo a los labios deprisa—. Tengo visitas —murmuró.
Mizar posó rápido una mano en las baldosas y musitó algo ininteligible.
—Haz lo que tengas que hacer —dijo con apresuramiento—. No nos oirán. ¡Pero no salgas!
—¡Ni loco! —respondió Bert— Mejor ayúdame a zafar la puerta de la ducha.
Enseguida, Bert sostuvo la puerta corredera de la mampara que separaba la ducha y el inodoro. Luego, pidió a Mizar quitar de su sitio un extremo del riel por donde se deslizaba la puerta. Una vez realizada la operación, el Ministro sacudió la pieza suelta. Pero el disco duro no cayó de su escondite. El crujido seco de paneles arrancados de algún muro anunciaba que seguramente vendrían pronto a registrar el baño.
—No me digas que ya lo agarraron —soltó Bert preocupado.
—No; le pusiste demasiado pegamento —se quejó Mizar mientras arañaba el interior del riel con un dedo.
Bert recordó entonces las tijeritas con las que solía cortarse el vello nasal. Enseguida, salió de la ducha con cuidado de no derribar la puerta que quitaron de la mampara. Cogió las tijeras del botiquín tras el espejo encima del lavamanos y las dio a Mizar. El Ministro raspó con la punta el pegamento al rededor del diminuto disco duro. Éste era apenas un rectángulo plástico de un centímetro de largo por medio de ancho. Tenía grabada con letras blancas la inscripción "200 Bb". Es decir, podía almacenar doscientos Brontobytes.
—¡Por fin! —soltó Mizar en cuanto el disco cayó en la palma de su mano.
El estrépito del allanamiento continuaba afuera del baño. Ahora parecía que rompían los sillones a cuchilladas.
—Ahora vamos a casa de Liz —dijo Bert—. Agárrate de mi brazo.
Lizet, su hermana, también vivía en una torre de apartamentos. Dichas construcciones se volvieron populares en todo el planeta décadas atrás a causa de la sobrepoblación. Eran lo que el gobierno consideraba la manera más barata y eficiente de proveer casa a miles de personas a cambio de sacrificar poco terreno. No obstante, Bert apenas tuvo tiempo de activar el transportador arriano con el pensamiento. En ese mismo instante, alguien tiró la puerta del apartamento y comenzó a disparar un arma —quizá M16 o AK-47— contra los asiáticos que registraban el lugar desde hacía rato.
Mizar y Bert se materializaron un segundo después en un estacionamiento subterráneo, amplio como tres canchas de futbol. El agua de lluvia metida por cientos de neumáticos formaba caminos relucientes y sucios en el asfalto. La colección de coches abandonada de Bert ocupaba veinte puestos casi al fondo.
—¡No! —soltó él entre dientes— ¡Esto está mal! ¡Seguimos en mi edificio!
—Intenta de nuevo —sugirió Mizar—. Hace rato funcionó.
Bert visualizó el edificio donde vivía su hermana con nitidez fotográfica. Pero nada sucedió. Entonces, Mizar dio un vistazo a la pulsera transportadora.
—¿Se descargó? —se quejó con un dejo de extrañeza— Pero Liwatan dijo que tenía carga...
—Entonces ya no sirve —Bert se puso en marcha hacia la orilla del estacionamiento—. Tendremos que viajar como los otros mortales. ¿Puedes saber qué ocurre en la calle y el resto del edificio?
Mizar lo siguió. Iba mirando hacia arriba el tiempo suficiente para deducir que veía a través del concreto.
Ahora debían escabullirse y tal vez conducir toda la noche. Bert no pudo evitar sentir culpa porque no se encontraría con Laudana en el pabellón-clínica del refugio por la mañana, como le prometió hacía un rato. En fin, se disculparía después. Primero tenía que seguir vivo si quería cumplir dicha promesa.
—Los agentes que llegaron a tu casa son americanos —dijo el ángel—. Ahora intentan acceder a un computador portátil que dejaste en tu cama.
—¿Son confederados o estadounidenses? —quiso saber Bert.
—Ninguno. Vienen de otro universo donde no hubo segunda Guerra Civil. Tres usan máscaras de presidentes.
—Ya sé quiénes son. ¡Menudo chasco se llevarán esos yanquis cuando descubran que sólo guardo diez mil horas de anime en esa laptop!
—¿Qué es anime? —preguntó Mizar en un tono inocentón.
—Dibujos animados japoneses. Pero después te cuento más. Ahora necesitaré que sigas vigilando a los de arriba.
Bert se aproximó a un bien conservado Mercedes clase H, negro, modelo dos mil sesenta y nueve, aparcado entre un Ford rojo y un Nissan violeta. El Mercedes no sólo fue el primer coche de su colección. Se trataba del primer bien adquirido con sus propios recursos. El segundo fue la torre de apartamentos donde vivía.
—Carajo —se quejó mientras colocaba su único pulgar sobre una plaquilla en la portezuela del coche—. Olvidé que tiene descompuesto el reconocimiento facial.
Los seguros de las cuatro portezuelas saltaron de inmediato. Él había comprado el vehículo semanas antes de perder el brazo derecho, así que la unidad de control no solo conservaba la firma biométrica de su rostro sino también las huellas digitales de ambas manos. Una vez dentro, dio un tirón al cable que cerraba el capó. Después, fue hacia el frente y destapó el motor como pudo. Enseguida, arrancó el chip de radiofrecuencia que servía de matrícula y sacó el fusible encargado de activar el GPS. Estaba seguro de que los agentes enmascarados no conocían ese coche. Llevaba por entonces dos años sin conducirlo o tiempo libre para repararlo. Igual que el resto de la colección.
—¡Se dieron cuenta de que estuvimos en tu casa! —soltó Mizar de pronto, sin dejar de mirar arriba— ¡Vienen hacia acá!
Bert acababa de situarse en el asiento del conductor cuando el Ministro le informó que los agentes americanos iban al estacionamiento. Recién en ese instante pensó despistarlos haciéndolos seguir a múltiples sujetos si tenían el edificio rodeado con vehículos de apoyo.
—¡¿Qué?! —Bert frunció el entrecejo por la sorpresa— ¡¿Cómo supieron?!
—Tienen una especie de contador Geiger —respondió Mizar—. Lo pasaron por toda la casa y sonó en el baño.
A Bert le pareció extraño cómo los detectaron. En fin, no iba a quedarse para averiguar nada más.
—¿Sabes conducir? —dijo él lacónico.
Mizar respondió que no con un movimiento de cabeza, aún mirando arriba mientras movía los labios sin cesar.
—No importa —respondió Bert al mismo tiempo que salía del Mercedes y se situaba junto al Ford rojo para abrir la portezuela—. Este otro también es mío y tiene autoconducción. Llévatelo.
—¿No tienes más coches? —dijo Mizar al bajar la mirada.
—Todos los de esta hilera son míos —Bert intentó señalar con el muñón los veinte de su fallida colección.
Mizar sacó de su hábito un pequeño frasco lleno de ceniza volcánica. Espolvoreó aprisa un poco del contenido en la palma de su mano y lo echó de un manotazo sobre el Ford rojo.
—Enciende todos —ordenó el Ministro—. Y no te preocupes por los americanos; los encerré en tu piso para ganar tiempo.
Bert comprendió que Mizar y él tuvieron la misma idea para despistar a los agentes enmascarados. Entonces, se pasó a otro coche rápido. Abrió la portezuela del conductor, lo encendió también —después de arrancar el chip de la matrícula y el GPS— y programó una ruta aleatoria en el sistema de autoconducción. Mizar repitió el espolvoreado en ese vehículo. E hicieron igual hasta completar dieciocho coches.
—Espero que te guste mi distracción —dijo Mizar—. Echa un ojo.
Bert dio un vistazo rápido a los dieciocho coches que Mizar hechizó. Todos tenían a un falso doble de Bert en el asiento del conductor. De pronto, el Ministro lo cogió por el brazo sano para apartarlo de entre los vehículos.
—Ahora sube al Mercedes y ve con Liz. —dijo Mizar—. Nos reuniremos con Leonard Alkef cuando cruces la frontera, en Matehuala.
—Espera, Matehuala es muy grande.
—Te esperaré en la Plaza del Maestro —dijo Mizar al abordar el Ford rojo que Bert le prestó.—. Pide indicaciones para llegar.
Los dieciocho coches hechizados abandonaron el estacionamiento en fila mientras Bert desactivaba la autoconducción del Mercedes. Contrario a lo que Leonard Alkef creía, las personas del año dos mil noventa y cuatro también aprendían a conducir, pues los sistemas de autoconducción fallaban en los momentos más inesperados.
El Bert real fue casi el último en salir de su torre de apartamentos. Se integró a la fila deprisa, y por poco choca con el Alfa Romeo que compró el mes anterior y ahora llevaba a uno de sus falsos dobles al volante.
La entrada del estacionamiento desembocaba en la avenida Gonzalitos. Bert solo necesitaba conducir recto hasta la intersección con la autopista a Doctor Arroyo, un pueblo al sur de la República de Texas, cercano a la frontera con México. Y así lo hizo. Primero evitó los embotellamientos nocturnos subiendo al cuarto nivel de la avenida Gonzalitos. Estaba demasiado alto, y mareaba ver hacia abajo o al alumbrado neón de los edificios residenciales a los costados de la vía. Pero viajaba con rapidez. Era la mejor forma de no quedar atrapado entre los trabajadores cuyos turnos empezaban y finalizaban a las diez de la noche. Rebasaba conductor tras conductor. Prácticamente se mantuvo con un ojo en el camino y otro en el retrovisor hasta detenerse en el semáforo de la intersección con el anillo periférico Manuel Gómez Morín. Las zonas de apartamentos quedaron atrás; y también el sector residencial de San Pedro tan pronto la luz roja cambió. Aún así, le preocupaba no haber visto vehículos sospechosos durante el trayecto. Tal vez esa agencia americana sin nombre que lo perseguía "convenció" al gobierno de permitirle acceso a las cámaras de tráfico. ¡O a lo mejor sólo accedieron a ellas sin permiso! Quién sabe. De cualquier modo, les costaría rastrear veinte coches al mismo tiempo.
Horas más tarde, circulaba por una autopista transitada. La escasa porción del paisaje que la noche dejaba ver se volvía más agreste con cada kilómetro recorrido. Fue hasta entonces que Bert reactivó la autoconducción para dormir. Empezaba a cabecear y las luces de camiones y coches del carril opuesto lo encandilaban.
Él había lidiado antes con agencias de inteligencia y espionaje. Unas no pasaron de ofrecerle dinero por su investigación. Otras se tragaron el cuento de que el viaje entre universos paralelos era teórico. Las más osadas, sin embargo, le provocaron cuantiosos daños. El CISEN mexicano robó el computador donde programó el sistema operativo del Dispositivo de Acceso Multiversal; y no consiguieron más que equipos obsoletos sin disco duro e interfaz de red. El Mossad desmanteló su apartamento diferentes ocasiones buscando la investigación para desarrollar su invento. El Centro Nacional de Inteligencia español diariamente aparcaba una furgoneta a dos manzanas de su edificio. No obstante, jamás intentaron lastimarlo. Mucho menos desencadenaron una masacre en su casa.
La Agencia Sin Nombre creyó en su momento la patraña de que el viaje multiversal se limitaba a versiones alternas de la Tierra. Seguramente contrataron científicos que refutaron la mentira. Y si esos burócratas estaban tan molestos, tal vez fue porque no sólo constataron la existencia de Eruwa, como Bert antes de probar si un humano viajaría sin peligro a otras realidades. Quizá detectaron algo más interesante —como La Nada— y pensaron que él intentaba ocultárselas para beneficiar a alguna potencia enemiga.
Laudana fue la última persona en quien Bert pensó antes de ceder ante el cansancio.
Él sentía vergüenza por dejarla plantada en el pabellón-clínica. Desde luego, estaba seguro de que su amiga comprendería cuando le contara por qué regresó a su propia versión de la Tierra y cuán cerca estuvo de no volver a Eruwa. Tendría testigos para avalar sus palabras. Pero la comprensión no lo aliviaba. Quizá la compensaría al salir su padre del coma y ella esté de mejor ánimo. Ya vería cómo.
Cualquiera hubiera juzgado excesiva esa preocupación por una amistad tan reciente. No obstante, para él fue la vez cuando más rápido se abrió a otra persona. No sólo porque Laudana caía bien con facilidad. El carácter de la chica —templado quizá por trabajar como niñera de una diablilla— parecía uno de los más afables que Bert había visto. Además, era una muchacha atractiva e inteligente, capaz de comprender la Física a un grado inusual para una estudiante de bachillerato. Tenía un instinto maternal bastante desarrollado para sus quince años. Incluso actuaba un tanto inocentona y se abochornaba por pequeñeces, como una niña. Pero eso la hacía adorable.
Laudana tal vez no sobresalía entre una multitud de chicas soterianas por lo fácil que resultaba encontrar mujeres ridículamente hermosas en Eruwa. Bastaba asomar las narices a la calle para toparte con al menos un centenar. Y para un hombre nativo de allá ella hubiera parecido bastante común. Pero en la Tierra de seguro opacaría a ucranianas, rusas y brasileñas, consideradas por muchos las más bellas. Poseía unos rasgos exquisitos y casi infantiles que se estiraban hasta parecer felinos cuando se recogía el cabello castaño. ¡Tan solo le faltaban unas orejitas de gato para complementar el aspecto! Su cuerpo esbelto y curvilíneo combinaba la fuerza de una atleta con la delicadeza de una dama.
A decir verdad, los antepasados de los arrianos abusaron de la ingeniería genética para dar mejor aspecto a sus esclavos humanos. Así, pues, los habitantes de Eruwa eran exageradamente guapos por descender de esas víctimas.
Bert no consideraba estar enamorado de ella. Pero le atraía y deseaba conocerla mejor antes de proponerle nada.
Él despertó, horas después, para abrazarse en un intento de conservar calor. A esas horas, el sol ya despuntaba tras un naranjal. El frío del amanecer en la carretera se había instalado en la cabina y le obligó a meter el brazo a la camisa. Su coche condujo más lento de lo que esperaba.
Casi no había tráfico a esa hora en la carretera. Sólo un autobús que lo rebasó, una pickup Dodge a cientos de metros más atrás y una minivan en el carril contrario. El Mercedes de Bert tomó con suavidad una pronunciada curva que rodeaba una colina baja, tras la cual él decidió que tomaría el volante. Pero se detendría para mear antes de seguir. Ni bien orilló el vehículo, bajó casi corriendo, atravesó un cerco de alambre de espino y se adentró entre los matorrales. Enseguida, regó sin compasión las lechuguillas y cactos que brotaban entre un pedregal.
Luego de aliviar la vejiga y volver al coche, notó una señalización junto a la carretera en la que ponía que faltaban cincuenta kilómetros hasta Doctor Arroyo. Bien, al menos sabía dónde andaba. Abordó de nuevo y empezó a conducir. Compraría café y pan para llevar antes cruzar la frontera.
—Pondré a cargar el teléfono —se dijo a sí mismo.
Los antiguos estados de Nuevo León y Tamaulipas se habían separado de México en términos pacíficos allá por dos mil cuarenta, así que ahora los ciudadanos de la República de Texas sólo precisaban un documento de identificación —electrónico o físico— para atravesar la frontera. Y los mexicanos debían cumplir el mismo requisito. Bert llevaba copias electrónicas de sus papeles en el teléfono, pero al aparato le quedaba poca batería. En fin, el resto del camino era recto y no se veían otros coches. Podía acelerar sin problemas hasta el pueblo a donde iba. Y para no aburrirse, encendió el radio. Pero las estaciones locales tenían escasa variedad. Ofrecían música norteña si acaso. Tampoco le gustaron las de Monterrey que aún podían sintonizarse. La XEW de México transmitía un noticiario matutino. Entonces, decidió insertar el disco duro que trajo de su casa en la ranura del radio.
—Doce mil quinientos siete archivos multimedia detectados en el directorio "Música" —dijo al instante una sensual voz femenina electrónica.
—Reproducir archivo mil novecientos setenta y nueve —ordenó Bert.
Había sacado ese archivo multimedia de un anime, para variar.
https://youtu.be/_NOXGpXFRtE
Los bajos y agudos característicos de su canción favorita brotaron enseguida de los altavoces. Si bien era una vieja melodía pop en japonés acerca del primer amor, su ritmo y letras eran tan pegajosas que casi siempre lo ponían rápido de buen humor. Él, de hecho, encontraba cómica la visión inocente de las relaciones amorosas plasmada en la letra. ¿Cómo podían comparar el primer amor con un carnaval? Pero cambió de opinión cerca de un año más tarde... cuando la adolescente soteriana con la cual se casó adoptó la misma canción como su preferida.
Un lejano trueno de cohete hizo que Bert dejara de tamborilear en el volante y diese un vistazo al retrovisor.
Un Volkswagen Escarabajo de mediados del siglo XX apareció a velocidad alarmante desde la curva pronunciada que él mismo dejó atrás rato antes. El peculiar coche dejaba una densa humareda negra por donde pasaba. Su motor añoso era lo que producía las deflagraciones. Una gruesa costra de herrumbre cubría casi toda la carrocería, excepto algunos parches verdes y grises en el maletero. A Bert le pareció divertido que un vejestorio de al menos ciento cuarenta años corriera igual que un Fórmula Uno. Quizá el dueño tuvo la ocurrencia de adaptarle una turbina de jet. Pero la diversión acabó tan pronto vio en el espejo a un sujeto sacando medio cuerpo por la ventanilla del copiloto para apuntarle con un rifle de francotirador. Quizá un M40.
—¡Mierda! —gritó Bert al mismo tiempo que hundía el acelerador hasta el fondo.
Un primer tiro voló el parabrisas trasero, el delantero y un pedazo de la cabecera de su asiento. En definitiva, no eran asaltantes. Ellos hubieran disparado a los neumáticos traseros desde más cerca. Entonces, debían ser agentes. El disparo seguramente fue una advertencia para que se detuviera.
Bert optó entonces por frenar de golpe.
Despistar agentes en una carretera solitaria resultaba casi imposible. No había calles por donde escabullirse como en Monterrey. Conducir en zigzag tampoco parecía buena idea. Controlar un coche a alta velocidad con una sola mano ya era difícil, así que sólo quedaba una posibilidad: parar. Si Olam planeaba convertirlo en Maestre, como Liwatan aseguró días atrás, de seguro Él lo protegería.
Los neumáticos del Mercedes chirriaron mientras Bert intentaba mantener el control. Pero un segundo disparo reventó la rueda delantera izquierda. El coche viró con brusquedad hasta quedar encarado al norte en el carril contrario. Por suerte, ya no tenía suficiente impulso para volcarse. Aún así, el costado derecho destrozó un registro de fibra óptica en la orilla de la carretera. El motor se apagó de pronto. Estaba muerto. No arrancaba a pesar de los repetidos toques del conductor en la plaquilla de encendido. El Volkswagen se acercaba rápidamente. Y cada vez más se notaba que quienes iban a bordo no eran miembros de alguna agencia gubernamental que conociera. El tirador llevaba medio cuerpo fuera de la ventanilla; le apuntaba por la mira telescópica del rifle. Cuando el Escarabajo estuvo poco más cerca, se dio cuenta de que el tirador tal vez era un hombre de mediana edad, e iba vestido con un polo negro de manga larga.
De pronto, Bert reparó en una motocicleta que apareció por la misma curva. El sujeto montado en la parte de atrás disparó la Uzi en su mano contra los del Escarabajo mientras su compañero aceleraba. ¿Sería ese el rescate que Olam envió? A los motociclistas no se les veía la cara a través de los cascos. No había forma de saber si el enemigo de su enemigo sería su amigo.
El conductor del Volkswagen oxidado dio un frenazo y viró en U. El sujeto del rifle respondió al fuego tan pronto encararon a los de la motocicleta.
Bert, por si acaso, prefirió meter su disco duro en el bolsillo de la camisa, abandonar el Mercedes y huir entre los matorrales. Pero la portezuela no abrió al tocar el botón de cierre o al accionar la manija de apertura manual. Intentó salir por la del otro lado. Tampoco lo consiguió. Las dos estaban atascadas. Entonces, se arrastró hacia la butaca trasera mientras afuera aún intercambiaban disparos. Aprovecharía que esos tipos estaban ocupados matándose. Sin embargo, cuando quiso salir, una violenta explosión sacudió su coche y lo arrojó contra los espaldares de los asientos delanteros. La caída provocó que el brazo sano se le doblara en un ángulo bastante doloroso. Aun así, pudo ayudarse con las piernas a subir al asiento posterior. Tener sólo un brazo —y además adolorido— le hizo replantearse la huida. Ahora que un grupo de agentes eliminó a otro, no tardarían en ir a buscarlo al coche. Y así sucedió.
La motocicleta de un rato antes se detuvo junto al Mercedes. Luego, alguien dio tres toques en la ventanilla. Bert se incorporó tan despacio como pudo. No quería parecer amenazante. Alzó el brazo izquierdo y el muñón del derecho. Enseguida, el conductor levantó la visera de su casco.
El fulano que iba en la parte trasera de la moto había desmontado. Fue él quien golpeó el cristal. Aún llevaba un lanzacohetes apoyado al hombro.
—Baja —le ordenó a Bert en un inglés con acento curioso pero familiar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top