DE IDA Y VUELTA A WALAGA*
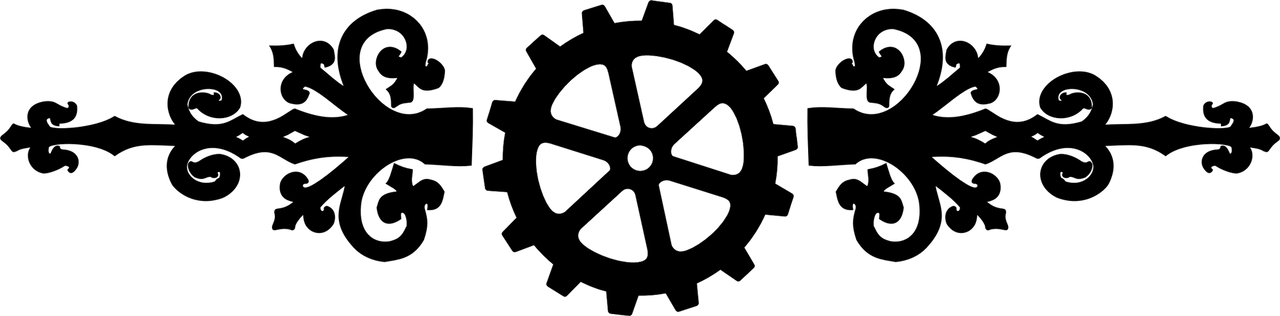
Un portal se abrió en el cielo, a cientos de metros sobre quién sabe qué ciudad llena de rascacielos de cristal y acero. Cientos de humanos con ojos achinados miraron desde las calles y señalaron arriba.
Helyel cayó desde esas alturas. Su cuerpo mecánico rebotó primero en un edificio de oficinas. Luego, el impulso lo arrojó contra un enorme letrero de neón en el lado contrario. Después, siguió cayendo junto con su oponente literalmente enroscado al torso. Una lluvia de fragmentos de vidrio y del rótulo quebrado venía detrás de ellos.
Liwatan, cuya forma real era la de una serpiente marina, se negaba a soltarlo. Helyel lo cogió por la cabeza y empezó a descargar puñetazos con su única mano libre.
—¿Es que no sabes cuándo rendirte? —Helyel escupió cada palabra, con voz robótica, seguida de un golpe.
—¡Por lo visto, tampoco tú! —respondió Liwatan
Los curiosos de abajo sacaron sus teléfonos móviles —delgados como tarjetas— para fotografiar la pelea aérea.
Liwatan atrapó el puño de Helyel con sus mandíbulas y lo arrancó de un poderoso mordisco. Aun así, él insistía en golpearlo con el muñón del brazo. Tras momentos interminables de girar en el aire, atacándose mutuamente, el robot y la serpiente marina se estrellaron en el suelo para después rebotar varias veces sobre coches aparcados... como si ambos fueran una bola de papel arrojada por una mano colosal. Los golpes provocaron que Helyel se soltara del agarre de su contrincante y rodara varios metros. El pavimento se resquebrajaba debajo de él. No paró de rodar hasta meter sus espaldas en un aparador y, en el proceso, aplastar a unos cuantos infelices que no pudieron alejarse.
Ahora la gente huía corriendo de ellos. Muchos no pararon de fotografiar, aunque arriesgaban sus vidas en ello.
Cualquier entusiasta de los dibujos animados hubiera jurado que Helyel —por tener un cuerpo robótico de cuatro metros con aspecto de ídolo sumerio— sería un mecha; y su pelea sólo la desabrida promoción de alguna serie televisiva. ¡Qué iban a saber esos idiotas! Seguramente no podían ver a Liwatan. Éste no había recobrado aún su forma física desde su primer encuentro en el universo de Eruwa. Sólo él podía verlo. Pero tal vez a todos esos estúpidos debió parecerles espectacular un ver titán que luchaba en plena calle contra algo invisible... claro, antes de notar el riesgo de morir.
Helyel reconoció casi al instante el idioma en el cual hombres, mujeres, niños gritaban de susto. Él y su contrincante debieron llegar a algún sitio de Corea. Pero desconocía en qué versión de la Tierra se hallaban. Cruzaron durante cinco días tantos portales, tantos universos paralelos de un mismo multiverso, que fue imposible llevar la cuenta. Incluso para dos ángeles caídos.
Liwatan irguió medio cuerpo. Helyel se levantó y sacó las cuatro ametralladoras montadas en su brazo intacto.
—¡Deja de seguirme! —tronó Helyel con una voz que sonaba como si alguien hablase frente a un ventilador.
—¡No pararé hasta destruir tu ridícula fabriquita en Walaga! —respondió Liwatan— ¡Ríndete!
—¡Oblígame, perro!
El contador de munición, en la Unidad Central de Procesamiento de Helyel, indicaba que iba a consumir su último cargador. Pero no le importó. Las balas ordinarias no habrían rasguñado a Liwatan ahora que no tenía forma física. En cambio, lanzar un buen conjuro antes de dispararle cambiaba todo...
—¡¿Qué?! —Helyel sólo recibió una atronadora serie de clics por respuesta al accionar las ametralladoras.
El mecanismo que alimentaba las armas se atascó. Tuvo que desecharlas. En esas circunstancias, no había más remedio que pelear cuerpo a cuerpo. Pero no sería ahí. Abrió un portal a sus espaldas y saltó hacia atrás para lanzarse por él a donde fuera que condujese. Todo valía si al fin se libraba de Liwatan. Llevaban enfrascados en esa pelea desde que viajó al mundo de Eruwa para apoderarse de La Nada. Habían sido cinco días consecutivos sin hacer más que luchar y recorrer el multiverso del Mundo Adánico. O sea, la Tierra.
El portal condujo a Helyel a la misma luna remota donde construyó su nueva base y una fábrica. Aquel satélite no tenía nombre humano por no haber sido descubierto, además de hallarse a más de seiscientos años luz. Él lo llamaba Walaga. Pero los mortales nombraron Kelt-6b al planeta que orbitaba.
Liwatan enroscó su cuerpo hasta convertirlo en un resorte y se impulsó para cruzar el portal antes de que se cerrase.
Helyel desenfundó su espada rota de la vaina plástica montada en su muslo.
—Lamentarás haberme seguido hasta Walaga —dijo mientras se acercaba a su oponente balanceando el arma.
—¿Cuántas veces has dicho lo mismo? —se mofó Liwatan— Me has traído acá por enésima vez, acabemos con esto. —Dio un coletazo a la arena lunar grisácea y verde negruzca de Walaga— ¡Jamás te permitiré apoderarte de La Nada! —Luego, comenzó a reptar a velocidad alarmante hacia los hangares de la fábrica que Helyel había hecho construir ahí.
—¿¡A dónde crees que vas!?
Helyel encendió los propulsores de su espalda y despegó a máxima potencia. No permitiría que nadie destruyese uno de sus más grandes y ambiciosos proyectos. Desde luego, el más ambicioso era apoderarse de La Nada —la energía con la cual los multiversos fueron creados— y reconstruir todo a su antojo. Pero también había invertido sumas considerables de su tiempo y dinero ajeno en la fábrica de Walaga. Voló el centenar de metros que Liwatan ya había recorrido, y lo agarró por la cabeza antes de que terminase de pasar un profundo cráter cercano a la fábrica. Éste respondió enroscándose en su brazo. Se sacudía con violencia para hacer que ambos cayesen.
Helyel abrió otro portal frente a ellos. Era quizá la milésima vez en cinco días que cruzaba de una versión de la Tierra a Walaga para escabullirse; pero Liwatan se colaba a Walaga y por ello debía tratar de echarlo a otra versión de la Tierra y abandonarlo allá.
Los portales solían conducir a lugares caprichosos si se abrían en cualquier parte. Y esa peculiaridad provocó que el vuelo terminara en un choque contra varias construcciones de madera erigidas en fila. Una oficina de telégrafos, una cárcel, un burdel secreto, y otras dos que Helyel no identificó, volaron en astillas mientras las atravesaban. Él y Liwatan se desembarazaron casi al momento de los tablones quebrados para reanudar el combate. Los sucios habitantes de aquel pueblucho de calles polvorientas no tuvieron oportunidad para reunirse a mirar o asomarse fuera de sus carromatos. Los dos ángeles caídos entraron juntos a otro portal. El alguacil —un hombre moreno de mediana edad, cabello al hombro, denso bigote cano, rostro curtido— apenas pudo disparar su revolver tras cambiar su cara de asombro por una seria.
La siguiente parada fue en un gélido desierto, bajo un cielo amarillento de aspecto plomizo. Liwatan se arrastró por la arena ocre y arrancó la cubierta frontal del pecho de Helyel a mordiscos. Un astronauta dejó caer la bandera de la Unión Europea, que estaba a punto de clavar, para decir con preocupación "Múnich, tenemos problemas" por el intercomunicador de su traje.
La escaramuza en Marte acabó cuando Liwatan se enredó en la cintura de Helyel, abrió otro portal y saltó dentro llevando a su presa. Esta vez, se dieron un chapuzón en medio de una refriega a cañonazos entre galeones del Imperio Español y barcos piratas ingleses. Los humanos no detuvieron su riña. Parecía no importarles el violento chapuzón ocurrido tras sus embarcaciones. O quizá no se percataron. El caso era que el Atlántico Norte devoró a los dos ex Ministros de Olam ni bien tocaron sus aguas. Y tampoco dejaron de atacarse mientras se hundías más y más rápido. En algún momento, llegaron al punto en el cual se apagó el tronido de los cañones y las tinieblas abisales abrieron las fauces ante ellos, dispuestas a tragarlos, aunque fuesen inmortales.
—¡Soy impermeable, imbécil! —presumió Helyel.
Pero Liwatan no respondió. En vez de ello, soltó a su presa para después alejarse nadando tan velozmente que Helyel no pudo cogerlo de nuevo.
—¡Abandonarme aquí no impedirá que me apodere de La Nada! —amenazó Helyel.
Liwatan se disolvió apenas un instante después en la espesa oscuridad submarina.
Helyel no se molestó en ir tras su antiguo compañero y actual enemigo. Seguramente Olam —o Dios, como lo llamaban los humanos de la Tierra— debió mandarle que le dejase en paz. Tal vez pensaban esos dos que el agua dañaría su cuerpo robótico. Pero se equivocaron. La tecnología que él y sus muchos asistentes desarrollaron en la fábrica de Walaga podía soportar los castigos en combate más crueles e imaginables. Incluso resistía la presión del fondo oceánico sin siquiera crujir. Como sea, los cinco días de pelea fueron un incordio, una pérdida de tiempo. Era momento de regresar al trabajo.
Abrió otro portal debajo de sí mismo y dejó que lo succionara.
El agua de mar se coló junto con él hasta las líneas de montaje de una fábrica en la cual ensamblaban androides de varios metros de alto. Las paredes y máquinas pintadas de blanco, y el suelo con pintura epóxica gris, conferían una apariencia higienizada al complejo. Helyel sólo precisó una ojeada para reconocer aquel sitio. Por fin había vuelto a Walaga; no le cupo duda. Sólo conocía un lugar donde prácticamente todos los trabajadores —capataces y gerentes incluidos— eran tan parecidos entre sí que te haría pensar que en realidad fueron clonados a partir de un hombrecillo con labios de pescado, nariz llena de cacarañas, grasiento y enmarañado cabello rubio.
Helyel se levantó despacio. Sus articulaciones rechinaron de forma lamentable. En ese momento, uno de los supervisores abandonó su línea de montaje y corrió directo a él.
—¡Mi señor! —el encargado se postró cara a tierra— ¡Por fin vuelve!
—¿Quién eres? —exigió saber Helyel.
—Lloyd Pi siete, mi señor —mostró el carné de identificación colgado de su cuello—, ¿en qué puedo servirle?
—Tráeme otro cuerpo. Ahora. Porque la sal marina empieza a oxidar este.
El Lloyd que vino a servirle dio media vuelta y mandó a un par de operarios —muy similares a él— que secasen el piso de cemento, a un tercero que fuese deprisa por otro cuerpo robótico, y a otro más que apagase un incendio que el agua de mar provocó en una cinta transportadora al otro lado del corredor.
—Llama a Herbert Lloyd —exigió Helyel—. Pero al original; no quiero uno del montón.
Su siervo hizo una leve reverencia antes de marcharse hacia una oficina al otro extremo del corredor.
Cuando iniciaron las operaciones de la fábrica, y trajo los primeros Herberts Lloyd de otros universos, decidió cambiarles el nombre por una letra del alfabeto griego seguida de un numeral. Si bien a él no le interesaba identificarlos, esa idea serviría para que ellos pudieran distinguirse entre sí. Tenía sentido si se consideraba que casi todos los mortales en Walaga se llamaban Herbert Onassis Lloyd. También había tres Humbertos Quevedo, pero a esos los bautizaron con números romanos. El Herbert Lloyd original era uno de sus colaboradores más cercanos y el único a quien permitió conservar su identidad. Más que todo porque se debían algunos favores mutuos... entre los cuales figuraban un Nobel de Física y conseguir inversionistas para financiar la construcción de Walaga: una factoría a seiscientos años luz de la Tierra.
El propósito del complejo industrial era sencillo, aunque requería ingentes cantidades de personal y financiamiento. En primer lugar, construirían autómatas de combate, los cuales servirían como forma física a los Legionarios de Helyel. En segundo, él mismo obtendría un cuerpo nuevo, permanente, tantos milenios después de que Olam lo despojó del suyo.
—Cinco días perdidos —masculló Helyel.
Se quedó con ganas de escupir a un lado. No podría hasta tener un cuerpo orgánico; pero eso cambiaría pronto.
Bien, aún tenía el consuelo de haberse librado de Liwatan. Poco importaba si fue por órdenes de Olam, o que tal vez la pelea era un plan estúpido para retrasar lo inevitable. De cualquier modo, los siervos de Helyel continuaron durante ese lapso las investigaciones y el trabajo necesarios para completar a Regina. Regina era uno de sus proyectos más ambiciosos. Si no era el que más dinero y esfuerzo costó, nada le faltaba.
Lloyd Pi siete salió de la oficina de control de producción. Le acompañaba el auténtico Herbert Onassis Lloyd y, a medio recorrido, se les unieron los obreros a los cuales ordenaron traer el otro cuerpo para Helyel. Una vez que estuvieron junto a él, colocaron al nuevo androide al alcance de su amo. Sólo debía estirar la mano. Pero los servomotores apenas si podían estirar las articulaciones del brazo. Los mecanismos chirriaban a causa de lo duras que se iban poniendo. Incluso tenía los dedos tiesos. No obstante, la oxidación no impediría que adquiriese otra forma física con aspecto de dios babilónico.
—E wa Helyel —recitó Helyel para transferirse al otro androide—. E wa emei.
Herbert Lloyd hizo un gesto con la mano para mandar a sus yos de otros universos que volviesen a lo suyo.
—¡Mi señor! —hizo una reverencia— ¡Mire cómo lo han dejado!
—Sonaste demasiado maternal para ser hombre —respondió Helyel mientras giraba las muñecas para comprobar el funcionamiento—. Dime —se volvió para encararlo—, ¿han sacado a Regina del tanque de clonación?
—Lo hicimos —Herbert tragó grueso—... pero...
—¿Pero? —Helyel acercó amenazante su cara de ídolo sumerio a la de Herbert.
—Tuvimos que devolverla al tanque; sufrió un paro cardio-respiratorio a los cinco minutos de que la sacamos.
Helyel reflexionó un momento. La noticia era inusitada, en especial porque la evolución de Regina había sido favorable. O al menos eso indicaron los últimos reportes que él tuvo antes de ese día.
—¿Cuándo pasó? —quiso saber.
—Anteayer —respondió Herbert—. Y decidimos meterla al tanque por otras cuarenta y ocho horas.
—Entonces el plazo está por cumplirse. Verifícalo inmediatamente.
Herbert hizo otra reverencia antes de marcharse. Se fue hacia el extremo de la fábrica opuesto a aquel del cual vino, y se metió en una puerta sobre la cual había un letrero que ponía "Lab 9" en letras azul brillante. Era la del laboratorio de clonación principal. Junto a la entrada, un cristal permitía ver cómo el recién llegado cogía una tableta electrónica de la base de un tanque lleno de líquido claro. Una chica rubia flotaba desnuda en el interior del recipiente. Le habían puesto una mascarilla para respirar, tenía electrodos adheridos en frente y pecho. Afuera, un electrocardiógrafo desplegaba en pantalla los gráficos de su ritmo cardiaco.
Helyel no quiso esperar más. Fue directo al laboratorio, ignorando las alabanzas y reverencias que sus esclavos proferían a su paso, casi en armonía con el sisear de los pistones en sus piernas mecánicas. Se topó con Herbert cuando salía con la tableta en mano. El rostro de su colaborador tenía el entrecejo fruncido y desconcierto esbozado.
—Tenemos las mismas lecturas favorables que antes de sacarla del tanque —dijo grave—. ¿Cómo pudo fallar?
Entonces, Helyel cayó en cuenta de que Olam y Liwatan pretendían evitar que obtuviera una forma física definitiva, lo cual era el propósito del Proyecto Regina. Por eso le hicieron perder el tiempo durante cinco días.
—Creo saber qué ocurre —se pasó una mano de dedos seccionados por la barba de acero pulido—: nos sabotearon.
—¡Eso es imposible!
—No del todo —respondió Helyel—. Si hubiera estado aquí cuando Regina tuvo el paro, no estaríamos teniendo esta discusión ahora. Podría haberla curado. Pero no. —Meneo un dedo frente a Herbert Lloyd—. Liwatan me hizo pelear con él cinco días sin parar, así que ya perdimos cuarenta y ocho horas por su culpa. E incluso pudimos perder a Regina.
Helyel arrebató la tableta a Herbert. Dio un vistazo al historial médico de Regina.
—Que la saquen del tanque —dijo mientras revisaba los signos vitales—. Diez minutos. Si tiene otro paro, tendremos que abortarla y empezar con otro sujeto.
—Ahora mismo enviaré por la grúa —respondió Herbert antes de dar media vuelta y retirarse.
Helyel, por su parte, entró al Laboratorio nueve. Ahora recibió alabanzas de dos Lloyds médicos que trabajaban ahí. Se plantó frente al tanque de clonación que contenía al Proyecto Regina. La contempló durante un rato para ver si encontraba algún defecto. Pero no halló nada insatisfactorio. Parecía delicada a la vez que atlética; tenía rasgos tan finos que casi le inspiraron ternura.
Aquello fue raro. Él jamás había considerado bello a ningún humano hasta ese preciso instante.
Uno de los encargados del laboratorio se puso a su lado.
—¿Qué le parece? —dijo de pronto aquel a quien su carné identificaba como Lloyd Kappa veintidós.
—Me hubiera gustado que fuera varón —respondio Helyel lacónico.
—Pues, la única forma de cambiar el sexo del sujeto a estas alturas... es quirúrgicamente.
—No, no. Está bien. Lo dije sólo porque tuve cuerpo de varón por muchos años y me habitué. Nada más. Pero Regina es hermosa en verdad. Podría pasar la eternidad bien ocupando ese cuerpo.
—Sabe, mi señor —dijo Lloyd Kappa veintidós en un tono ceremonioso—, siempre he tenido curiosidad sobre por qué eligió un cuerpo humano inmortal en vez de uno robótico indestructible.
—Mi querido Kappa veintidós —respondio Helyel—, las razones son tan sencillas y, a la vez, complejas que me tomaría horas detallarlas. Mejor descúbrelas por ti mismo. Tienes toda la documentación del proyecto a tu alcance.
El motivo era en realidad menos exótico. Sólo podía dar inmortalidad a seres vivos. Quién sabe por qué carajos los conjuros que él formuló con esas intenciones fallaban al usarlos en materia inorgánica. En fin, no desperdiciaría al primer sujeto viable del Proyecto, sin importar las limitaciones. Lo único que Baal hizo bien durante sus años como espía en Soteria —la capital del reino más importante de Eruwa— fue elegir a la donadora de aquellos extraordinarios genes. Por lo tanto, la muerte prematura de Regina no figuraba en los planes de Helyel. Tampoco entregarla a sus socios de la corporación Féraud, como les prometió, para que fueran aún más asquerosamente ricos.
Una joven menuda, pálida y sensual, envuelta en un yukata floral rojo, se materializó junto a ellos en medio de una espiral de humo.
—¿Y bien? —soltó Helyel.
—Armand Féraud ha venido a verle, mi señor —respondió Aix mientras removía un mechón de lustroso cabello negro de su ojo izquierdo—. Le espera en la sala de juntas.
Helyel entonces notó la puñalada en el abdomen del cadáver que Aix había poseído.
—No puedo subir allá con este cuerpo —respondió a secas—. Trae a Armand a la oficina de Control de Producción. Y deshazte de ese cadáver que traes puesto cuanto antes; no quiero que se pudra aquí.
Aix se marchó disolviéndose en otra espiral de humo.
Si bien la estatura del cuerpo de Helyel era ajustable, su peso no. Así que no podría subir a ninguna segunda planta sin que el piso —o las escaleras— se rompieran bajo sus pies. En cualquier caso, sabía por qué Armand Féraud, su socio, había ido a buscarlo hasta Walaga. La mayor parte del capital invertido para construir clones, robots, maquinaria de la fábrica pertenecía a su corporación. Y seguramente querría explicaciones en cuanto viera el robot que Liwatan destrozó. Aunque lo más probable era que deseaba enterarse de los avances del Proyecto Regina.
A Helyel, desde luego, no le complacía rendir cuentas. Pero haría una excepción. Si quería mantener engañado a Armand, tendría que hacerle creer que estaba de su parte hasta que fuera oportuno desecharlo. Más o menos como actuó con el Gran Arrio Osmar y los arrianos hasta la semana anterior. Qué Ingenuos. En verdad creyeron que compartiría el poder de La Nada si ellos prestaban sus ejércitos y tecnología para conquistar Eruwa. Estúpidos. Él jamás cumpliría tal promesa. De todos modos, la invasión fracasó. El cuerpo de Maestres, los reyes de Soteria y varios Ministros ganaron la batalla. Pero él pronto haría que se les acabara el gusto.
De pronto, recordó algo.
—¡Aix! —llamó a gritos electrónicos.
El súcubo apareció de nuevo en su espiral de humo. El rostro del cadáver que había poseído comenzaba a amoratarse del lado izquierdo.
—¿Qué desea, mi señor?
—¿Sabes si han tenido éxito con el Dispositivo en mi ausencia?
—Supe que esta mañana descifraron el sistema operativo de la computadora —respondió—. Pero oí que no tiene el algoritmo para calcular las rutas entre multiversos.
Helyel negó con la cabeza a falta de capacidad para realizar otros gestos.
—Cierto —atinó a quejarse—, todavía no encuentran cómo transferir el puto algoritmo a mis nuevos autómatas.
El Dispositivo al cual se referían era el Dispositivo de Acceso Multiversal.
El nombre del dichoso aparato solía abreviarse como "DAM"; y era creación de Humberto Quevedo, un superdotado que años atrás fue alumno del auténtico Herbert Lloyd. Si bien el DAM abría portales a otros universos, como las pulseras transportadoras de los arrianos, se diferenciaba de ellas en que las barreras de conjuros alrededor de Eruwa no le impedían el paso. Quizá era rudimentario en comparación. Pero su principal atractivo radicaba en que podría abrir un portal directo desde Walaga —o cualquier lado— hasta donde Olam ocultaba La Nada. Ya no necesitaría cruzar otras versiones de la Tierra ir a la Plaza Mayor de Soteria.
Helyel entonces puso a trabajar su cerebro computarizado.
—Estoy seguro —dijo— de que el Bert Quevedo refugiado en Soteria debió elaborar algún prototipo. —Se rascó la barba metálica con un dedo—. Tal vez el sistema operativo de ese no esté cifrado.
—Entonces, ¿mi señor ya no quiere que le traigan a ese Bert? —quiso saber Aix.
—Envía a dos o tres por lo que encuentren primero, el prototipo o ese muchacho —Helyel chasqueó los dedos, aunque no produjeron el sonido esperado—. ¡Pero rápido! ¡Muero por atacar Soteria mientras esté en ruinas!
—¡Enseguida!
Aix desapareció de nuevo.
Helyel sabía que no proporcionó suficientes detalles para conseguir una cosa o la otra. Sin embargo, no se necesitaban. Aix tenía una amplia red de informantes y los mejores Legionarios rastreadores a su servicio. Ahora sólo quedaba esperar un poco... siempre y cuando Regina sobreviviera sus primeros diez minutos fuera del tanque de clonación.
Enseguida, Helyel dio un vistazo al laboratorio diez, el cual se veía a través de un ventanal en el fondo del cuarto donde estaba. Un grupo de seis Herberts Lloyd desensamblaban el viejo Terrafugia TF-X modelo dos mil setenta donde Bert Quevedo montó el DAM. Uno de ellos se sentó al volante y fingió conducir. Luego, los otros rieron por algún chiste inaudible a causa del cristal o la distancia. Tal vez la broma resultaba especialmente graciosa porque a ese coche le faltaba la clase de un deportivo, sin importar la innovación de convertirlo en avioneta con solo abrir las portezuelas y presionar un botón para sacar el rotor del maletero.
*Se pronuncia Fálaga
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top