COMBINACIONES
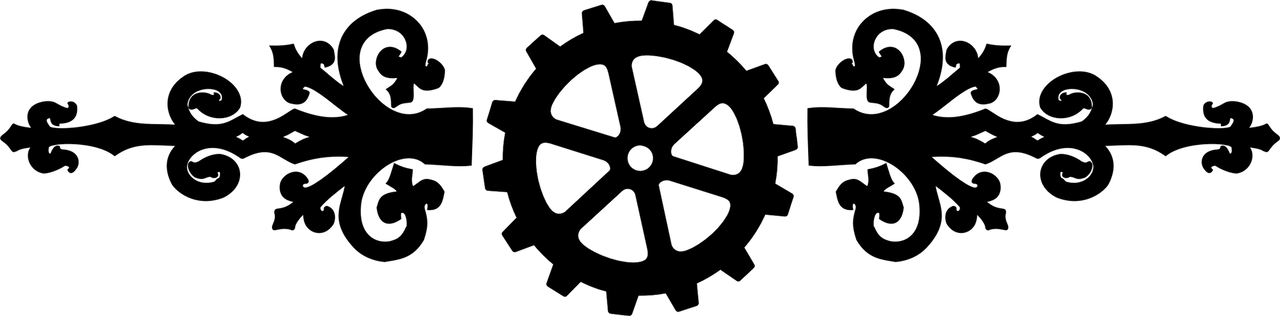
Nayara suspiró, como para darse valor, antes de tocar la Rosa Negra en la maceta que puso sobre el electrocardiógrafo. Las habitaciones de cristal donde ella y su marido convalecieron hasta ahora de pronto le parecían más pequeñas. Tuvo la impresión de que el pabellón en el cual los médicos arrianos le internaron se encogía a cada instante. ¿Qué sucedería si tocaba la flor? Nada malo, seguramente. Laudana Gütermann no le advirtió al respecto. Pero presentía que, con solo hacerlo, iba a desatar acontecimientos que cambiarían —de formas imprevisibles— las vidas de muchas personas.
—¿Te sientes bien? —quiso saber Derek a sus espaldas.
—Sí —respondió Nayara a secas—. Ahora la toco.
Alargó la mano y acarició los negros pétalos de la flor. La textura sedosa pero firme resultaba tan agradable que hasta cerró los ojos para concentrarse en el disfrute de aquella sensación. La fragancia era bastante más intensa que la de cualquier rosa fresca. Quizá Sofía, de seguir viva, inmediatamente hubiera querido plantar por sí misma los retoños en el jardín del palacio. A ella le encantaban las rosas. Incluso, cuando acababa de nacer y sus padres la trajeron del sanatorio, no olía a talco y pañales limpios como cualquier bebé. Le pusieron gotitas de una colonia extrafuerte con aroma a rosas luego de bañarla. No lloraba. De hecho, dormía tan plácida en brazos de mamá que parecía una muñeca. Nayara siempre creyó que la afición de su difunta hermana empezó desde entonces.
Derek se alejó rápido a buscar algo en la mesita de noche. Sacó un paquete de gasas y dio una a su mujer.
—Lo siento —dijo él serio—. No hay pañuelos.
Nayara palpó su mejilla. La tenía húmeda de lágrimas, pero no se dio cuenta de cuándo lloró.
—Descuida —respondió ella secándose con la gasa—, no es nada.
Vil mentira. Tenía el corazón encogido por haber recordado uno de los instantes más felices de su vida, aunque no lo suficiente para el llanto a lágrima viva. Rememorar ese momento específico le pareció un poco ilógico. Desde luego, el campeón en dicha categoría fue el nacimiento de su hija. El de su hermana, en cambio, tal vez acudió a su memoria invocado por el hecho de que a ésta le fascinaban las rosas... justo la flor que acababa de oler.
De pronto, Nayara sintió un ligero picor en las palmas. Abrió y cerró ambos puños en repetidas ocasiones para mitigarla sin rascarse, pues consideraba eso de mal gusto. Luego, fingió desarrugar el albornoz de que llevaba puesto para poder tallarse las manos en la tela.
—Ahora sí que no entiendo nada —dijo al mismo tiempo que iba hacia la cama—. Laudana insistió en que sólo yo debía tocar la rosa. Pero no hizo más que darme comezón en las manos y recordarme a mi hermana. —El colchón siseó al recibir su peso y las sábanas se inflaron—. Sinceramente yo esperaba una revelación o algo así, no que fuera venenosa.
—No creo que fuese todo —respondió Derek encogiéndose de hombros—. Sería un desperdicio entonces.
—Pues sólo Olam sabe...
Nayara quiso recostarse otro poco antes de ir donde jugaba Sofía, su hija, y enviar a Laudana de vuelta con su familia. Se descalzó y empujó las pantuflas bajo la cama con los pies. En ese instante, alcanzó a notar que la parte posterior del calzado topó con algo duro. Un apagado un tintineo metálico le hizo querer asomarse. Pero Derek ajustó rápido las cintas de su albornoz y se agachó para echar un vistazo por ella. Él metió rápidamente el brazo debajo del lecho y sacó de ahí una espada. Ninguno de los dos dijo nada en el momento. Sólo se miraban. Ambos conocían la razón por la cual el arma terminó donde la encontraron.
—Te lo dije —asintió Derek lento.
Él apoyó los extremos del arma en sus palmas y la sostuvo frente a su esposa.
—Es Shibbaron, la espada de Sofía —dijo Nayara reverente mientras se ponía en pie—. ¿Por qué...?
Cogió la empuñadura con la mano izquierda —lo usual para una zurda—, pero de inmediato sintió mareo y náusea. El malestar remitió tan pronto la soltó. Parecía que el arma sagrada no quiso que la sujetaran así.
—¿Por qué la empuñas con la derecha? —dijo Derek con los ojos muy abiertos.
—No estoy segura —respondió ella—. Me sentí mal cuando la agarré con la izquierda, pero me compuse al cambiarla de mano. —Sostuvo a Shibbaron frente a sí un momento para hacerse una idea de cómo sería usarla en combate—. A lo mejor quiere que la empuñe sólo con la derecha. —Devolvió el arma a su marido—... Es imposible saberlo sin tener un vínculo con ella.
Derek colocó a Shibbaron sobre la mesita de noche junto a la cama. Luego, apoyó la espalda en la pared de vidrio opaco tras él y cruzó los pies. El albornoz se abrió un poco de abajo. Sus piernas cubiertas de vello parecían más huesudas que de costumbre.
—Esto me da qué pensar —dijo serio—. ¿Por qué Olam te ha dado la espada de Sofía?
—No lo sé —contestó Nayara sin despegar la vista de la espada en la mesita de noche—. Tengo un vínculo fuerte con Melej y no se me ocurre por qué debería cambiarla por Shibbaron. Si tan sólo ella pudiera decírmelo... O tuviera a Melej ahora conmigo para que me lo explicara todo.
—Nuestras espadas se quedaron en Elutania, ¿cierto?
—No. El Gran Arrio me dijo que Olam las tiene en reparación. Se suponía que nos las iban a devolver hoy.
—Por lo que veo. —Derek se frotó la barbilla con aire pensativo—... Shibbaron reemplazará a Melej.
Lo que Nayara contó a su marido pasó mientras estuvieron internados en un sanatorio de Elutania. Tenían sedado a Derek cuando el propio Teslhar acudió a visitarla —minutos antes de la cirugía de cadera— para avisarle que Olam envió un Ministro a recoger sus espadas sagradas de la Armería Central en la Torre Nimrod. Iban a forjarlas con nuevos metales y las entregarían tan pronto ellos volvieran a su mundo. ¿Con qué intención? ¡Quizá la mejor, aunque sólo ellos la conocían! Aun así, recibir otra arma no implicaba la sustitución de la primera.
—Ahora que me lo pienso —dijo ella mientras se sentaba de nuevo en la cama—, puede que te equivoques.
—No soy perfecto —Derek hizo un gesto casual con la mano—. ¿En qué me equivoqué, según tú?
—Pues... si Olam quisiera reemplazar a Melej y a tu espada, tendría que habernos dado dos en vez de sólo ésta.
Derek abrió mucho los ojos. Su gesto parecía significar "¡¿Por qué no se me ocurrió?!".
—Como sea —prosiguió Nayara—. No importa si Olam me devuelve a Melej, necesito pasar un tiempo a solas con Shibbaron. Tengo que descubrir los conjuros de su hoja. O con qué fin me la entregaron... lo que pase primero.
—Entonces comienza de una vez —respondió Derek—. Yo cuidaré a Sofía mientras tanto; ya veré qué me invento para hacer que Laudana se vaya.
—Una hora debe bastar —asintió Nayara—. Y no te olvides de la enfermera. A ella tampoco la quiero por aquí.
La sugerencia de su esposo no sonaba descabellada. Laudana Gütermann, niñera de su hija, había estado pasando últimamente mucho tiempo con ella. Incluso en esos mismos instantes jugaban en la salita de al lado. Era justo y necesario que la muchacha volviese a su familia; y la princesa con la suya. Toda adolescente precisaba tiempo libre de vez en cuando. Sin mencionar que toda niña debía pasar lo más posible con sus padres.
Nayara alargó el brazo para coger a Shibbaron tan pronto Derek salió de la habitación de cristal opaco donde se hallaban. Debió hacerlo con la mano derecha, pues seguía convencida de que el arma no deseaba ser empuñada de otra forma. Repasó despacio el filo de la punta con un dedo. Contrario a lo que ella esperaba, los conjuros grabados en la hoja brillaron con letras de metal fundido sin necesidad de recitar un Oish Misig, el encantamiento necesario para revelarlos. ¡Eran cientos! ¡Apenas si podía leer uno que otro! Pero el texto se volvía más grande y resplandeciente al fijar la atención en cualquiera. La espada sagrada que alguna vez fue de su hermana era más pesada y corta que Melej. Sin embargo, dejó patente casi de inmediato y sin palabras su intención de vincularse a la reina de Soteria. A Su Majestad no se le ocurría otra explicación para ese actuar.
—Necesito anotar todo esto —dijo para sí misma.
Empezaría aprendiendo lo que pudiera del enorme catálogo de Shibbaron. Probar los conjuros quedaba fuera de cuestión. Era imposible en ese habitáculo de vidrio tan reducido. Entonces, decidió apresurarse. No quería que Derek fuera el único que se divirtiera con Sofía, su hija. En especial porque llevaban días sin verse.
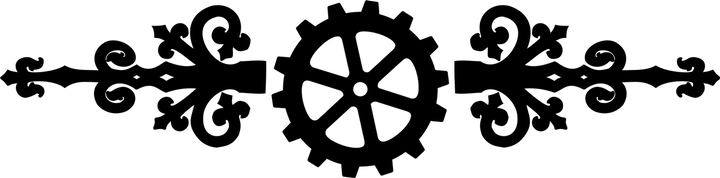
Lizet perdió desde hacía rato la noción de cuánto llevaba encerrada en el iglú. Los bloques de hielo que tapaban la salida seguían tan inmóviles como al principio de su supuesto entrenamiento. Tal como le advirtieron, esa zona del refugio se enfriaba más rápido que las otras. Y ella empezaba a sentir frío en serio. Todo indicaba que el conjuro con el cual debía tumbar la pared no iba a funcionar pronto. Estaba convencida de que lo recitó como le enseñaron los Ministros. Pero no surtía efecto porque tal vez le faltaba algo. Por si fuera poco, tocaba escarcha en su ropa deportiva cada vez que paraba para abrazarse e intentar retener el calor irradiado por su metabolismo. La ventisca en el exterior rugía furiosa. Parecía que intentaba cavar con sus garras de nieve para colarse dentro y devorarla.
—¿Hay alguien afuera? —El aliento de Lizet formaba nubes diminutas al hablar mientras temblaba.
—¿Estás bien? —contestaron desde el otro lado, probablemente Rashiel.
—Todavía. Pero no tardo en tener hipotermia.
—Resiste otro poco. Casi lo tienes dominado.
—¡Ya intenté no sé cuántas veces! —se quejó Lizet mientras tiritaba y metía las manos bajo las axilas para mantenerlas cálidas— ¡Sáquenme! ¡No puedo más!
Rashiel calló durante un momento que a ella se le antojó demasiado largo.
—Se me ocurre algo —dijo él—. Cuando lances el conjuro, imagina que estás tan enojada puedes romper las paredes de un golpe.
—¡No! ¡Yo quiero que me saques ahora mismo!
—¡Sólo hazlo! Te sacaré si fallas otra vez, lo prometo.
—Es que ya no puedo...
—¡Entre más dudes, más tardaras encerrada! ¡Venga! ¡La última vez!
El Ministro tenía razón. Se congelaría si no actuaba pronto. Bien, al menos él prometió que se metería a rescatarla si el conjuro volvía a salir mal. En todo caso, ella no necesitaba imaginarse enojada. Lo estaba de verdad y bastante. La única forma de impedir que el egoísmo de Bert perjudicara a alguien de Eruwa era estar preparada, lo más pronto posible, para reemplazarlo en el Cuerpo de Maestres.
—¡Oishawa zeper agare! —recitó ella casi a gritos a la vez que hacía el ademán de empujar con ambas manos.
De pronto, una avalancha le cayó en la espalda. Quedó sepultada entre bloques de nieve compacta antes de que siquiera pensara en correr. La presión y oscuridad eran tales que más le parecía haber sido enterrada en cemento. No obstante, y por increíble que sonara, una mano la agarró por la blusa y la sacó de los escombros helados del iglú. La cargaron en brazos y alguien más la cobijó rápido mientras ella se esforzaba por respirar. Un rescate como aquel era imposible en la Tierra. Necesitabas que varias personas cavaran entre una y dos toneladas de nieve, por un costado del montículo, para sacarte. Y tenía que ser en menos de quince minutos para tener las probabilidades a favor... lo cual no siempre pasaba. Seguramente Rashiel y Liwatan violaron las Leyes de la Física para evitar que muriera sofocada. Pero pronto se dio cuenta de que no acertó del todo. Fue Suriel quien la cubrió aprisa con un cobertor forrado de lana. La llevaron a toda velocidad a la Capitanía del refugio y le dieron otro juego de ropa deportiva.
Lizet se vistió despacio la muda seca en el único cuarto con puerta de aquella cabaña. Era una alacena de tamaño respetable, llena de enlatados y conservas, junto a la cocina. Suriel llamó con tres toquidos leves antes de que le permitieran ingresar. Pero no vino solo. Rashiel se metió detrás de él ni bien ella dio permiso de entrar. Traían una taza de porcelana.
—Espero que no sea más té con sal de lágrimas —dijo Lizet mientras se ponía un gorro de lana.
—No —contestó Suriel al mismo tiempo que ofrecía la bebida—. Sólo es agua tibia. El té tiene cafeína y, después de lo que pasaste, puede hacerte más daño que bien.
Lizet cogió el recipiente con ambas manos, despacio. La calidez de la porcelana le sentaba bien.
—¿Debo intentarlo de nuevo? —quiso saber luego de dar un largo y lento sorbo.
Suriel abrió mucho sus ojos amarillos de pupilas verticales. Y Rashiel respondió de inmediato por él.
—¿¡Estás loca!? —soltó a la vez que se cruzaba de brazos— ¡Volaste esa parte del refugio!
—¡Dios santo! —respondió ella angustiada— ¡Díganme que no maté a nadie!
—Tranquilízate —intervino Suriel—. Nadie murió.
—Eso sí —asintió Rashiel; su ojo bizco se movía arriba y abajo—, asustaste a mucha gente. Necesitabas empujar los bloques que Liwatan te puso enfrente, muchacha, no destruir el iglú. ¿Cómo potenciaste así el conjuro?
¡Qué pregunta más interesante! ¿En verdad estaba tan enojada con Bert? Cierto, él tenía la culpa de que ahora el FBI o sabía Dios qué agencia la persiguiera. Pero no le deseaba la muerte. Bueno, al menos no de manera consciente.
—No mientas —dijo Rashiel meneando un índice acusador.
—¿Me permitirías tocarte? —terció Suriel extendiendo un poco sus manos hacia Lizet.
Si bien esa interrogante y la actitud del Ministro se prestaban al doble sentido, ella aceptó. Sabía que era el modo más eficaz para que accediera a sus pensamientos.
Enseguida, Suriel posó una mano en la frente de Lizet. Las alas de cobre del ángel, plegadas a su espalda, se sacudieron levemente mientras su melena leonina resplandecía como un pequeño sol que calentaba la alacena donde ahora hablaban. Después de unos momentos, la calidez irradiada por lo que estuviera haciendo él inundó la pieza como si hubiera una chimenea en ese lugar. La sensación resultaba tan agradable que Liz deseó permanecer así todo el día. No obstante, pasados quién sabe cuántos minutos, el efecto del peculiar encantamiento acabó.
—¡No puedo creerlo! —dijo Suriel con una gran sonrisa mientras retiraba su mano de la frente de Liz— ¡Estas muy decidida a reemplazar a tu hermano! Toda esa determinación potenció el conjuro que le enseñó Liwatan.
—No me interesa si quiere cambiar a su hermano por un perro —Rashiel cogió a Lizet de la mano con brusquedad—. Ella todavía debe entrenarse. ¡Andando!
—No me refería a esa clase de reemplazo —respondió Suriel con el entrecejo fruncido—. Ella quiere ocupar el puesto de su hermano en el Cuerpo de Maestres.
Rashiel la encaró. Su gesto calvo y de barbas mal afeitadas tenía un aire enfadado.
—No me molesta la idea—dijo con cierto deje de entusiasmo—. Pero ya me explicarás luego. Ahora, vamos.
—¿A dónde? —quiso saber Lizet.
—A un lugar más cálido.
Ni bien Rashiel contestó su pregunta, desaparecieron del Refugio de las Islas Polares. Tal como prometió, Lizet ahora se hallaba en un lugar más cálido, a las afueras de un bosque tupido de pinos. Era un monasterio. Ella no estaba segura de a qué parte del mundo fueron. Pero tenía un aspecto equívocamente conocido. Aparecieron frente a un templo de ladrillo rojo, cuya fachada con arcos de granito tenía en la parte superior franjas de mármol blanco y negro. El techo se componía de tres bóvedas con forma de bulbo, como en las iglesias ortodoxas. El rosetón que decoraba el remate de la entrada tenía pintados los episodios de la Pasión de Cristo. O eso parecía a lo lejos.
—¿Dónde estamos? —quiso saber Liz sin despegar la mirada del vitral circular.
—Esta es la abadía de Blitzstrahl —informó Rashiel—. Pasarás aquí los próximos meses. Ahora sígueme.
El Ministro echó a andar a través del patio empedrado donde se materializaron.
—Los Maestres suelen entrenarse aquí cuando son cadetes —continuó explicando mientras caminaban—. El entrenamiento dura seis meses... si lo completan. Pero no hablemos de cosas tristes. —Miró hacia atrás, por encima del hombro, a Lizet—. Me alegra que la invasión arriana no llegó hasta aquí. ¡Todo quedó prácticamente intacto!
El patio estaba rodeado por bloques de celdas para religiosos. Los dormitorios encalados, con arcos como los del templo, tenían cuatro pisos y rejas a partir de la segunda planta. Detrás de algunas pusieron macetas con helechos y enredaderas, violetas y teresas y hasta asomaban pencas de áloe entre los barrotes. Un hombre rapado, vestido de hábito amarillo canario, regaba las flores. El sol pegaba fuerte a descubierto, pero Lizet sentía frío cuando pasaba bajo la sombra de los edificios. La arquitectura de la abadía recordaba un poco al monasterio de Rila, en Bulgaria. Y ella lo conocía porque acompañó a su ex allá durante unas vacaciones. Las primeras y últimas que tuvieron juntos.
—Es demasiado tiempo —soltó ella apenas oíble.
—No puedes volver a Querétaro de todos modos —Rashiel se encogió de hombros al decirlo—. Una agencia secreta anda tras Bert. Y seguramente están convencidos de que los conducirás a él, sea que cooperes con ellos o que les sirvas como rehén. Si yo fuera tú, me hacía a la idea de no que regresarás en muchos meses.
—¡Vaya consuelo!
—No pretendía consolarte. Quería que fueras consciente de tu situación...
—¡Lo soy, carajo!
—Pues ahora veremos, muchachita.
Rashiel paró de pronto al borde de lo que parecía un teatro romano. Dichas gradas de piedra gastada y cubiertas de musgo tierno en algunas partes daban la espalda a la costa. Unas torres de hormigón muy altas, con artillería antiaérea en la cima, se recortaban en el horizonte por detrás del graderío; quizá las construyeron en la playa o decenas de metros mar adentro. En medio del hemiciclo, había un círculo de arena con patrones cuadrangulares trazados cerca de las orillas. El centro de aquella circunferencia guardaba un monolito cubierto de grafitis incomprensibles, rodeado de varias piedras poco más grandes que un puño. Liz tuvo la impresión de que ese lugar quedó a medio camino entre jardín zen y cementerio indígena.
Rashiel se plantó delante de la roca y encaró a Lizet. Frunció el entrecejo. Aquella visión resultaba peculiar, pues el lado de la cara donde estaba su ojo bizco se veía más amenazante que el sano.
—No eres el primer humano al que entreno —dijo serio—. Aunque sí la primera mujer. Pienso que tienes mucho potencial... incluso más que algunos hombres. Y te confieso que me gustó cómo volaste la pared Sur del iglú P. Fue genial. —Se cruzó de brazos—. Pero hasta ahora no has demostrado ese potencial como esperaba. Aún crees tener una vida en la Tierra. —Agitó de pronto las manos frente a sí—. Pues olvídala. La has perdido...
—Estúpido Bert —masculló Lizet.
—Eh.... Sí, sí, tiene parte de la culpa —Rashiel meneó la cabeza despacio—. Pero pronto sabrás de quién es la mayoría. Ahora presta atención. —Se acercó al monolito y extendió los brazos—. Bienvenida a la fase dos.
—¿Qué debo hacer? —dijo Liz al mismo tiempo que caminaba sobre la arena esquivando los cuadrados dibujados encima— ¿Lanzarle un conjuro a esa piedrota?
—En esencia. ¡Pero no lo tendrás tan fácil! Ya lo verás cuando te toque hacerlo.
Rashiel volvió la espalda a Liz para desempolvar un poco el monolito con una mano.
—Los sellos de Olam son las armas sagradas más versátiles de todas —dijo el Ministro ni bien la encaró de nuevo—. Puedes lanzar conjuros sin empuñar nada —empezó a enumerar con los dedos—; sus efectos (como fuerza y resistencia adicionales) se activan por sí mismos, sin recitación, cuando los necesitas; hasta puedes meterlas donde esté prohibido sin que te descubran. Y todo a cambio de llevar un tatuaje hasta que Olam decida quitártelo.
—Comprendo —respondió Lizet—. Olam me lo quitará si ha decidido que he terminado de cumplir sus propósitos... o si me considera indigna de llevarlo.
—Vaya. Aprendes rápido, niña.
—Ya lo ves —Liz se llevó las manos a la cadera para verse casual—. Sobreviví a la Facultad de Medicina.
—Nunca mejor dicho —asintió Rashiel—. Por eso no dudo que esta etapa no será ningún reto para ti. Extiende tu mano y recita esto: "Oish Misig".
Lizet siguió las instrucciones del Ministro. Un instante después, pudo ver una prolongada lista de frases y palabras flotar delante de ella. Fueron escritas en rúnico pero transliteradas al abecedario latino. Las letras tenían el aspecto de la inscripción metálica pintada en dorado que hallarías en la placa dedicatoria de cualquier estatua. Hasta pudo desplazar el texto arriba y abajo con los dedos para examinar el resto de los elementos en dicha enumeración mágica, o así la hubiera calificado cualquier otra persona. La analogía más acertada que pudo concebir para entender lo que pasaba ahora fue comparar el conjuro Oish Misig con la lectura de un libro en el teléfono móvil. Aunque, tal vez, era mejor describir la naturaleza de dicho encantamiento como realidad aumentada.
—Estos conjuros deberían aparecer grabados en la hoja de una espada sagrada, ¿verdad?
—Correcto —confirmó Rashiel—. Memoriza todos los que puedas y ensáyalos. Y no te preocupes por la pronunciación. Olam se aseguró de que tu sello te los mostrara de forma que no erres.
—Interesante...
—No. Esto sí es interesante...
Rashiel chasqueó los dedos. Enseguida, el monolito levitó a sus espaldas. Las piedras colocadas en torno a su base comenzaron a orbitarlo en diferentes ángulos. Los grafitis en el bloque de roca brillaban como si fueran de magma.
—Enfrentarás a tu primer oponente cuando hayas aprendido al menos los conjuros más indispensables.
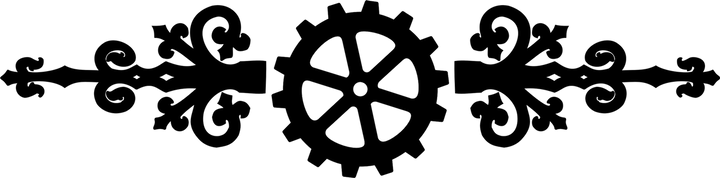
Jarno Krensher dio un respiro profundo, luego se recostó en su catre y puso las manos bajo la cabeza como si fuesen una almohada. Cerró los ojos. No pensaba dormir, sólo quería despejarse un rato. Sentía el cuello tenso y la espalda dolorida por haber pasado buena parte de la mañana con la vista dentro del montón de expedientes que Aron Heker trajo de la Casa Pastoral esa tarde. Necesitaban reducir un grupo de mil doscientos candidatos integrado por predicadores, abades, sacerdotes y estudiosos bien calificados a sólo veinte para que Sus Majestades eligiesen al mejor, a quien nombrarían Sumo Sacerdote. El Maestre Líder se retiró, gracias a Olam, apenas unos quince minutos antes luego de pasar varias horas juntos.
Aron incluso había traído el cuaderno de conjuros que Laudana encontró en el palacio para buscar encantamientos que volviesen más poderosos a los Maestres. Pero terminó convencido de mejor dedicar ese tiempo a encontrar al sucesor de Shmuel Mancinni y puso la libreta sobre la alacena por mientras. Jarno era bastante persuasivo si se lo proponía.
—No vayas a quedarte dormido —advirtió Keren, su esposa.
—No tengo sueño —respondió él sin abrir los ojos—. Sólo estoy cansado de leer tantos expedientes. ¡Te juro que ya quería que Aron se fuera!
—Yo también. No podía limpiar el lote con él por aquí. ¡Mira nada más cuántos legajos te dejó! —dijo Keren mientras cubría las seiscientas dichosas carpetas apiladas en el suelo de piedra con un ademán— ¡Será un fastidio moverlos mañana! Dime, ¿siquiera encontraron algún candidato?
—Se nota que no pusiste atención. —Jarno se acomodó sobre su costado izquierdo—. Sólo necesitamos veinte, pero todos son igual de competentes.
—¿Acaso lo que haces no es obligación de los reyes?
—Sí. Pero siempre hay una selección previa. Y ahora nos tocó a nosotros, por desgracia —Jarno se estiró sin levantarse del catre—. ¡Olam Santo, qué cansado estoy!
—Bueno, no te duermas. Al rato iremos a traer a los niños de donde mis papás.
Sus hijos a veces iban a los lotes de los abuelos. Un día tocaba con los maternos; el siguiente, con los maternos.
A él no le disgustaba ir donde sus suegros, aunque tampoco lo entusiasmaba. Lo más molesto de todo era tener que tratar con el abuelo de Keren. El viejo fue custodio en la cárcel de Peña Hueca hasta jubilarse; nunca tuvo otro empleo. Trabajó bajo las órdenes del difunto Maestre Joab Krensher —tío lejano de Jarno— varios meses antes de causar baja por órdenes médicas. El anciano empezaba por aquel entonces a mostrar los primeros signos de senilidad. Por ello, vilipendiaba a Jarno diciéndole "Eres un Maestre; la misma mierda que tu tío" cada vez que se encontraban. A veces hasta insultaba a otras personas porque parecía confundirlos con prisioneros ajusticiados décadas atrás. Por suerte, la familia de Keren había decidido ignorar las majaderías del ancestro y mantenerlo en casa lo más posible años antes de que ella se casara.
A decir verdad, Keren confesó a su marido alguna vez la creencia de que don Larson enloqueció durante sus últimos días como custodio de Peña Hueca. Esa prisión fue la más infame del reino desde su apertura. La construyeron sobre un peñón en la bahía de Soteria, bajo el cual había una cueva submarina donde ahogaban a los condenados a muerte. Pero las condiciones empeoraron cuando Joab, el tío de Jarno, fue alcaide. Ser interno o empleado de ese lugar daba casi lo mismo. Podías morir al doblar en cualquier esquina y tu cuerpo bien podía hundirse en el mar para siempre si no lo reclamaban tus parientes. Matabas o te mataban. ¡Con razón el pobre hombre denigraba a Jarno! Si bien el físico imponente del viejo disuadía en su tiempo a muchos prisioneros de atacarlo, no bastaba para resistir un mes allá y otro en tierra.
Jarno se quedó dormido mientras su esposa seleccionaba latas para llevar donde sus padres. A decir verdad, analizar los conjuros copiados del libro del Sacerdote Elí y transliterados por la reina Sofía resultó tan cansador que el sueño lo venció ni bien dejó de hablar con su mujer. Y ésta no dudó sacudirlo un rato después para despertarlo.
—¡Te dije que no te durmieras! —se quejó ella.
—No estaba dormido...
—¡No me digas! ¿Descansabas los ojos?
Jarno se levantó del catre y fue directo a la alacena de acero sobre la cual Aron olvidó el cuaderno. El Mastre Krensher iba a guardarlo bajo la estera de su cama. Fue entonces cuando notó la etiqueta de precio adherida en la pasta del reverso. Las esquinas comenzaban a enrollarse debido al paso de los años. Decidió quitarla de una vez. No esperaba encontrar nada detrás o que sucediera algo importante. Pero se topó con unas diminutas notas escritas en azul y caligrafía distinta al contenido de las páginas. Se trataba, pues, de una numeración que ponía "9R, 3L, 15R" en una línea y "7L, 23R, 2L" debajo. Todo indicaba que la pegatina en realidad los escondía.
— —dijo él todavía sorprendido por no haber visto antes las pequeñas notas—, ven a ver algo.
Ella se acercó por detrás, asomó su cabeza de cabello corto violáceo por encima del hombro de Jarno. Sus ojos verdes tras las gafas se encontraron con los de él.
—¿Qué crees que será esto? —Jarno señaló la anotación que ponía "9R"; luego, le mostró las demás.
—A lo mejor son tallas de ropa —dijo ella—. Pero yo que sé; los números no tienen sentido.
La observación de Keren sonaba lógica. Ella era modista antes de la invasión arriana.
En Soteria, las tallas del vestido se enumeraban del 10 al 40 seguidas por los prefijos R y L. El primero se destinaba a prendas de tamaño Regular; mientras que el segundo identificaba a las medidas Grandes —Large en el idioma de Soteria—. Si la esposa de Jarno tenía razón, ¿qué más podían significar los números tras la etiqueta?
Él cogió el cuaderno y se dio media vuelta para encarar a su mujer.
—R y L pueden significar muchas cosas —dijo serio mientras se rascaba la sien—. Religión y Literatura, Resultados y Aprendizaje... O... ¿Derecha e izquierda?
Números... derecha... izquierda... Se hizo la luz en su sesera ni bien relacionó dichos términos.
—¡Lo tengo! —exclamó al mismo tiempo que cerraba el cuaderno de golpe con ambas manos—. ¡Es una combinación de caja fuerte! —Tomó a su esposa por los hombros y le plantó un beso en los labios— Espérame aquí, que no tardo.
—¿A dónde vas? —respondió ella ni bien la soltó.
—Tengo que mostrar esto a Sus Majestades. Seguramente hay algo peligroso escondido en el palacio.
Jarno se puso en marcha de inmediato. "¡Siempre que dices «no tardo» desapareces todo el día!", se quejó Keren mientras él marchaba a paso veloz en busca de un coche arriano que lo llevase al iglú P. Por suerte, Aron Heker le enseñó antes cómo usar esos cacharros, además de indicarle dónde encontrarse con Sus Majestades. Enseguida, dio un vistazo hacia atrás y agitó la mano para despedirse.
—Si no nos vemos aquí —dijo en voz alta—, lo haremos con tus papás.
****
A Nayara le tomó media hora —si acaso— anotar los conjuros que Shibbaron le reveló en su filo. Pero no quiso probar ninguno aún. El espacio en el pabellón donde ella y su marido convalecieron era demasiado reducido, sin mencionar que temía romper las paredes de vidrio opaco a su alrededor si trataba de ensayarlos. Lo mejor, según ella, era esperar que le diesen el alta y poder marcharse al fin de ese sanatorio de cristal.
Poco antes de que ella terminase de copiar los conjuros de la espada, la enfermera cara de urraca volvió con un carrito donde traía la cena para los reyes de Soteria. Consistió en caldo de verduras, pechugas de faisán a la plancha y fruta picada. La sanitaria sirvió deprisa los platos en la misma habitación donde Nayara se quedó con el arma sagrada mientras Derek entretenía a su hija. Aquella mujer tenía el entrecejo fruncido y los ojos entornados hasta quedar convertidos en un par de líneas pintadas a lápiz. Parecía más enfadada que un par de horas antes.
—Majestad —dijo la enfermera luego de hacer reverencia—, el doctor vendrá después de que usted coma.
—¿Tiene noticias para mí? —quiso saber Nayara.
—Sí. Las tiene. Él explicará todo cuando venga.
—Comprendo —respondió Nayara mientras dejaba a Shibbaron sobre la mesita de noche—. Lo esperaré entonces. Y, si me hace usted el favor, ¿podría traer una porción más para mi hija?
—Temo que tardará un poco más. La cocina del pabellón-clínica prepara sin sal toda la comida de los pacientes.
—También te esperaré. No tengo nada mejor que hacer de todos modos.
La enfermera hizo una última reverencia y hasta caminó hacia atrás sin volver la espalda a la reina de Soteria.
Nayara en realidad tenía mejores asuntos de los cuales ocuparse. Pero no eran incumbencia de esa mujer urraca que pusieron como su enfermera. Un almuerzo quizá no parecía importante para otros. Para ella, no obstante, era la primera oportunidad de pasarla bien con Derek y su hija por primera vez tras dos semanas separados o algo así. Le regocijó tanto al fin poder realizar una actividad tan corriente en otras circunstancias, que hasta se puso como máscara el plato de cartón donde Sofía dibujó la cara fea de la Imaginaria y Poderosa señora Peters. Los tres guardaron en el cajón del olvido la etiqueta del buen comer. La princesa dio fruta picada a su padre en la boca diciendo que era el bebé de la familia. Y la comida acabó por caérsele de la cuchara. El rey se tendió en la cama e imitó un lloriqueo infantil mientras pedía que le diesen su biberón. La reina, por otro lado, fingió un regaño con voz nasal de vieja gruñona y amenazó con transformar en burros a los niños malcriados... además de no dar su lechita al nene si no paraba de berrear.
La enfermera trajo el plato adicional un poco más tarde, y se llevó la orden de preparar otro para la cena. La vieja urraca entornó los ojos al oírlo. Pero respondió con una reverencia.
Cuando la princesa Sofía nació, Derek y Nayara se prometieron dedicarle todo su tiempo. Si el reino demandaba atención, uno podía encargarse mientras el otro cuidaba de su hija única. Durante mucho tiempo no precisaron de niñeras. Ellos mismos bañaban y cambiaban pañales a la niña; después, ellos mismos la llevaban y recogían del colegio y hasta ellos mismos le ayudaban con sus deberes escolares. Antes de la invasión arriana a Soteria, solían pasar los fines de semana juntos en el palacio. Tomaban vacaciones cada tres meses. Aunque, ciertas ocasiones, acostumbraban a hacerse pasar por plebeyos durante sábados y domingos para pasear por los parques u organizar días de campo. Por suerte, y con los disfraces adecuados, sus súbditos a veces no los reconocían.
No obstante, comenzaron a circular quejas en el Tribunal del Reino sobre la poca importancia que los reyes daban a las necesidades Soteria. Así pues, Nayara decidió presentarse de imprevisto durante una sesión. Anunció a los magistrados que disponían de ella y su esposo diariamente para lo que gustaran en el mismo horario durante el cual sesionaban: nueve de la mañana a seis de la tarde; si querían importunarla después o antes, más les valía que el reino entero estuviera en llamas. Desde entonces, ella tuvo que contratar niñeras para su hija. Por desgracia, ninguna de las que obtuvo el trabajo soportó a la princesa más de dos meses. La excepción fue Laudana Gütermann.
En todo caso, Nayara decidió olvidar aquella tarde sus condiciones de reina y salud para pasar el rato. Y el rato se convirtió en una tarde completa con su esposo e hija. Jugaron con Sofía hasta la hora de la cena. La Imaginaria y Poderosa señora Peters los convirtió en burros, pero ellos lucharon para vencerla y la atacaron aprovechando su debilidad: verse reflejada en un espejo de plata.
Un fuerte carraspeó interrumpió el encanto. El Maestre Jarno Krensher acababa de llegar. Traía un cuaderno bajo el brazo y la enfermera urraca y el doctor venían junto con él. Tal vez se quedó esperándolos afuera, desde quién sabe cuándo, para entrar con ellos al pabellón. Incluso la sanitaria empujaba un carrito de acero con platos la cena para tres. Traía crema de zanahoria, guisantes salteados y una tortilla de huevo para Sofía. ¿Acaso era tan tarde?
—Lo siento mucho —dijo Nayara quitándose la máscara de cartón—. No esperábamos visitas.
—Descuiden —respondió Jarno—. Yo también soy padre de familia. Regreso después si gustan.
—Por mí está bien si no van a tardar —terció Sofía encogiéndose de hombros.
—Sofía, ¿qué te he dicho sobre entremeterte en las conversaciones de los adultos?
—Que no lo haga —soltó la niña mientras bajaba la cabeza y la mirada.
Nayara pidió a la enfermera que le entregase la porción de tortilla de huevo. Enseguida, dio el plato a Sofía. "Come mientras termino, mi corazón", dijo a la niña a la vez que acariciaba sus mejillas sonrosadas. La sanitaria cara de urraca hizo una última reverencia antes de marcharse, otra vez caminando hacia atrás para no dar la espalda a los reyes de Soteria.
—Quiero suponer que me han interrumpido para decirme algo importante —manifestó luego Nayara seria.
—De hecho, sí, Majestad —respondió Jarno—. Seré tan breve como usted quiera.
—¿Qué hay de usted? —exigió saber Nayara al encarar al doctor Korhanna.
—Sí, Majestad —dijo el médico con esfuerzo evidente, como si leyese su respuesta de un libreto impreso en texto diminuto—. Conseguí que el comandante Lhar se reuniera con... el Gran Arrio...
—Justo lo que le pedí, doctor —Soltó Nayara con ironía—. ¿No se suponía que iba a reunirse conmigo?
El aludido hizo un gesto peculiar. Estiró los labios hasta volver su boca una línea plana. Tal vez quería despotricar contra la reina, pero prefirió abstenerse.
—El mismo Gran Arrio autorizó el alta a usted y al rey Derek —dijo él al fin—. También quiere una audiencia con ustedes. En dos horas.
—¿Le refirió qué asuntos quiere tratar con nosotros?
—Pretende adelantarse a cualquier ataque de Helyel. Ya explicará todo cuando se reúnan.
—Perfecto, doctor —asintió Nayara—. Puede retirarse si ha sido todo.
—Con su permiso, Majestad.
La reina enseguida se acercó un poco a Jarno. El cabello verde del Maestre recordaba a una maceta con césped.
—Imagino que no viniste sólo a verme en bata —le dijo ella cruzándose de brazos.
Jarno rió por lo bajo debido a la ocurrencia.
—La verdad no, Majestad —respondió él aún sonriendo—. Mi esposa me mataría. En realidad —prosiguió al recobrar la compostura—, quería pedir su autorización para registrar las cajas fuertes del palacio. Creo que su hermana pudo haber ocultado en alguna las partes faltantes del cuaderno donde copió el libro de Elí Safán.
En realidad, Nayara vio la susodicha libreta por primera vez cuando Aron Heker se la mostró, horas antes. Ella se dio cuenta que perteneció a su difunta hermana por el monograma impreso en la pasta. Y lo corroboró al ver su letra redonda y escrita en tinta rojo pastel, los puntos de las íes cambiadas por corazones y el trazo invertido de la A minúscula. Si no se equivocaba, Sofía, su hermana, debió transcribir todo eso cuando tenía alrededor de doce años.
La parte referida por Jarno se hallaba dentro de la contraportada. Se trataba de anotaciones muy pequeñas hechas a dos líneas. Puestas juntas, se leían como "9R, 3L, 15R, 7L, 23R, 2L" aunque no había indicios a la vista de cómo ordenarlas o su significado. Si él pensaba que eran una combinación, debió ser porque las letras R y L bien podían aludir a derecha e izquierda —Right y Left en soteriano—; aunque lo más curioso fue que las letras no tenían los trazos refinados de una muchacha sino los toscos y claros de un hombre adulto. La tinta azul con que las hicieron parecía más reciente que la usada en las demás páginas. A ella sólo se le ocurrió una posibilidad.
—Pues sí parece la combinación de una caja fuerte —respondió Nayara—. Pero, no estoy segura. Y como todas las habitaciones de huéspedes en el palacio las tienen, no sé qué tan fácil será hallar una que se abra así.
Derek se acercó a su esposa por detrás y dio un vistazo al cuaderno por encima del hombro de ella.
—Creí que era de la nuestra —dijo con el ceño fruncido; luego, encaró a Jarno—. ¿Necesitas autorización para esculcar todas las del palacio?
—Si fuera posible —respondió Jarno.
Derek se acercó entonces a Nayara por detrás.
—Yo me encargo de esto —le dijo él.
Mientras él buscaba con qué escribir una carta donde autorizaba a Jarno registrar el palacio, Nayara dedujo que tal vez las páginas arrancadas del cuaderno contenían algo tan peligroso que incluso atemorizó a Sofía. Si las guardaron con tanto recelo, debían contener algún conjuro capaz de acabar con el mundo si lo recitabas. O tal vez dicho encantamiento no era tan devastador, pero sí lo bastante como para reservarlo a emergencias. O quizá sólo era información comprometedora. En todo caso, Nayara decidió esperar los resultados de la búsqueda y sentarse de nuevo junto a su hija. La pequeña apenas si había probado la tortilla de huevo. Pero no porque le hubiese disgustado el plato; quería que su mamá la acompañara.
Madre e hija se pasaban bocados una a la otra mientras Derek firmaba la autorización para Jarno. Una vez que la Familia Real volvió a quedarse sola, terminaron su cena.
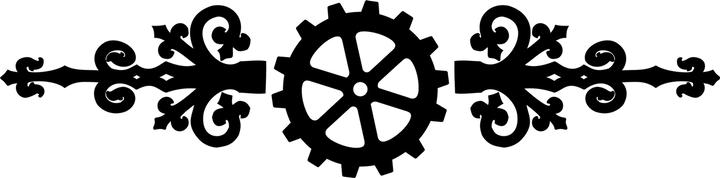
Liwatan echó un vistazo al espacio interestelar profundo, más allá de donde brillaba Kelt 6, el sol que regía el lejano sistema planetario de donde rescató a sus compañeros. El Ministro hizo visera enseguida sobre sus ojos para que la estrella no lo deslumbrase.
Varios asteroides, en los confines del cinturón, se quebraron de pronto tras una carambola galáctica.
—¿Qué sucede? —quiso saber Ahoan.
—Nada —respondió Liwatan—. Creí que venía Mizar, pero fue sólo un choque de asteroides.
—No puedo esperar para desquitarme de Helyel —terció Jerathel.
—Todos queremos el desquite —replicó Ahoan mientras hacía flotar su diminuto cuerpo de muñeco hacia el otro—. Tú no pudiste aprovechar esos músculos —dio una palmadita en la colosal espalda de Jerathel—, yo no pude mostrarle mi verdadera forma.
—¡Seguramente no hubieras cabido en ese domo donde Helyel puso su fábrica! —contestó Liwatan burlón.
Enseguida, encaró a sus compañeros. Sospechaba que tal vez recibieron más información de Olam y no querían revelarla hasta que Mizar se dignara en aparecer.
—¿En verdad Olam no les reveló más nada? —preguntó.
Ahoan y Jerathel negaron con movimientos de cabeza sincronizados.
—Eso temía... Será mejor irnos antes de que Helyel nos descubra.
Liwatan vio por el rabillo del ojo que la estrella Kelt 6 lanzó plasma al espacio tras una breve erupción.
—Creo que ya viene —dijo tras darse media vuelta y observar mejor.
El plasma eyectado se desplazaba tan veloz que dejó atrás dos planetas. La distancia entre ellos y Kelt 6 quizá superaba la del Sol a Marte. Pero cualquier Ministro podía viajar incluso más rápido que la luz. Sus vistas incluso les permitían distinguir objetos en desplazamiento a altas velocidades, aunque con poca claridad. Por ello, Liwatan creía que la materia expulsada por la estrella en realidad pudo ser Mizar. En todo caso, tardó un par de minutos en descubrir su acierto.
Mizar arribó donde Jerathel, Ahoan y Liwatan se quedaron a esperarlo. Traía dos espadas sagradas bajo el brazo y viajaba desnudo.
—¿Qué pasó con tu hábito? —exigió saber Ahoan.
—Se quemó cuando estuve dentro de la estrella —dijo Mizar señalando hacia Kelt 6 con el pulgar—. ¡Pero valió cada segundo!
Enseguida, desenfundó una de las espadas. Liwatan la reconoció de inmediato. Era del rey Derek Stoessel.
—Déjame echarles un ojo —dijo Liwatan a la vez que extendía la mano hacia Mizar.
No tardó en descubrir que el arma fue forjada de nuevo. Él no era un armero experto, pero la experiencia le alcanzaba para suponer que Mizar expuso las espadas sagradas a la materia dentro de Kelt 6 para catalizar conjuros nuevos grabados en el filo y las hojas. Innumerables caracteres de la lengua del Reino Sin Fin brillaban al rojo blanco en el acero. Pero el metal se sentía frío.
—Siento conjuros nuevos y muy poderosos en esta espada —aseguró Liwatan mientras la sopesaba—. No me digas que Olam quiere involucrar a los humanos en la destrucción de Walaga.
—No iba a decirlo aún —respondió Mizar—. Pero es cierto. Son parte de sus planes.
—¿Podrán luchar a nuestro lado? —intervino Ahoan.
—Ahoan tiene razón —concedió Liwatan—. Los reyes de Soteria están vivos casi por suerte.
—Pero Olam se ha encargado de sanarlos —replicó Mizar—. Además, también reclutó al Gran Arrio Teslhar.
Mizar entonces les refirió cada instrucción que oyó en el Reino, directo del trono de Olam.
La primera tarea consistía en reclutar a los reyes de Soteria, al Gran Arrio Teslhar, al Cuerpo de Maestres y al Humberto Quevedo de la Tierra. Luego, reunirían las espadas sagradas de los Maestres para someterlas al mismo tratamiento que a las de Sus Majestades. Enseguida, Olam revelaría a Laudana Gütermann la debilidad de Helyel. Una vez que las armas estuvieran listas, partirían a destruir la fábrica de Walaga.
—No podemos luchar contra Helyel sin refuerzos —interrumpió Jerathel—. Se ha vuelto demasiado fuerte ahora que posee cuerpo nuevo.
—No importa si tenemos refuerzos —añadió Liwatan—, nosotros cuatro podemos con Helyel. Pero, ¿qué caso tiene enrolar a Bert para esta misión? Sólo iría a Walaga a morir.
—No se preocupen —respondió Mizar—. Olam envió los refuerzos más poderosos, y se reunirán con nosotros en el Refugio de las Islas Polares. Es más, mientras discutimos, Sare y Baroi convocan a los Maestres a una reunión con Sus Majestades. También Micail ha ido a Elutania por el Gran Arrio.
—¿Solo ellos? —se quejó Ahoan frunciendo el entrecejo.
—Los demás irán a Eruwa cuando estemos listos. Y, como Bert ha recibido el Conjuro Potenciador, él contará por dos Ministros de alto rango.
—Yo estoy conforme mientras él no pierda el juicio por usar ese conjuro —zanjó Jerathel—. ¿Qué opinan?
—Que ya perdimos demasiado tiempo —respondió Liwatan—. Andando, vayamos a Eruwa.
Los cuatro se pusieron en marcha. Volaron a través del espacio intergaláctico en busca de un nuevo portal que los llevase a Eruwa. Gracias a Olam, no precisaron cruzar de un extremo de aquel universo a otro. Dieron con un agujero negro cerca de la Nebulosa del Águila, unos minutos después de alejarse de Kelt 6. Ahí encontraron un portal natural olvidado y fuera de uso desde hacía siglos. Atravesaron uno por uno, mientras se concentraban en el sitio al cual querían ir. Y aparecieron en un túnel del refugio de las Islas Polares, aunque no resultaba fácil saber dónde con exactitud.
—Mira quienes vienen —observó Mizar dando un leve codazo a Liwatan.
Otros dos Ministros se aproximaban, en sentido contrario, por una curva del túnel. Uno llevaba armadura bajo el hábito, la cual juró nunca quitarse hasta que Helyel fuera vencido para siempre; el otro traía puesta una máscara sin rasgos por los mismos votos. Eran Sare y Baroi.
—¿Van donde Sus Majestades? —quiso saber Liwatan.
—Olam nos envió allá —respondió Sare, el de armadura, cuya voz sonaba como dentro de una lata.
—Ya deben haber convocado a los Maestres —terció Mizar.
—Estuvimos con ellos hace rato —dijo Sare—. Pero no parece agradarles la idea de unírsenos.
—Es lógico —replicó Liwatan encogiéndose de hombros—. Ya han peleado mucho y seguramente no quieren luchar más —Luego, se encaró a Sare—. Iremos con ustedes. Pero será Mizar quien hable, él recibió las órdenes directas de Olam.
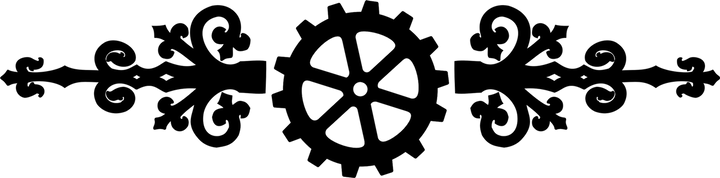
Después de una larga sobremesa, Nayara tuvo que acostar a la pequeña Sofía en su propia cama. Y encima debió inventarse un cuento para hacer dormir a la niña. Ella solía leerlos a su hija de los libros en la biblioteca del palacio. Pero ahora tuvo que exprimir toda su creatividad, pues no los tenían a la mano. En realidad, no necesitó muchos recursos para idear una historia convincente. Bastó con cambiar detalles variopintos aquí y allá en la leyenda que originó la cantinela de Montón de Dinero para satisfacer a su hija. Un chico enamorado reemplazó al gato del relato original y a su dueño sintecho; y una chica ocupó el lugar de las monedas de oro obsequiadas al indigente por ser tan ingenioso.
Nayara buscó más tarde a Derek. No se había dado cuenta de cuándo se fue del pabellón de cristal en el que convalecieron o a dónde. Pero no tardó en hallarlo. Su esposo fumaba afuera, sentado en el umbral de la puerta.
—Los enfermos no fuman —dijo ella arrebatándole el pitillo de los labios desde atrás.
—Yo no estoy enfermo —respondió Derek a la vez que la miraba por encima del hombro, sin levantarse.
—No importa. Ya tendrás tiempo de hacerlo cuanto quieras. Ahora necesito que...
Nayara no completó la oración al sentir cómo el suelo vibraba de un modo casi rítmico. Los otros refugiados del iglú P y ella misma volvieron las cabezas con asombro en distintas direcciones. Las trepidaciones le causaron la impresión de que algo inmenso dejaba pisadas fuera de su vista. Pero pronto se dio cuenta de lo acertada y errónea que fue su apreciación. Vio a Liwatan y un grupo de siete Ministros de Olam que se acercaban al pabellón donde ella convaleció. Dicha comitiva aún se hallaba lejos, cerca de los túneles de acceso. No obstante, resultaba difícil apartar la mirada de ellos. Los catres y otras personas en pie no estorbaban la vista para nada. Además, el aspecto de los recién llegados atraía miradas por todos lados. El más grande de la compañía parecía tener musculatura de hierro bajo el hábito; seguramente no cabría por la puerta, aunque se agachara para entrar. El más pequeño no era más alto que un chiquillo de parvulario; no obstante, sus pasos eran la causa del sacudimiento sísmico.
Mizar vino también con el grupo. Aparte de él y Liwatan, los demás eran inidentificables. Uno vestía una armadura reluciente bajo el hábito; el otro era un sujeto flaco y de casi dos metros y medio de alto, tan pálido como un recién fallecido; el último parecía no tener cara o quizá sólo llevaba puesta una máscara sin facciones.
Derek se puso en pie rápido. Tiró el cigarrillo y lo apagó de un pisotón.
—Perfecto —dijo grave—. Me ahorraron ir a buscarlos en pijama.
—No sé si esto será bueno —replicó ella—. Olam nunca nos había enviado una comitiva de Ministros así.
—Pues esperaremos a que lleguen y nos expliquen, aunque tarden toda la noche... Ese chiquitín del frente camina bastante despacio. Bueno, ¿qué querías decirme hace rato?
—Nada importante —Nayara se encogió de hombros—. Quería que pensáramos juntos qué preguntar a Olam sobre la espada de mi hermana; pero ahora debemos hacer las preguntas a ellos como mejor podamos.
—Bien pensado —dijo su esposo y se dio media vuelta como para entrar al pabellón—. Me voy a dormir...
—¡Derek!
Nayara se dio cuenta en ese momento de que Mizar llevaba dos espadas bajo el brazo, además de la suya terciada a la espalda. Una vez que el grupo de Ministros estuvo más cerca, ella reconoció el pomo en una de las empuñaduras. Traían a Melej.
—Mira eso —señaló—. ¡Tienen nuestras espadas!
Los Ministros hicieron una reverencia ante ellos ni bien estuvieron frente a frente.
—Lamento recibirles en estas condiciones, excelencias —dijo Nayara—. Nuestra ropa se quedó en el palacio.
—Es nuestra culpa —reconoció el Ministro enano—, por venir ante ustedes de repente. Yo soy Ahoan, el Gigante, Príncipe Líder. Y el propósito de esta visita no es pacífico.
Nayara imaginaba que lo de Gigante debía ser una suerte de título. Pero no consideró tranquilizantes las últimas palabras de Ahoan. Ella empezaba a suponer por qué estaban ahí. Así que consideró mejor permitirles manifestar el propósito de tan repentina visita. Ya se daría cuenta luego de cuán acertadas fueron sus conjeturas.
—¿Podemos hablar en privado? —pidió Liwatan.
—Vayamos adentro —respondió Nayara—. Es lo más privado que puedo ofrecer.
Entró primera al pabellón de cristal donde había convalecido. Los Ministros y Derek la siguieron mientras ella les indicaba, casi entre susurros, hablar en voz baja. No quería despertar a su hija. El Ministro más musculoso apenas cupo en la puerta. Debió agacharse y sumir la cabeza entre los hombros para pasar bajo el dintel.
El grupo fue directo hasta la habitación de más al fondo, en la cual Nayara reposó hasta esa mañana. Las paredes ahí eran un poco más opacas que en el resto del edificio. Pero por ser de cristal y delgadas, cualquiera podría oírlos con claridad si pegaba la oreja por el otro lado. De hecho, se dio cuenta ese mismo día de que su propia hija y Laudana Gütermann, la niñera, oyeron de ese modo lo que no les importaba. Fingió no haberse dado cuenta porque no quiso dar un regaño a la niña tras pasar semanas sin verla. Sin embargo, eso no significaba que las dejaría sin la merecida reprimenda.
—¿En qué podemos servir a Olam? —dijo Nayara luego de hacer una pequeña reverencia.
—Me temo que en mucho —respondió Ahoan, el Gigante—. Mizar, entrega por favor las espadas y el mensaje de Olam a Sus Majestades.
Mizar obedeció las órdenes del Ministro enano. Entregó a Nayara y a Derek sus espadas sagradas, pero ellos optaron por dejarlas en la cama mientras tanto. La tela de sus albornoces haría resbalar las vainas. De cualquier modo, todavía no iban a necesitar sus armas.
—Seré tan breve y directo como pueda, Majestades —dijo Mizar—. Helyel planeaba atacar este mundo de nuevo para apoderarse de La Nada. Quiso aprovecharse de nuestra situación actual. Pero mis compañeros han dado con su nueva guarida y lograron dañarla lo suficiente para retrasar sus planes.
—Eso significa —intervino Nayara— que sólo consiguieron debilitarlo.
—Tiene razón, Majestad. Por desgracia no conseguimos más. Pero ahora él es tan vulnerable como ustedes.
Alguien llamó a la puerta en ese instante. Derek fue a abrir la puerta.
—Hemos convocado también al Cuerpo de Maestres y al Gran Arrio —dijo Mizar—. Deben ser ellos.
—No sé qué pensar ahora —expresó Nayara preocupada—. Me gustaría unirme a ustedes. Pero también temo por las vidas mis de súbditos y la mía. Soteria no resistirá otra invasión. Y probablemente yo tampoco; a Derek y a mí nos faltó poco para morir la vez que enfrentamos a Helyel...
—¿Piensa negarse, Majestad? —quiso saber Ahoan.
—No he negado mi participación. Sólo señalo los hechos.
—Son órdenes expresas de Olam.
—Tal vez no lo entiende, señor Ahoan —respondió Nayara—. Ustedes son inmortales. Si sus cuerpos son destruidos en batalla, se regenerarán a los pocos días. En cambio, si a mí me ocurre lo mismo, estaré muerta. Y será igual con mi esposo, los Maestres, cualquier otro ser vivo. Todos iríamos a dar al trono de Olam para ser juzgados.
Derek volvió en ese momento seguido por los Maestres que aun vivían en Soteria. Leonard Alkef, Bastian Gütermann, Jarno Krensher y Aron Heker compartían el gesto pesaroso que Nayara creía tener en aquel instante.
—Si quieren que luchemos a su lado —dijo ella—, no enfrentarnos a Helyel aquí. ¡Mucho menos solos!
—Desde luego que eso no sucederá, Majestad —replicó Mizar—. Porque invadiremos su guarida con cientos de aliados.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top