Café
Moca, Puerto Rico.
Son curiosos, los asuntos que la memoria escoge ilustrar para nosotros. Digamos que todo comenzó con mi indagar en un un vago recuerdo.
Recordaba sus manos más que su cara. Eran tan grandes que parecían abarcar por completo la taza de café. Desde un ángulo, al lado de la mesa de la cocina mientras jugaba, solía levantar la vista y verle llevar ambas manos entrelazadas hacia sus labios, tratando de aprovechar al máximo el líquido caliente contenido en ella. El hombre no solo bebía el café; absorbía cada humeante rastro de la bebida en el contenedor de porcelana como si de ello dependiera dar calor a su piel, o despertarse un poco el alma.
No había nada en mis recuerdos que conformara un rostro. Me venía a la mente el visaje de unos ojos verdes y algo de cabello ondulado y cobrizo cuidadosamente peinado hacia atrás. No tenía idea de haber escuchado su nombre hasta que un día, tras mi insistente pregunta, mi abuela dejó escapar que se llamaba Clifford.
Inmediatamente trató de cambiar el tema. Se entretuvo fregando los platos, secando la fina loza con empeño, para evitar que la humedad arruinara ese borde dorado del cual cuidó con esmero por años. Trató de llamar mi atención a otros asuntos, incluyendo a un par de pajarillos que habían anidado entre el labrado del tope del armario del cuarto de costura.
— Clifford. ¿Nada más? — Pregunté tratando de probar mi suerte. Mi abuela Felicia no solía abundar sobre la vida de aquellos que sin ser familia, se allegaban en confianza a su casa en el campo.
—Clifford como en extranjero, como en necesitado de trabajo. Nunca he entendido tu obsesión con las aves de paso. Era una mano de finca, como todos los trabajadores itinerantes que aparecían y desaparecían en tiempos del acabe. Que este era gringo, muy cierto. Pero fuera de eso, no tenía la menor diferencia con el resto de los peones.
Mentía, pero yo nunca tuve ánimo de confrontarla con razones. Como antes dije, pocas cosas recuerdo del extraño excepto sus manos y ellas me decían que no había trabajado la tierra un solo día de su vida. Sí, eran masculinas en extremo; anchas de palma, con venas perfectamente delineadas en pálido azul sobre su blanca piel. Sin embargo, tenían más en común con un dibujo trazado a lápiz, uno de esos que engaña el ojo con el pulcro detalle hasta que uno se percata de que la profundidad no es más que ilusión y sombras. Esas palmas carecían de los callos que hablaban del esfuerzo de operar una zada o mover un toldo seis veces al día, siguiendo el sol.
—Nada abuela, solo curiosidad. Quería saber qué pasó con ese hombre. Me acuerdo de él a penas. Lo que sí sé es que desapareció para aquel tiempo donde se formó el revuelo, el asunto de la pérdida de ganado en la hacienda de los Torres. No te rías, pero atando cabos creo... que era un cuatrero.
Traté de hacer mi pronunciamiento despreocupadamente, pero no pude evitarlo. Las palabras que salían de mi boca se batieron violentamente con las imágenes en mi cabeza, aquellas que contaban una historia que yo añoraba fuese desvelada sin tener hacer otra pregunta.
Mi abuela siempre tuvo ojos jóvenes, vibrantes, ámbar oscuro que solía brillar en complicidad con su sonrisa. Cuando su mirada se posó en la mía, no solo pareció adivinar aquello que yo me empeñaba en ocultar, con tal de adherirme al sano juicio; llenó mis espacios en blanco.
— ¿Qué recuerdas exactamente, cariño?
Su voz tenía un timbre de preocupación, pero sus palabras hicieron más daño que bien. El solo hecho de que la conversación se extendiera más allá de su acostumbrada seca y desinteresada reacción, abrió las puertas de la memoria.
Traté de explicarle, sobre los sueños circulares que se disolvían en pesadillas. Cómo de un tiempo a esa parte, me perseguían manos que se extendían en uñas que atraían con el brillo y dureza del diamante.
Cómo, de alguna manera que escapaba a mi razón, esos sueños me llevaban a recordar detalles sobre ese hombre. Por ejemplo, que su taza siempre se guardaba a parte, y que la porcelana estaba infundida con un olor inconfundible a hierro.
Muchas cosas se habían escapado a mi memoria, incluso mis obsesiones de niña, las veces que me sorprendía frente al espejo tratando de imitar esa mueca elusiva y triste del visitante, la cual tardé años en identificar como un intento de sonrisa.
Recuerdos, que en veinte años obtuvieron un tinte de inevitable y siniestro. Pero en ese momento todo se me fue de la cabeza y solo me animé a contestar.
—Tonterías mías, supongo.
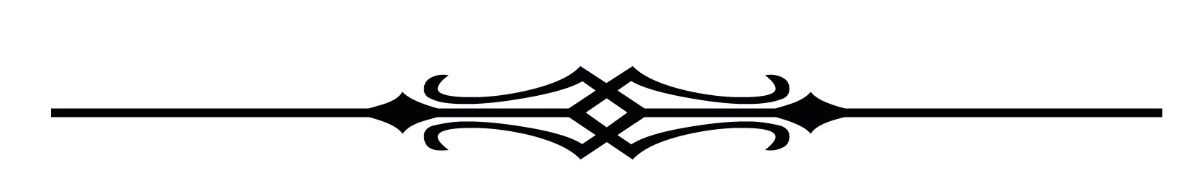
Esa noche escuché a la abuela rezar. Me sorprendió, pues era un asunto muy suyo que realizaba a puerta cerrada en el cuarto de costura. De siete a ocho, todas las noches.
Era la primera noche de verano. Es difícil hacer este tipo de observaciones en una isla donde a penas cambian las estaciones, pero la presencia del mar era tan fuerte que se colaba hasta la montaña. La creciente oscuridad estaba privada de cantares nocturnos y lo único que atestiguaba vida era el ir y venir en verde de las luciérnagas.
Ella se iba a rezar y yo me despedía. Era parte de la rutina. Pero esa noche me dio por pararme justo bajo la ventana, a observar las últimas pinceladas púrpura antes de que la tarde cediera paso a la noche. Me pareció escucharla. Las cortinas de la habitación estaban entreabiertas y el murmullo de su voz se hizo algo claro. Presté atención, tal vez porque inconscientemente reconocí que mi abuela no seguía el patrón, o el volumen de voz establecido por un rezo.
—Hicimos un trato—le escuché confesar a las primeras estrellas—.Veinte años para volver se me hicieron en aquel entonces un tiempo largo y considerable. Pero ahora entiendo, que para quien vive libre del paso de los días, veinte años son nada...
El segundo día de verano pudo haber pasado inadvertido, de no ser que fue el despuntar del alba donde mi abuela abandonó este mundo. Recuerdo haber tocado suavemente a su puerta, siempre pasaba a visitarla temprano en la mañana, antes de partir a la universidad. Bromeaba con eso de que se me metía entre cejas que debía cuidarla, pero ella y yo sabíamos que nos unía el café.
La casa estaba sumida en silencio y por un momento me invadió la sensación extraña de la noche anterior, como si en algún momento la naturaleza hubiese apretado una pausa. Supe que estaba muerta antes de abrir la puerta de su recámara. Mis ojos se nublaron de lágrimas al dar la vuelta de la perilla.
Por un instante, me pareció verla nítida, joven incluso. Hasta que el batir de mis pestañas y el rodar de salado sobre mis mejillas aclararon una vez más el mundo y volví a percibir el blanco de sus cabellos y las manchas que el tiempo dejó sobre sus manos.
Se veía pálida, como los jazmines que crecían salvajes y descontrolados creando un marco de blanco en su ventana. La sangre se le escapó de las venas y solo quedaba, como recuerdo de lo que alguna vez le dotó de vida, un par de diminutas y moradas medias lunas en su cuello, las cuales desaparecieron en el transcurso de esa misma mañana. En fin, durante su sepelio, no hubo nada qué comentar, excepto: "Qué suerte tuvo Felicia! Mira que morir con tan perfecta sonrisa en sus labios es ahorrarle tiempo a la funeraria"
El verano pasó sin menor noticia y el intento de otoño, cuando el día empieza a darle un poco más de tregua al calor, me encontró con las piernas cruzadas sobre el suelo, acomodando recuerdos en baúles. La casa era ahora mía y con ella, inevitablemente me cayeron en las manos sus secretos.
Di con una de tantas fotos desteñidas por el tiempo. Solo Dios sabe como llegaron a manos de mi abuela, pero les aseguro que todos tenemos una foto así en nuestras colecciones. Extraños que, por virtud de haberse colado en la extensión de lo que abarca un lente, se convierten en parte de nuestras vidas.
La fotografía estaba estampada con la fecha 1900, y mostraba, entre tantos detalles de una foto casual, la vidriera de la tienda que perteneció a mi bisabuelo. Era una tienda de abarrotes con un amplio escaparate en vidrio en el cual, de vez en cuando, se exhibía algún traje de algodón o tafetán cosido por mi bisabuela, para dar ideas a las damas del pueblo en qué utilizar las variadas telas que se ponían a la venta cada temporada.
Plasmado por siempre en sepia, un soldado norteamericano estaba de pie, fungiendo como policía militar en un territorio ocupado. Su vista se fijaba hacia la derecha y tanto el paso del tiempo, como el ángulo de la fotografía no permitían adivinar sus facciones. Pero sus manos, acariciando el ébano del rifle permanecieron intactas, para atormentar mis sueños. Sabía muy bien que a pesar del empeño de los años y la ausencia de color, esos ojos eran verdes. Su cabello besado de cobre, de seguro estaría perfectamente peinado hacia atrás bajo la gorra que le identificaba como parte del destacamento de infantería.
Guardé la foto, como quien encierra en lo más recóndito del subconsciente ese primer amago de locura. Me empeñé en no darle vuelta a los detalles, al hecho de que a pesar de lo maltrecha, la foto reflejaba la presencia casi fantasmal del reflejo de los edificios al otro lado de la calle y sin embargo, no reproducía algo tan obvio como debió ser el reflejo de ese hombre...
Han pasado cinco años y cosas están volviendo a suceder en este pueblo. De la hacienda de los Torres, ya decadente en tiempos de mi niñez no queda mucho, excepto el caserón amarillo al pie de la colina y una que otra vaca. Ahora ha de quedar menos. Tras varios incidentes con animales caseros, hace un mes amaneció muerto un preciado toro cebú que a pesar de ya casi no servir como semental, les recordaba mejores días. El animal, antes blanco y de joroba gris azulada, amaneció cenizo y seco con la piel pegada a las costillas y desbordando su abdomen en entrañas blanqueadas carentes de sangre.
Las pasadas veintinueve noches se me han ido en curiosos augurios. A veces, me distraigo de la confusión que me genera despertar con pies descalzos sobre el mojado y fragante suelo para volverme hacia la arboleda que demarca los linderos de la casa y verle allí, de pie, esperando que le invite a acercarse. Al fin se me ha dado tanto ver su rostro, que ya sus manos no me llaman la atención. Me he acostumbrado al alabastro de su piel, al oliva de sus ojos... Es decir, al suave verde que cubre sus irises una vez ha saciado la sed que le consume.
A veces sonríe, sereno, confiado, dejando entrever dientes perfectamente blancos e indudablemente letales. Vaga por las inmediaciones, pero no se acerca. Lo que me lleva a pensar, que es cierto eso de lo que hablan las viejas y casi olvidadas historias. Seres como él necesitan una invitación.
Dirán que me falta la razón, pero el paso del tiempo está aumentando mi curiosidad. La abuela nunca me regaló esa historia, como debo asumir, que su padre, aquel tendero que una vez invitó a un soldado a tomar una taza de café, tampoco le abundó en los detalles. Hay cosas que debemos descubrir por nosotros mismos, riesgos que premian nuestra curiosidad o condenan nuestra alma.
Algo me dice que Clifford, de ser invitado, ha de darme los términos de nuestro contrato.
Esta noche he colado el café, cargado, oscuro, del lado amargo. He tomado una primera taza antes de servir la segunda dentro de la cual he mezclado sangre, tras cortar vertical y profundo en mi muñeca. Las gotas caen apresuradas sobre el negro humeante y a penas tengo que mover los labios. El está allí, casi en el dintel de la puerta de la cocina, la cual dejé abierta.
—Puedes pasar, siéntete como en tu casa.

Esta es para NuriGiRu porque ella es testigo de mi obsesión con el café. 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top