❨03

El frío se me subió rápidamente a la cabeza, convirtiéndose, quizá, en un factor decisivo para la deducción. No pude apenas procesarlo. Al primer segundo, estaba totalmente desorientada, y al segundo siguiente... ¡Chas! La verdad se desvelaba frente a mis ojos como si alguien hubiese tirado de la funda que la cubría.
El pequeño Rudolph no se había perdido. No. El pequeño Rudolph había sido abandonado en medio de ninguna parte, a tan tardía edad, como un juguete roto que dejó de entretener. Exponiéndose al hambre, al frío, a los perros, a Mörkskog, y al crudo desengaño de descubrir que tu persona de mayor confianza en realidad siempre había sido un cobarde y sucio gusano capaz de dejarte tirado en la calle por puro egoísmo. Despreciado. Repudiado. Traicionado.
Alcé la mirada al oscuro firmamento, entre medias de un gesto de desesperación y de súplica al susodicho. La luna estaba creciendo a tal punto que ya sólo podía apreciarse en el cielo aquel disco orográfico de plata, tomando protagonismo al abarcar desde el blanco más brillante hasta una buena gama de opacos y apagados grises.
Así como el niño fue olvidado, Grymbyn había sido también abandonado por sus habitantes. Fruto de la gran nevisca, el tráfico se había congelado y las calles se encontraban prácticamente desérticas. A cada quien se resguardaba en su choza; que en el caso de los acomodados era una casita playera en Cádiz, y en el caso de nosotros, los maxi-ricos, directamente un trozo de Suecia con su propio clima primaveral aparte.
—¿Ves esa mansión de allá?
Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia donde señalaba mi dedo índice: El fastuoso e imponente edificio de en frente.
El rellano se conservaba intacto y apenas había un copo de nieve sobre el tejado, como si el tiempo no hubiera querido pasar por ella para que yo ahora pudiese apreciar la vista que eludí durante años. Se trataba de un palacete barroco, a orillas del lago Svärtvatten, con más de sesenta habitaciones y veinte hectáreas de jardín.
El azul ultra oscuro del techado y su forma semicircular parecían conformar cascos de policías británicos de la época. Y no era casualidad. Este edificio inanimado en realidad había sido construido sobre los escombros de una fría e insonorizada prisión; mi dato favorito de este palacio, pues no se alejaba mucho de la actualidad. Rodeado de sistemas de seguridad y ocupando en torno a los 50.000 metros cuadrados, parecía más un monumento que la casa de nadie.
Sólo faltaba un cartel en la fachada que pusiera: "¡Peligro! ¡Gente estirada a la redonda!"
Sin embargo, el pequeño Rudolph no hacía un sólo ademán. Examinaba el palacio con tanta atención que parecía estar jugando a encontrar las siete diferencias entre éste y otros que hubiera visto antes; tal y como si el edificio no le impresionase, o como si no crease disparidad alguna con los demás de la zona. Bufé con sorna. ¿Acaso no saltaba a la vista?
¿Es que los niños no podían ver la perversa putrefacción en él, la tragedia, la sangre?
—Se llama "La mansión Leroux"— aclaré. —¿No tienes frío? En algún sitio tendrás que dormir, digo yo... ¡Pues estás de suerte! Porque puedes tener una estancia gratis subido a los lomos de la jerarquía más alta, en La Mansión Leroux. ¿Qué te parece? Sólo si quieres, claro, y hasta que encontremos a tus padres.
O que existiera eso que llaman "la magia de la Navidad" y se dignaran a aparecer... Ellos o quienesquiera que fueran responsables de esta indefensa criatura que, una vez más, reaccionaba a mis palabras con expresión impasible. No tenía la más mínima pista de lo que podría estar cavilando, y lo odiaba. ¿Desconfiaba de mí? ¿Me detestaba? ¿Pensaba él también que le encerraría en la despensa de los atunes enlatados y, silencioso, esperaba una oportunidad para huir?
Me levanté del banco y eché a andar en línea recta. No esperé a que me respondiera. Ya me había dado cuenta de que, si lo hiciera, yo acabaría emulando un disfraz de Mamá Noel, y el niño ya no sería un niño.
Además, no hube caminado ni diez pasos, y ya escuchaba a mis espaldas los hundimientos apresurados de sus botas en la nieve. A los pocos segundos, ya le tenía colocado a mi lado, caminando a la par que yo.
Afiancé su puño con el mío. La nieve era resbaladiza y en algunas zonas se creaban placas de hielo; lo cual hacía que fuéramos dejando una senda de huellas por el camino. Todo rastro de helado había desaparecido en respuesta al hambre y al repentino silencio entre ambos. La herida en mi tobillo seguía escociendo, y sus botas chapoteaban incesantemente a cada paso, haciéndome preguntar si sus pies estarían húmedos como creía; y si eso le haría morir agónicamente de una neumonía entre la sucia y fría nieve.
Al fin frente a La Mansión Leroux, saqué mi llavero dorado del abrigo. Tilín-tilín. Varias veces traté de meter la llave en la cerradura, pero mis manos congeladas hicieron difícil el cometido. Apenas las sentía, del mismo modo en que apenas sentía correcto acogerle aquí.
El tintineo tuvo que sonar un par de veces más hasta que conseguí mi objetivo. El niño se cubrió exageradamente los oídos, como si penetrase en sus tímpanos.
Sosteniendo la puerta abierta, le dejé su espacio para que entrase por su cuenta. Algo que finalmente hizo.
—Te puedes quitar los zapatos.— dije, señalando sus pies.
No obstante, en vez de mirar hacia ellos, el niño fue, al contrario, inclinando poco a poco la cabeza hasta llegar al ángulo de 180 grados y encontrarse con los frescos renacentistas del techo. Sus ojos parecían querer calcular las medidas astronómicas del vestíbulo, y parpadeaba muy rápido, como cámaras de los paparazzis que acampaban afuera.
Entre sonrisas de vanidad, encendí las luces para apaciguar la penumbra de la noche.
Todo el pasillo cobró vida.
Como esperaba, el pequeño Rudolph dejó escapar una larga exclamación de sorpresa, su mandíbula desencajándose. La decoración imponía con sus oros y sus diamantes, sus cuadros, sus azulejos de madreperlas, y, sobre todo, con esa clara alusión a la realeza que iba anunciando por cada rincón. "Un lugar exagerado y presuntuoso", así lo titularía. Todo era tan monstruosamente grande que te hace sentir como un ridículo grano de arroz en medio de la sabana. Y no cualquier sabana. Una sabana vacía, donde no hay árboles, ni montañas, ni jirafas, ni cebras, ni leones tampoco... sólo tú, el ridículo grano de arroz. Deprimido, seco, y entre absoluto vacío.
Me agaché y desaté los cordones de mis zapatos. Él imitó mi acción, aún con la capucha puesta y el deseo de explorar corriendo por su semblante. Sus pupilas estaban literalmente brillando. Se volvió hacia mí, con las mejillas sonrosadas de la emoción y pidiendo permiso con la mirada.
A decir verdad, no me agradan las improvisaciones. Prefiero millones de veces antes poner normas, tenerlo todo en orden y bajo mi control. Por eso fue que me sorprendí a mí misma al asentirle con la cabeza, dando vía libre a un final caótico más que probable.
—Pero no rompas nada.
Desde mi posición, lo vi trotar por el pasillo en entusiasmo. Su cabeza se movía de un lado al otro y revoloteaba cual mariposa, trazando el salón entre sus profundos ojos negros y haciendo soniditos de admiración con cada objeto extravagante que cruzaba su paso. Fue lo suficientemente inteligente como para no tocar ninguno. Tal vez hubiéramos tenido que extirparle un ojo para poder pagarlo, o quizás su lengua, que tiene mucho más valor entre estos tabiques...
Después de hacer mil posturas en el espejo, acariciar las alfombras, y de abrir cada cajón y cada puerta, ahora el pequeño Rudolph se había quedado prendado de uno de los interruptores de la pared, encendiendo y apagando la luz del salón con cara de alucinación. Sus reacciones me parecían extrañas, pero me divertían. Tanto, que dejé de pensar durante unos segundos en qué diablos iba a hacer con él.
Porque, por razones obvias, no podía quedarse aquí.
Tal y como si hubiese oído mis pensamientos, el niño frenó en seco; dejando de aletear por la habitación para concentrar su exploración en uno de los cuadros que colgaban de la pared: "La noche estrellada", de Vincent Van Gogh; el cual había llamado su atención por encima de las demás suntuosidades, mucho más caras y ovacionadas que esa vulgar pintura.
—¡Burdo principiante!— bramó el duende maligno. —¿Quieres triunfar? Entonces ve a por las perlas rugosas, las lámparas del comedor, y esos pendientes que su señoría lleva puestos. ¡Uf! Sólo de decirlo ya me apetece robar otro rubí o dos.
«No todas las personas son expertas en las fechorías como tú, ¿sabes?»
—Dijo la santa del pueblo.
«Me aburres»
Y parece ser que al pequeño Axel también. Sus movimientos se habían ralentizado, sus párpados empezaban a caer, y ya era la cuarta vez que bostezaba frente a mí, desfigurándose la cara cual león salvaje en su versión llavero.
—Ven, vamos arriba.
Le llevé de la mano hacia las escaleras de mármol, que era de todo menos inocente. La estética de la mansión se basaba en la supremacía de los que en ella vivían y, por consiguiente, no podía faltar una escalera de caracol empinada e intimidante para darle un toque humilde a esta insignificante chabola. Los elegantes giros de la escalera mareaban y sus peldaños eran absurdamente altos.
Cada vez que subíamos uno, el pequeñín miraba hacia abajo y levantaba las rodillas con el sumo cuidado de no resbalarse y fracturarse el cráneo. Algunos valoraban su vida, después de todo. De ahí que su otra mano, la que no era ocupada por la mía, se apoyara en los barrotes de la baranda tal que si fueran anclas, y nosotros, un inestable viaje por el Atlántico.
Varios escalones después, llegamos al pasillo principal.
Y yo en ese minuto perdí mi autocontrol o todo tipo de lucidez.
O al menos no le daba otra explicación a que, de entre todas las habitaciones que había, y no eran pocas, le llevara precisamente a ESA habitación. La inusitada. La especial. La intocable. ¿Qué mosca me había picado? Desde hace ya varios años que, por obvias razones, nadie pisaba esta casa, nadie subía a su cuarto y, por supuesto,
Nadie.
Tocaba.
Sus cosas.
Entonces, ¿qué demonios estaba haciendo?
El dormitorio se encontraba tan oscuro como lo había dejado, a pesar del imponente ventanal del fondo. Una cama de madera ornaba el espacio entre las cuatro paredes, al igual que las cortinas de la habitación, alzadas en el navideño plata de mis pesadillas. La habitación era tan grande y tan amplia que perfectamente podría estar hablando y escuchando mi eco al mismo tiempo. Al fin y al cabo, no habría ningún objeto con el que el sonido pudiese colisionar. Todo estaba demasiado vacío, demasiado impecable, como un agujero negro que absorbía todo lo que hubiera existido en épocas pretéritas.
—Esta noche dormirás aquí, ¿vale?— murmuré, dirigiéndome al niño. —Si ocurre cualquier cosa, estoy en la habitación de al lado y tienes el permiso de pasar.
El pequeño Rudolph asintió con la cabeza varias veces, sus dedos toqueteando los bordes de su túnica como si tuviera una última vergonzosa misión que hacer.
—Buenas noches, Axel.
Giré hacia la salida.
No obstante, antes de dar siquiera un paso, el niño me agarró de la muñeca.
Su mano pequeña y delicada se empuñaba tímidamente sobre la manga de mi jersey.
—Gracias.
Por el rabillo del ojo vi su cabeza gacha, su cuerpo recto, y un brazo que se alargaba con el propósito de llegar hasta mí y agradecerme. ¿Agradecerme por qué?
«No te confundas, chico, no estoy haciendo esto por voluntad propia. No soy ninguna Teresa de Calcuta. De hecho, no me caes en gracia, no te quiero por aquí, y estoy deseando que te vayas tan rápido como apareciste. ¡Espabila, joder, y aprende a distinguir entre tus aliados y enemigos! Que incluso para tener cinco años, eres bastante estúpido...»
Su presencia empezaba a ser peligrosa. El niño estaba sobrepasando los límites, confundiendo mi hospitalidad, y ahora cuando le miraba a él no era realmente a él a quien miraba.
«Pronto te echaré de esta casa, niño bobalicón, y ese será el último favor que haré por ti»
No permitiré que vuelas a tocarme con esas manos tuyas de besugo; delicadas, frágiles, y buenas-para-nada. Y las mías ásperas, sucias, manchadas de sangre.
Nunca te quise aquí.
«Adiós, Axel»
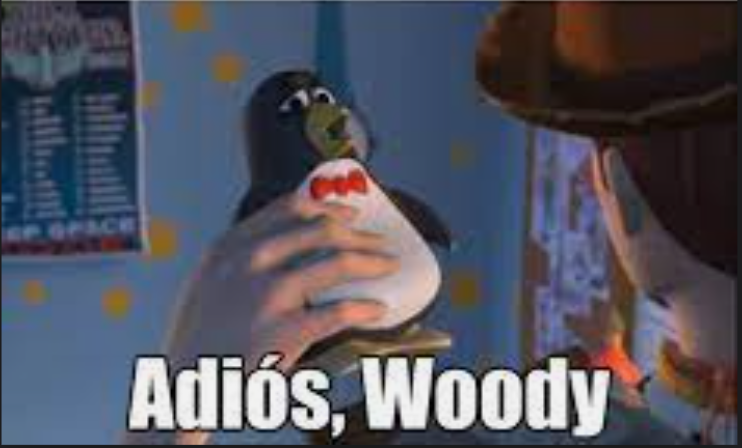
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top