Dieciséis
Rodia y Emil tenían veintitrés años y creían que podrían comerse el mundo si así quisieran. Y lo querían.
Eran jóvenes, inteligentes y ambiciosos. Ese año se graduarían y el mundo sería suyo.
Al igual que sus compañeros, y que Helena unos años antes, los dos se concentraron en desarrollar sus tesis. Las tesis eran proyectos que desarrollaban los alumnos de último año para sobrevivir al examen final: una herramienta, un hechizo, un sortilegio, cualquier cosa que les fuera útil para enfrentarse al mismísimo Infierno.
Rodia había ido perfeccionando su hechizo nigromántico sanguis vocat sanguinem. Siempre que hubiera alguien custodiando el examen o incluso alguno de sus compañeros que no lograra sobrevivir podría usar sus cuerpos. Le ilusionaba particularmente la idea de que los cadáveres de alumnos que habían perecido en La Cripta, como llamaban al lugar donde se realizaba el examen de fin de curso, aún siguieran allí. Si eran suficientes quizás incluso contaría con un ejército de muertos a su disposición.
Pero todos sus planes cambiaron cuando descubrió la tesis de Emil.
Aunque no estaba prohibido compartir tu proyecto o espiar el de tus compañeros y muchos solían pedir orientación a sus profesores de confianza, la mayoría de los estudiantes los mantenían en un absoluto secretismo. A cada uno de los siete estudiantes de séptimo curso se les asignaba un pequeño taller de trabajo que ellos deberían encargarse de proteger de las miradas y manos curiosas.
El de Emil estaba junto al de Rodia y contaba con un nivel de seguridad que le parecía absurdo incluso a sus compañeros.
―Claro que el pretencioso de Emil haría algo así. No debe querer que nadie vea nada de su preciosa tesis ―comentó un compañero de curso durante la cena.
―¿Recuerdas cuando le pediste la tarea de Hechicería en primer año y te dio un conjuro trabalenguas? ―exclamó otro, divertido.
―Oye, Rodia, ¿no sabes qué planea hacer Emil? ―preguntó con tono confidente una compañera sentada a su lado.
Rodia miró hacia donde solía sentarse Emil, solo, cerca de la puerta del comedor para nunca llegar tarde a sus clases y correr a la biblioteca en cuanto tuviera un tiempo libre. Era todo un ñoño, aún cuando se había convertido en un hombre alto y guapo, con aquel cabello plateado que le caía por sus ojos violetas refugiados tras sus anteojos.
―Quién sabe ―respondió Rodia, volviendo su atención a sus frívolos compañeros con una sonrisa que ellos no notaron que era falsa.
Pero aquella conversación despertó una terrible curiosidad en Rodia. Deseaba, necesitaba, saber qué planeaba Emil. ¿Su tesis sería tan impresionante como para mantener todas aquellas guardas?
Así que comenzó a prestar atención a Emil.
Sin embargo, tras varios días de andar tras sus pasos e intentar descifrar sus movimientos, Rodia se dio cuenta de que siempre le había prestado atención sin ser consciente de ello.
Se dio cuenta de que sabía que le gustaba sentarse al frente y siempre tenía la tarea hecha a la perfección, aún cuando se había pasado la mañana haciéndola. Sabía que le gustaba merendar té verde y comida oriental para la cena. Sabía que era miope y que su cabello era gris natural porque los vellos de sus brazos y abdomen también eran claros. Sabía que era procedente de China y leía novelas de aventuras en secreto. Rodia, en verdad, le había prestado atención a Emil durante estos siete años. Solo que, por primera vez, lo hacía a propósito.
Y fue así también, sin querer, cómo descubrió la locura que estaba planeando Emil.
Había llegado una noche a clases de Alquimia, era raro que alguien llegara temprano a la clase del profesor Aleister. Era una persona jóven, que se había egresado tan sólo una década atrás. Tan relajado y jovial que era difícil tomarlo en serio, aunque nadie dudaría de su talento y conocimientos. Nadie dudaba tampoco que Emil era su alumno preferido.
A Rodia no le caía muy bien ese profesor.
En cuanto entró, Emil y el profesor guardaron silencio, como si alguien hubiera apagado una radio. Habían estado cuchicheando en voz muy baja y muy juntos.
―Bienvenido, Rodia ―lo saludó el profesor Aleister.
Este le gruñó en respuesta y fue a sentarse a su lugar.
Emil se separó del escritorio del profesor y fue con su grimorio a sentarse en el banco frente al de Rodia. Este otro se pasó toda la clase taladrando la nuca de Emil con la mirada y haciendo rayones a los márgenes de su grimorio.
Cuando la clase terminó, Rodia se quedó haciendo tiempo esperando a Emil. Ya se habían ido todos cuando su objetivo terminó de ordenar sus cosas. Entonces, con toda la inocencia, Rodia tropezó con él, provocando que su grimorio cayera al suelo.
―Oh, lo siento ―dijo, con una expresión de carnero y se agachó a recogerlo al tiempo que conjuraba en susurros un hechizo fisgón para leer qué había escrito allí―. Déjame que...
Pero cuando sus manos tocaron las hojas, su mente se llenó de imágenes de espinas y ataduras, de cacería y encierro. Vio todo el poder de la Oscuridad en la palma de la mano de Emil. Rodia dejó caer el cuaderno.
―¡¿Estás loco?!―exclamó Rodia, dejando escapar todo el aire que tenía en sus pulmones.
Aquello era demasiado. Era sacrílego. Era un viaje seguro a las profundidades del Averno. Al fuego eterno y la tortura sin fin.
Emil convocó un círculo de silencio y una ráfaga que cerró la puerta del aula. No iba a dejar que Rodia gritara a los cuatro vientos lo que había visto.
―No ―replicó Emil.
―Por supuesto que lo estás― insistió Rodia como si las capacidades mentales de Emil fueran el problema―. ¿Cómo se te ocurre esta locura? ¿Es que no temes por tu vida?
―No tengo miedo ―contestó Emil, mirándolo con un semblante tranquilo.
―Claro que no tienes miedo. El miedo es racional, tu nunca lo has sido, Emil. ¡No puedes hacer esto!
―¿Por qué no?
¿Es que en verdad no entendía?
―¡Porque estamos hablando del Director! ¡Del puto Diablo! ¡Satán! ¡Mefistófeles! ¡El Rey de las tinieblas!
―Todos tienen una debilidad ―dijo Emil con un encogimiento de hombros, como si aquello fuera una obviedad.
―Sí, y la tuya es ser terco al punto de la idiotez. Es que... ―estaba vociferando, pero entonces notó que Emil guardaba sus cosas y se disponía a marcharse, pasando de él―. ¡Emil! ¿En serio crees que funcionará?
Él se dio vuelta y sonrió con orgullo.
―A un sesenta y nueve por ciento. Las posibilidades serán mayores cuanto más trabaje en ello.
―Estás loco ―volvió a decir Rodia, negando con la cabeza.
―No puedes decirle a nadie ―le advirtió Emil.
Rodia lo miró como si fuera tonto. Comenzaba a creer que sí lo era, y dijo:
―No soy idiota. Si esto se llegara a saber, yo también estaría en problemas.
Si el Director llegara a descubrir aquella locura de tesis, estarían en el horno, literalmente. Fuego Eterno. Pero entonces una idea centelló en la mente de Rodia.
―¿Aleister...?
―Él no sabe lo que quiero hacer. Solo le consulté por unos símbolos de la alquimia castellana, nada extraño. No podría adivinar qué es lo que pretendo ―respondió Emil con practicidad y Rodia volvió a quedarse viéndolo por un largo momento.
Estaban solos en el aula de Alquimia. El silencio reinaba allí, entre libros, tizas y escuadras. Entre el despacho de los latidos de ambos muchachos. Rodia dio un paso hacia Emil, quien intentó retroceder pero había quedado atrapado entre dos bancos. No le gustaba aquel brillo que habitaba en los ojos de Rodia en ese momento.
―En verdad estás loco ―dijo Rodia.
―No has dejado de repetir eso ―se quejó Emil con aburrimiento.
―Bien.
―¿Bien?
―¡Hagámoslo! ―propuso Rodia y entonces sí que brilló.
Emil se lo quedó viendo sin entender qué estaba sucediendo, parpadeando unas cuantas veces antes de lograr decir:
―¿Qué?
―Hagámoslo ―repitió Rodia―. Hagamos esta tesis juntos...
―No.
―No seas tonto. Necesitarás ayuda si quieres llegar siquiera a un setenta por ciento de fiabilidad. Además, este será mi precio.
―¿Precio?
―Por no delatarte ―contestó con una sonrisa peligrosa, mostrando sus filosos caninos―. El solo hecho de que yo sepa qué estás haciendo y no te delate ante el Director es suficiente para condenarme también. Y no soy tan generoso para hacerte un favor, Emi. Además, aunque me duela admitirlo, esto suena mejor que mi hechizo levanta muertos.
―Rodia...
―¿Qué dices, Emi? ―preguntó, extendiendo su mano―. ¿Nos condenamos juntos al Infierno?
Emil se lo quedó mirando un momento, pensando que quizás Rodia era el que estaba loco. Pero tras unos cuantos latidos acelerados de su corazón, tomó la mano que le ofrecía y selló el trato que los condenaría.
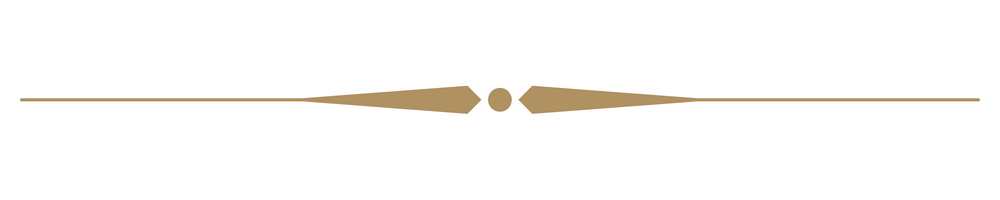
Les escribo esta notita desde mi lecho de muerte (? Ahre exagerada.
Pero sí debo confesarles que desde ayer he estado con fiebre y dolor en todo el cuerpo. ¿Será un resfrío? ¿Dengue? ¿O un castigo divino por escribir cosas sacrílegas y homosexualidades en Semana Santa? ¿No lo sé? Pero no podía dejarlos con la maratón a medias <3
Así que dejen muchos comentarios y votitos para darme ánimos de vivir.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top