2. Aquella noche
El fracaso es la oportunidad
de comenzar de nuevo
con más inteligencia.
Henry Ford.
Las olas rompían tan cerca de la orilla que se podía oír el crepitar de la burbujeante espuma, mientras el mar se recogía, después de besar a la tierra.
La luna bañaba con su luz la oscurecida playa, mostrando un cielo floreciente de estrellas.
Bajo este, los Primogénitos yacían consternados, desconcertados por el acontecimiento reciente.
Ninguno se atrevía a hablar o a moverse de su sitio. Habían perdido la noción del tiempo.
La mirada de Ainhara estaba fija en el horizonte ennegrecido, marcado por las blancas ondas de las olas, tan lejano como sus recuerdos. Diez años habían pasado desde que Miranda había irrumpido en su vida, y justo en ese instante, el pasado se presentó nítido ante ella.
El entrenamiento recién había iniciado.
Debajo del amplio gazebo de madera, una joven Ainhara chocaba su vara contra la de Dana. La idea no era golpearse, sino detener los ataques de la otra.
Dana era rápida, a pesar de sus doce años, pero Ainhara la superaba en técnica, así que no se dejaría aminalar por su compañera de práctica.
—¡Ainhara! —la llamó Grecia de San Miguel.
Tanto ella como Dana detuvieron sus ataques.
Ainhara se giró hacia su madre, viéndola sonreír con dulzura. Esta tenía sus morenas manos descansando sobre los hombros de una niña trigueña de cabello mediano, castaño y muy liso, con un flequillo que le cubría toda la frente y caía sobre los ojos.
Con apenas trece años, Ainhara había aprendido a ser empática, habilidad que le daba cierta ventaja en la batalla, por lo que percibió cierta tristeza en la pequeña.
—¿Quién es ella, mamá? —preguntó, apoyando el bō en el piso.
—Es la hija de un querido amigo, a quién hemos esperado por años. Su nombre es Miranda —dijo, observando a la niña, para luego dirigirse a esta—. ¿Quieres jugar con mi Ainhara y su amiguita Dana? —le preguntó.
Tanto Dana como Ainhara se echaron un breve vistazo, asombradas porque la niña había aceptado. La pequeña no pronunció palabra, solo asintió muy rápido.
Una casi imperceptible sonrisa se dibujó en el rostro de Miranda, hecho que llamó la atención de Ainhara.
Aquel gesto transmitía melancolía, lo que hizo que Ainhara se preguntara de dónde la habían sacado.
—¡Bien! —respondió Grecia—. Entonces, te dejo en buenas manos. —Miró a las adolescentes—. Cuiden de la pequeña. Les traeré galletas y limonada. —Sonrió y se marchó.
Al quedarse sola, Miranda caminó hacia las chicas, entrando en el gazebo. Cada uno de sus pasos denotaba tal inseguridad que Ainhara dedujo que jamás había recibido entrenamiento, y si lo había hecho este, de seguro, había sido muy precario.
—¿Eres una Mane? —Dana la interrogó.
Miranda asintió. No había Sello en su cuerpo, pero sabía que, de pequeña, la supernova había estado allí, en su cuello. A veces podía sentirla palpitar.
—¿De verdad jugarás con nosotras? —preguntó Dana.
Miranda asintió, viendo con nerviosismo a Ainhara.
—Creo que será mejor que se siente, Dana, y nos vea entrenar —aseguró Ainhara.
—Dijo ser una Mane, así que, al menos, debe saber cómo defenderse.
—No me parece buena idea, Dana —insistió Ainhara.
—Toma su bō —instruyó Dana.
Miranda no comprendió lo que le decía. Jamás había escuchado aquella palabra, así que no tenía con qué asociarla.
—¡Esa vara! —Dana señaló, con su rostro, el bastón de Ainhara—. Es necesario que la tomes para poder jugar.
Miranda obedeció, sujetando la vara de Ainhara.
—Oye, niña, no tienes por qué hacerlo —aseguró Ainhara poniendo su mano en el hombro de Miranda—. De verdad, Dana, que no me parece buena idea.
Pero Dana solo sonrió.
En cuanto Miranda se apoderó del bō, Dana se puso en guardia.
El primer golpe fue detenido por Miranda, en cuyas manos el bō se estremeció.
—¡Basta, Dana! Que no sabe defenderse —aseguró Ainhara.
El segundo golpe, arrancó el bō de las sudorosas manos de Miranda; y el tercero, impactó en su mejilla derecha, haciéndola caer.
—¡Dana! ¡¿Qué has hecho?! —le reclamó Ainhara, mientras se arrodillaba al lado de Miranda—. ¡Te he dicho que pararas!
—Pensé que tenía entrenamiento —se excuso Dana, viendo como un par de espesas gotas de sangre caían de la nariz de Miranda, quien mantenía su rostro oculto con su cabello.
La pequeña no lloraba, o eso fue lo que creyó Ainhara hasta que logró despejar su mejilla. Podía verse como cientos de vasitos se habían roto debajo de su dermis, además de su nariz. Dana pudo haberla matado; sin embargo, lo que más le sorprendió fue el llanto silencioso de la niña.
—¡Te dije que pararas! —reclamó Ainhara—. ¡Ella ni siquiera tiene una posición de ataque! ¿Acaso tampoco te diste cuenta de eso?
—¡Niñas! —Grecia se anunció.
Con un rápido movimiento, Dana obligó a Ainhara a sentarse con ella en el suelo, alrededor de Miranda, pidiéndole a la anfitriona que abrazara a la extraña niña, mientras le volvían a cubrir el lloroso rostro.
—¡Ah! Están tomando un descanso.
—Sí, señora San Miguel —respondió Dana, con una sonrisa, entretanto Ainhara se volteaba a observar a su madre, enderezando a Miranda con ella.
—¡Qué bueno que se lleven bien! —les comentó—. Aquí les dejo las galleticas con la limonada.
—¡Gracias! —exclamaron al unísono, sin dejar de sonreír.
Miranda jamás se volteó, y la Sra. San Miguel tampoco le resultó extraña la actitud de la niña. Ella conocía muy bien parte de la historia de la pequeña, pues el mismo Gonzalo Santamaría estaba en la sala de su casa, explicando la situación de su nieta. Aquella niña era especial y, aunque estaba destinada a permanecer bajo el cuidado de los Aigner, Grecia deseaba que su hija, Ainhara, pudiera crear vínculos sólidos con dicha pequeña.
La mujer salió de la presencia de las jóvenes.
Ainhara había palidecido, ¿cómo le explicaría a su madre lo que había pasado?
—Ahora, ¿qué vamos a hacer?
—Diremos que es muy tonta y terminó estrellándose contra una de las columnas —sugirió Dana.
—¿Crees que mi madre se tragará esa historia? —se quejó Ainhara.
—Tú, niña rara —dijo Dana, tomando a Miranda del brazo para obligarla a verla.
El cabello de Miranda se corrió, dejando perpleja a Dana. Esta se puso de pie, balbuceando palabras que solo preocuparon más a Ainhara, mientras apuntaba con su dedo hacia el rostro de la niña herida.
—¿Qué...? ¿Qué? —preguntó Ainhara sin poder formular por completo la oración, dignándose a observar a la pequeña.
Corrió su liso y sedoso cabello a un lado, para contemplar, con estupor, cómo el rostro de Miranda iba sanando.
De un salto, se puso de pie, quedando al lado de Dana.
—¿Qué... qué eres? —tartamudeó Ainhara.
Pero Miranda no respondió.
—¡Miranda, cielo, tu abuelito ya se va! —anunció Grecia.
Miranda se puso de pie, no sin antes ser tomada del antebrazo por Dana, quien con una fingida sonrisa, le pidió no contar nada.
La niña se fue, y el jardín quedó sumergido en el silencio.
—No me gusta esa niña —confesó Dana.
—¿Y si es la Primogénita? —preguntó Ainhara.
—Sería injusto que el Solem escogiera a una niña salida de la nada, que es incapaz de defenderse —confesó Dana, mirando a su compañera—. Y si lo dices por lo que acabamos de ver, solo Astrum es capaz de sanar así, y ella no pertenece a ese Clan. Además, Astrum aún no tiene Primogénito, por lo que es poco probable que el Donum Maiorum esté activo.
—Creo que ella es especial, Dana.
—Creo que deberíamos cuidarnos de ella —corrigió Dana.
Ahora todo había sido revelado. Ainhara bajó su mirada, sintiendo cierta satisfacción en su alma. Este era el momento por el que lo había sacrificado todo.
Sin sorpresa alguna, vio a Mauricio caer sobre sus rodillas. Sabía que el Primogénito de Ardere se encontraba agobiado. A diferencia de ella, él jamás quiso ver la verdad.
Para Mauricio aquello tenía que ser una broma de mal gusto.
En un pequeño destello de lucidez, rio con amargura, derramando una lágrima.
Ese momento debía ser una especie de sátira. Era imposible que Miranda pudiese llevar los siete Sellos y marcharse con la antigua Hermandad como si se conocieran desde hace mucho tiempo.
—¡Traidora! —murmuró entre risas, conmocionado—. ¡Traidora! ¡Mentirosa! —gritó enloquecido.
Sus compañeros de armas solo guardaron silencio. Sus mentes estaban saturadas de preguntas. Se sentían engañados, usados, perdidos.
Ainhara contempló por unos segundos a Mauricio, sintiendo pena por él.
—¡Vámonos! —le dijo a los suyos.
Su voz hizo reaccionar a Mauricio. Este se puso de pie, atreviéndose a tomarla del brazo. Ainhara miró su mano, y luego, el rostro del Primogénito.
Adrián caminó hacia Ainhara, mas esta levantó una de sus manos. No necesitaba ayuda.
—Lo sabías, ¿verdad? —reclamó Mauricio—. ¿Desde cuándo nos engaña?
Ainhara se zafó del agarre del Primogénito.
—Nadie te ha engañado, Mauricio. Como líder, tú elegiste... mal, pero lo hiciste. No culpes a nadie de tus errores —respondió Ainhara, dando unos pasos para marcharse.
—La mataré —susurró Mauricio—. Si se cruza en nuestro camino, la mataré —resolvió.
—¿Es que no lo has entendido, niñato? —Ainhara lo confrontó, acercándose—. ¿Tan duro de cerviz eres?
»¿Acaso tienes alguna idea de dónde estuvo Miranda durante estos tres años, mientras tú jugabas a «la damisela en peligro»? ¿No? —Ainhara resopló, sonriendo—. ¡Claro que no! Porque para ti, en todo el mundo solo existe una persona: tú. —Dio la media vuelta.
—¡Espera! —La detuvo Camila—. ¿Qué nos estás queriendo decir?
—No me preguntes a mí, Primogénita. Si quieres respuestas, interroga a tu líder —contestó, para luego mirar a Mauricio—. Y tú, detente a pensar, ¿qué has dado para creer que estás por encima de todos?
La mirada de Mauricio se cruzó con la de ella, mas Ainhara pronto dio media vuelta, marchando con Kaiwono e Imanol a la casa Santamaría.
En el fondo, Ainhara era consciente de que había llegado la hora de hablar con la verdad, aunque no le correspondía a ella correr el velo.

Las puertas de la antigua casa de los hermanos Santamaría fue abierta.
La luz que se filtraba desde la calle era muy tenue; sin embargo, lograba esbozar la superficie de algunos muebles cubiertos de polvo y humedad.
Miranda no pudo contener la comezón en su nariz, estornudando.
—¡Salud! —respondió Gonzalo, mientras pasaba por detrás de la joven.
Ignacio pasó su mano por el encendedor. Las bombilla relampaguearon —a consecuencia del tiempo que llevaban sin funcionar— hasta que se recargaron por completo, iluminando la estancia.
Las paredes de la sala eran grises. Dominick se acercó a una de ellas, pasando un dedo por la superfie. Esta estaba recubierta por una delgada película de polvo, pese a ello, tenía que admitir que el color y la lustrosidad de la pintura se mantenía, lo que lo llevó a hacer un gesto afirmativo con su rostro.
Los muebles yacían recubiertos por mantas cuyo color se había desvanecido con el tiempo. Mesas, estantes, cuadros, todo había sido revestido.
Aidan se acercó a la alfombra que adornaba el centro de la sala. Frotó su bota contra la misma, alborotando el polvo. Tosió, mientras abanicaba su rostro, en un intento por deshacerse de las esporas.
Por un momento, Miranda sintió que aquella situación era atípica. Siempre pensó que, cuando Ignacio apareciera, todo sería júbilo, habría muchas lágrimas de alegría y sonrisa. Sin embargo, solo percibía un tenso silencio, una calma sinuosa, una extraña regularidad, era como si Ignacio hubiese desaparecido ayer, y no hace un siglo.
La joven giró su rostro, ubicando a los suyos. Ignacio continuaba detenido en el interruptor de corriente; Aidan seguía acariciando la alfombra, como si ya no hubiese levantando bastante polvo; Gonzalo tenía las manos posadas sobre el espaldar del sofá, con Ibrahim a unos pasos de él. Dominick revisaba la pared, oteando la tela curtida que recubría un enorme cuadro.
Saskia estaba detenida ante una mesita, tocando un marchito arreglo floral dentro de un sucio florero de cristal. Miranda vio como las tiesas hojas marrones terminaron convertidas en polvo, lo que llevó a Saskia a sacudirse las manos.
Amina parecía estudiar cada rincón del hogar, dando la sensación de que se encontraba en un museo, caminando con parsimonia, como si hubiese mucho que admirar.
Solo Itzel permanecía rígida fuera de la casa, a un par de paso de Ignacio.
Miranda tuvo la impresión de que la Primogénita de Lumen estaba un poco pálida, y que le costaba respirar. Se preguntó si tantos años de lucha y sacrificios, de conocer lo que les reparaba el destino, los llevó a disfrazar tan bien sus emociones, porque, en lo referente a su persona, ella habría corrido a los brazos de Ignacio y llorado cual Magdalena.
Ignacio bajó su mano del interruptor, y con un rápido giro quedó frente a la Primogénita de Lumen.
—Itzel —murmuró, con sus rasgados ojos llenos de felicidad y tristeza.
Su palabra rompió la incómoda paz del lugar. Mecánicamente, cada uno de los presentes dirigió sus miradas a la entrada de la casa.
Incapaz de contener sus lágrimas, un sollozo se escapó de los labios de Itzel, quien corrió a echarse en los brazos de la persona que había amado desde su adolescencia.
Ignacio la recibió, aferrándose con fuerza a su humanidad, mientras introducía su rostro entre el cuello y el cabello de la mujer. Las lágrimas finalmente se manifestaron, y su cuerpo se volvió a sentir vivo. Su corazón parecía despertar tras un largo letargo.
Miranda contempló como las manos de Itzel intentaban retener el cuerpo de Ignacio, con la ansiedad de quién teme perderlo todo en los próximos segundos, y no pudo evitar que sus propias lágrimas recorrieran sus mejillas. ¡Era tan doloroso perder a la persona amada! Pero pronto se dio cuenta que no solo ella estaba sumergida en la profunda emoción de aquella escena, todos estaban experimentando y manifestando sus propios sentimientos de distintas maneras.
Fue así como Miranda entendió que, a pesar de los lazos fraternos que unía a los antiguos Primogénitos, existían vínculos más profundos. Por tal motivo, ninguno se movió hasta que el reencuentro entre ambos amantes terminara.
Ignacio se separó brevemente de Itzel, tomando su lloroso rostro entre sus manos, y besando sus labios. Había olvidado cómo se sentían sus labios sobre su piel, pese a que lo recordaba día tras día.
No hubo palabras entre ellos cuando el beso terminó, solo una sonrisa rodeada de más lágrimas y rostros sonrojados. Ignacio posó su mano en la cintura de Itzel, dándose la vuelta hacia los suyos, y así, con su amada cerca de él, sonrió a la Hermandad.
Todos rieron entre lágrimas, pero la primera en correr como niña fue Amina, seguida de Gonzalo y Aidan. Los demás esperaron, por turnos, para abrazar al Primogénito perdido, quien seguía aferrado a Itzel.
Miranda sonrió, presenciando la felicidad de los suyos. Sabía que ella sería la última en abrazar a Ignacio, pero no por eso era la menos querida.
Apartó su mirada, dándole privacidad a los Primogénitos.
Aún podía sentir los Sellos quemar, con menos intensidad, su piel, como aquella tarde de abril, cuando salió de la Dimensión del Tiempo.
Miranda sabía que las marcas del Solem no durarían mucho en su cuerpo, así como aquella alegría de haberlos reunido a todos de nuevo.
—¡Miranda! —la llamó Ignacio.
Saliendo de sus cavilaciones, Miranda lo observó. Este estaba a un paso de ella.
—¡Mi amado Phoenix! —confesó el hombre, abrazándola con amor.
Miranda lloró entre sus brazos, antes de ser abrazada por el resto de su familia.
Había cumplido su misión y sabía que recibiría su recompensa, pero lejos de sentir satisfecha, no podía dejar de pensar en la Hermandad, en Kaiwono y en Imanol.
***
Nota de Autor: Para mi estimada MLSandoval, quien hizo palpables los siete Sellos.
¿No los han visto? Visiten su libro de "Dibujos para Wattpad", ¡son una belleza!
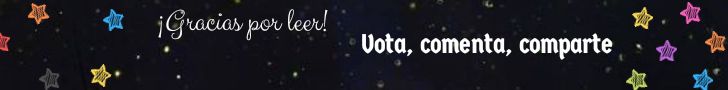

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top