Capítulo 5: Amanecer en un ataúd

Estaba tan nerviosa que tuvimos que regresar al interior de la casa. Caín me ofreció una manta, y me cubrió los hombros con ella. Puso una copa de vino entre mis manos. El alcohol me ayudó a entrar en calor, aunque ese no fue el único efecto que produjo en mí. Advertí que estaba sentada en el diván del salón, aquel asiento que la descarada de Bibi utilizó para imaginar unas perversas fantasías.
—Estimada Josephine —dijo con un acento francés más notorio—, me parece que estás... ruborizada.
—No acostumbro a beber alcohol —excusé.
—Brindemos, entonces. Aunque disculpa mi copa vacía.
—A estas horas de la noche, ¿no deberías haber encontrado a alguien que llenara esa copa?
Caín me observó. Aposté a que pensó cuál podría ser la mejor vena de mi muñeca o mi cuello que pudiera llenar esa copa.
—Brindemos por tu padre, el señor Brett Hatrice. —Él cambió de tema, e ignoró mi pregunta. Llevó el borde de su copa vacía hasta sus pronunciados labios.
—O más conocido para ti como el Maestro Rojo —respondí cuando bebí un sorbo.
—En efecto...
—¿Mi padre llegó a hablarte de mí?
—Por esa misma razón estamos aquí —mencionó de forma ruda—. Tras la huida de la pequeña Claudine, volví a acudir a él. Quería librarme de esta maldición. Sentía que mi existencia no serviría de nada sin un propósito. Mi familia estaba condenada... al igual que yo. Pero él me habló de ti entonces. Te convirtió en mi propósito.
Él hizo una pequeña pausa, y sacó una pequeña llave de un bolsillo interno de su chaqueta. Fue hacia un cofrecito de escasas dimensiones, situado en su escritorio. Utilizó esa llave para abrir la tapa. Descubrió un sobre cerrado en su interior. El sello de lacre rojo con el inconfundible blasón que usaba mi padre estaba intacto. Tenía sus iniciales adornadas con unas filigranas a cada lado.
—No sé si, hasta este punto, creerás lo que te digo. Pero el señor Hatrice insistió para que guardara esto y te lo entregara llegado el momento.
Cuando abrí el sobre, reparé en que había algo voluminoso en su interior. Era una trenza cortada de la que fue mi muñeca preferida cuando era niña. Mi padre la encargó en una famosa juguetería del centro de la ciudad. Nunca olvidaré su carita de porcelana blanca con dos redondeles en las mejillas, y su cabello moreno y suave que yo trenzaba. Papá decía que se parecía a mí, y le entregué ese trozo de su trenza para que siempre me llevara con él. Se lo di el último día que le vi. Desapareció para no regresar, y mi tía y yo le dimos por muerto. Un funeral conmemorativo con un ataúd vacío. Pasaron dieciocho años desde aquel acontecimiento que marcó mi vida. Solo era una niña de seis años, pero recuerdo cada detalle con la lucidez de haberlo visto hace un instante.
Abrí la carta con extremo cuidado. La ordenada e inconfundible caligrafía de mi padre ocupaba el papel.

Mi Josie:
Sé que habrá pasado mucho tiempo hasta que vuelvas a tener noticias mías. Imagino que Agobart o Caín, como prefieras llamarle, aunque eso depende de tu manera de entender el valor de un crimen y un castigo, te habrá contado porqué acudió a ti. Imagino que Tía Rosmund y tú habréis seguido con vuestras vidas, al igual que yo seguí con la mía. He de confesar que no busqué ser una criatura de la noche, sino que ese destino acudió a mí. Cuando me marché para mi viaje a Escocia, algo detuvo nuestro carruaje. El cochero murió en el acto. Aún percibo el olor de su sangre derramada, pero ese aroma de muerte que antes me parecía desagradable se transformó en un deleite para mí. Aquella criatura podría haberme asesinado, pero no lo hizo. Solo me volvió una parte de su especie y su maldición.
Sabía en lo más profundo de mi ser que un poder como la inmortalidad debería tener unos límites. No todos los de nuestra clase tenían porqué ser asesinos para vivir. Dispuse esa norma entre aquellos vampiros que se redimieron a mi causa y entre aquellos que convertí: Solo basta con una copa de sangre cada noche para sobrevivir. Eso no siempre implica matar. El único precio que hemos de pagar para vivir por siempre es mediante las heridas.
Empezaron a conocerme en nuestra sombría organización como el Maestro Rojo desde entonces, pero déjame seguir siendo lo que fui para ti, hija mía.
Sé cuánto me habrás añorado desde que tu madre nos dejó, pero tú, mi Josie... Tú has sido lista y fuerte desde niña, e incluso me jurabas que me acompañarías hasta el fin del mundo. En aquel entonces, tú jugabas con esas muñecas de vestidos y lazos bonitos. Me entregaste una trenza que perteneció a una de esas muñecas, y en esta precisa ocasión te la devuelvo. Quizás ahora seas tú quien lleve esos vestidos elegantes y esas trenzas en el pelo. No eres esa chiquilla que veo en mi mente día y noche, habrás crecido hasta ser la dama que soñaste ser.
He enviado a este mensajero, que también será tu anfitrión, para que repares en la posibilidad de abrazar esta nueva vida y regresar con el que es, ahora y siempre, tu padre. Espero que tu visita sea agradable.
Atentamente,
Brett Hatrice.
P.S. No olvides el peligro de la sangre, Josie. Cualquier animal o persona puede morir si la pierde, pero un vampiro necesita ganarla para vivir. Nunca habrás saboreado nada tan dulce como el líquido de la vida, y por eso su valor es tan codiciado. La sed podría obligarte a matar por una mísera gota. Recuerda que solo basta con una copa de sangre cada noche para probar la eternidad cada día.

La carta se resbaló de mis manos temblorosas cuando leí su último párrafo. Parecía que resonaba en mi mente como el repicar de una campana. Un eco que proyectaba la figura invisible de mi padre, que estaba ahí en cierto modo. Ni siquiera tuve el valor de imaginar cómo luciría en ese instante. Recordaba su cabello tostado, casi rubio, un tono parecido al mío. Unas mechas platinas reflejaban los rayos del sol en esos breves ratos de cielo despejado que vivíamos en Londres. Divisé la piel pálida de Caín, y concluí que estos seres debían huir de esta estrella de fuego que iluminaba nuestros días. Pensé que mi padre no tendría esos reflejos de plata en su cabello, ni esa tez brillante y viva como antaño. Estar en contacto con tanta muerte habría destruido esa gracia natural que desprendía. Cuando era niña y dormía en su regazo, creía que podía contemplarle para siempre. No existía un lugar en que me sintiera más segura, pero todo había cambiado. Desconocía si los años habían hecho mella en él. Si conservaba o no ese cabello pardo y ese afilado bigote. Si las arrugas habían marcado su rostro, o si unos colmillos asomaban tras sus labios para desgarrar la piel. Quizá, si me reencontraba con mi padre, hallaría a un hombre cambiado por completo. El Maestro Rojo, aquel que inició un orden entre unos seres cuya única regla a seguir era derramar la sangre. La imagen de un poderoso vampiro con una túnica escarlata impactó en mis pensamientos. Llevaría una corona o una estola con runas extrañas, algo que indicara su rango superior al resto de bestias hermosas que le seguían sin remedio. Pero entonces supe que debía dejar de imaginar su aspecto para conocerlo en realidad. La única puerta posible para abrazar esa opción estaba a mi lado.
—Agobart... —pronuncié de forma débil.
Él se sentó cerca de mí mediante un ligero movimiento que apenas capté. Una vela próxima a mi posición titiló, pero el fuego luchó para permanecer encendido. Sentí que era parecida a esa vela. Si accedía a la oferta de ser una vampiresa, la luz desaparecería en mí. Nunca habrás saboreado nada tan dulce como el líquido de la vida, y por eso su valor es tan codiciado. Las palabras de mi padre estaban repletas de verdades. Mis convicciones también rebosaban realidades. Si cruzaba ese umbral, lucharía por mantener encendida la humanidad que moriría en mí.
—Sabes que no utilizo ese nombre —repuso él.
—Dices que lo usabas porque sentenciaste a tu hermana con la oportunidad que le diste, pero ahora puedes volver a ser quién eras. Te prometo que yo no obraré así. Llevo toda mi vida esperando para volver a ver a mi padre. Haré lo que sea...
—Piensa bien lo que harás... —apuntó con una voz felina—. Porque harás lo que sea por la sangre en cuanto seas uno de los nuestros.
—Estoy preparada para afrontarlo.
—El señor Hatrice me dijo que dirías eso.
—¿Acaso hubo algo que no adivinó? —vacilé.
—Que condenarte sería una tarea muy ardua.
—Una condena para ti podría ser una liberación para mí.
Agobart esbozó una media sonrisa, casi compadeciéndose por mi ignorancia.
—Josephine, tan observadora... —elogió—. Pero me temo que solo atiendes a las apariencias. Deberías dejar de ser tan superficial para prestar atención al interior de las personas. No todo se sabe a través de las palabras de uno. Hay más.
—¿Estás hablando de... amor?
Una secuencia desordenada de momentos me sacudió. Sentí esa verdad como un latigazo en la espalda. Agobart, con sus ganancias como heredero del Marqués de Ailsa, se había mudado al terreno más caro de Chelsea para encontrarse conmigo por orden de mi padre. Podría haberme llevado por la fuerza si así lo hubiera preferido, pero antes de eso, se molestó en relatarme cuántas veces había imaginado nuestra reunión, cómo era su vida antes y después de su conversión... La sed de sangre, aunque no en él, sucumbió al mayor riesgo: querer más. Ese recuerdo con Claudine, su cruel hermana, le perseguiría hasta el extremo de hacerse llamar «Caín». Parecía que no quería que me sucediera lo mismo. Era como si, entre líneas, me dijera que huyera de este destino pero al mismo tiempo no quería que me separara de su lado. Tenía un afán casi enfermo de protegerme, se debatía entre apartarme o mantenerme consigo.
—Quizá mantuve mis pensamientos en su superficie porque, para ojos de alguien como usted, siempre me había creído invisible. Ignoraba que me hubiera visto, y también imaginado. No sé cómo debo proceder ahora, e incluso vuelvo a llamarle «señor» porque me he sentido en inferioridad desde que crucé por esa puerta la pasada tarde... He de decir que me vuelvo diminuta cuando estoy a su lado...
—No deberías sentirte insignificante cuando estás dispuesta a tener el valor para aceptar un cometido tan grande como este. ¿Quién tendría las agallas de convertirse en un monstruo para regresar con su padre? Admiro esa devoción que tienes por el señor Hatrice, me recuerda a la misma que yo tenía con mi hermana, y eso me hace rememorar el infortunio que sucedió después... —confesó Agobart—. Desde que te vi, supe que tenías un gran corazón, Josephine... ¿Cómo podrías desperdiciarlo con esta maldición? El Maestro Rojo estaba equivocado, al igual que yo. Nadie puede hacerte eso.
—Parece que me ha observado, milord. Pero usted no se ha observado a sí mismo. Cree que no tiene corazón, pero fue capaz de renunciar a él y a su propio nombre para salvar a las personas que más amaba.
Agobart se alejó de mí, pero yo me acerqué a él hasta que sentí su aliento contra mis labios. Sostenía las solapas de su chaqueta como unos grilletes que encerraban a un prisionero.
—Es madrugada. Hay una copa por llenar y una promesa que cumplir...
—¿Qué promesa? —inquirió él.
—Si decido obtener esta vida para olvidar la que tengo ahora... —dije muy cerca de su rostro—. Usted olvidará lo que es para volver a ser quién fue.
—¿Y qué debo hacer ahora si decido firmar ese juramento? ¿Cómo debería actuar un caballero?
—En esta sala no hay caballeros ni damas, sino criaturas de la noche.
Esas palabras lograron convencerle, y sin decir ni una más, me besó. Cuando de niña imaginaba cómo un caballero me pediría matrimonio, pensaba en que me llevaría al salón de mi casa, donde mi padre con su pipa en la mano le aceptaría en nuestra familia. Pero mi querido padre estaba lejos, a tanta distancia como aquella niña y dama que fui. Esa noche dejé que mi mente flotara entre unos instintos que desconocía.
Estaba perdida en la duda que encontré en los brazos de un monstruo. No tardaría en ser como él, en percibir el mundo como un lugar que exploraría durante mi eternidad.
La manga de mi vestido cayó al suelo como el pétalo de una rosa marchita. La piel de mi muñeca estaba expuesta, y las venas se veían con claridad. Apenas sentí la presión del mordisco de Agobart, que dibujó la forma de sus colmillos sobre mis ríos de sangre. Su rostro cambió de un instante a otro. Sus ojos oscuros estaban inyectados de rojo, y unas líneas irregulares adornaban sus párpados y ojeras. Parecía que veía a un águila entre unas ramas, escondida mientras saboreaba la presa que acababa de cazar. Así llegué a sentirme, tan vulnerable como una liebre que abandonó su madriguera.
Mi cuerpo inerte descansaba en su regazo. Desvió sus colmillos a mi cuello para terminar de probarme, un ataque directo a mi yugular. Estaba a punto de desmayarme. Apenas había cantidad en mis arterias para que mi corazón me mantuviera consciente. Él, en diferencia, había recuperado el color en sus mejillas. Una vida por otra. Recuerda que solo basta con una copa de sangre cada noche para probar la eternidad cada día. Pero para dar a cualquiera la oportunidad de probar esa eternidad, el precio era más alto. Había que morir, o al menos, estar a punto.
Eso fue lo que me sucedió.
En cuanto mi visión se nubló, percibí una humedad que inundaba las comisuras de mis labios. Aprecié el gusto de esas gotas. Era un sabor metálico al principio, pero que se tornó dulce como la miel de caña en cuanto atravesó mi garganta. Mi torso se arqueó de forma involuntaria. Mis ojos se abrieron. Veía todo con más claridad aunque fuera de noche. No supe si la luz de la luna se había transformado en el sol o mis ojos brillaban con luz propia. Pero vi el rostro de Agobart con un resplandor plateado que casi me cegó. No era la vista el único sentido que se había agudizado. También estaba el oído. Escuché las arañas que tejían sus hilos estrellados en los rincones del techo, el murmullo del viento entre los árboles y el rocío que se paseaba por las flores del jardín trasero.
Agobart tocó mi mano para que me levantara, y noté ese toque como si hubiera introducido la mano en el fuego. Cada común sensación había multiplicado su intensidad, pero hubo una que estaba sobre las demás. Distinguí un aroma que provenía de la mesa central de la sala, a unos metros de distancia. Un perfume de lavanda con un ligero toque a jabón verde, una esencia fresca y salvaje como la carne recién cortada. Era el olor de la sangre de una persona, en concreto, de una bastante conocida por mí.
—Bibi... —gruñí.
Sabía que ella estaba bien. Debía estarlo. Solo vomitó la comida tras la cena debido a su ebriedad. Vi cómo se marchó a casa. Aunque ese recuerdo parecía un espejismo tras todo lo que había visto y vivido.
—Recuerda la norma de tu padre, Josephine —argumentó él con tranquilidad.
Estaba frente a la copa en apenas un segundo, aunque unos ocho metros me separaban de ella. Ni siquiera pensé ese movimiento, fue como un parpadeo. La oscuridad de la noche transformaba la sangre que contenía el cristal en un líquido casi violeta. El único precio que hemos de pagar para vivir por siempre es mediante las heridas...
—Saliste del baño unos minutos para dejar a Bibi a solas cuando se encontraba indispuesta. —Agobart se adelantó a mi pregunta—. Aproveché para llenar un par de copas. No deberías preocuparte. Los humanos no suelen recordar nuestros ataques...
Mi cuerpo estaba vacío de mi propia sangre humana. La única sangre que recorría mis venas como alquitrán procedía de Agobart. El último paso que acabaría el proceso estaba ahí, en aquella copa cubierta por un pequeño paño de seda. Llevé el recipiente a mis labios, y lo incliné hasta que rozó la punta de mi boca. El líquido era amargo y espeso, como un vino viejo, pero su efecto era más fuerte que diez sorbos de absenta. La debilidad de mis músculos desapareció, y ese vigor se extendió a través de mí hasta creer que podía aplastar un ladrillo entre mis puños. Comprendí cada pequeño rasgo que me diferenciaba de la Josephine que era, y supe que me faltaban unos cuantos deseos por satisfacer. La sed de sangre siempre estaría presente, pero debía controlarla hasta encontrar una víctima apropiada durante la noche siguiente, de lo contrario desobedecería las escrituras de mi padre. El anhelo que quería cumplir era mi propia curiosidad. El instinto me guio hacia una tabla con forma cuadrada y cubierta por una sábana, apoyada en una pared vacía del salón. Retiré la tela con la rapidez de un rayo, y contemplé mi aspecto. El color celeste de mis ojos se había avivado al igual que la palidez de mi cara. Mi peinado se había desecho, y mi cabello pardo caía en tirabuzones de oro. Era bella y fría como una rosa en mitad de un témpano de hielo.
Mencioné que mis sentidos eran más agudos, pero aquel reflejo solo pude mirarlo durante un instante que transcurrió como una hora. El espejo no tardó en romperse. Mi propia imagen se dividió en los pedazos rotos, y distinguí la irregular silueta de Agobart detrás de mí.
—No necesitarás ningún espejo para admirar tu belleza, Josephine.
Me di la vuelta para mirar fijamente a sus ojos.
—Dijiste que me pedirías algo a cambio cuando finalizaras la historia de mi padre —recordé con expectación—. ¿Qué es?
—Me gustaría que me ayudaras a encontrar a mi hermana.
—¿Claudine...? —exhalé—. Ya estabas dando por hecho que accedería para ir en busca de mi padre.
Agobart asintió.
—¿Crees que... ella podría ajustarse a las normas del Maestro Rojo? —intervine con una frase temblorosa.
—Espero que tú me sirvas de ayuda. Se te da bien convencer. No estaba dispuesto a convertirte en vampiresa al principio. Imagino que habrás heredado esa virtud del señor Hatrice.
—Estarás ansioso, entonces, por descubrir lo que no he heredado de él, y podría ser algo distinto a una virtud —sugerí.
Compartimos otro beso, esa vez fue más pasional. Estar entre sus brazos se había convertido en una necesidad tan crucial como respirar. Sus dedos recorrían mi piel con lentitud, a la espera de retirar el siguiente botón de mi vestido. La ropa que nos cubría caía al suelo del salón, que dejó un rastro desde un extremo a otro, hasta alcanzar el diván de terciopelo. Agobart asió mi ligero peso sin ningún esfuerzo. Percibí la blanda superficie del asiento cuando me tumbé. Él, sobre mí, dejó un trazo de besos desde mi cintura hasta mi cuello. La calidez de su aliento, con esas mecánicas respiraciones, golpeaba mi piel con la misma impresión del cosquilleo de una pluma. Distinguía cada caricia con más intensidad que la anterior porque avanzaba a una parte de mí más secreta.
¿Cómo podía ser posible sentirnos tan vivos si estábamos muertos?
Las criaturas como nosotros vivían desde la caída hasta el ascenso del sol. Las noches se convertían en nuestro refugio. Era sencillo acostumbrarse a su oscuridad porque nuestros ojos veían con más claridad en ella. El silencio también hacía ruido. Nadie podía oír esos murmullos, pero yo sí. Él también. El jadeo tras cada beso, la respiración que se aceleraba. El corazón estaba quieto como una piedra, pero la sangre caminaba a su alrededor como los últimos restos de vino en una botella vacía.
Esa noche transcurriría para nosotros como un segundo en comparación al tiempo que nos quedaba. No fue necesario un anillo para simbolizar la alianza que nos uniría. La sangre que probamos y bebimos se convirtió en nuestro lazo. Ignoré ese poder hasta que vi de qué era capaz con mis propios ojos. Había sucumbido a esta vida de tinieblas, pero Agobart estaba a mi lado para guiarme entre las sombras. Incluso entonces sería el propio anfitrión.
Nuestra danza que alternaba el amor y la desesperación continuó hasta el alba. No estábamos vivos para percibir el cansancio de nuestros músculos, pero unos tímidos rayos de sol nos obligaban a escondernos. Debíamos visitar nuestra muerte y dormir en un ataúd cerrado. El espacio de la tumba, situada en el abandonado sótano, era escaso. Pero contó con la anchura suficiente para albergarnos a ambos en su mullido interior. Cerré los ojos y rodeé a Agobart con mis brazos. Permanecimos inmóviles durante horas, despiertos y en silencio como el espíritu de un cadáver.
A la llegada de la noche, que se convirtió en el inicio de mi día, el ataúd se abrió.
—Iremos a ver a tu padre, estimada Josephine —informó Agobart, que se vistió con un frac negro—. Un cochero nos espera fuera.
Sonreí de forma agresiva cuando, incluso estando bajo tierra, percibí el olor de aquel humano. Agobart previó mis intenciones, y acarició una de mis mejillas con el reverso de sus dedos.
—No nos conviene herirle hasta que lleguemos a nuestro destino. Creo que un cochero algo desangrado no nos servirá de mucho.
—Está bien —accedí—. Me pido la primera copa, si no te supone mucha molestia.
—Soy un hombre paciente.
Unos caballos percherones de color negro esperaban en el exterior de la villa. El cochero, un alargado hombre de aspecto casi fantasmal, nos cedió el paso al interior del acomodado carruaje. Agobart, sentado frente a mí, sostuvo mi muñeca y paseó su dedo pulgar a través de mi mano derecha.
—Una dama de tu posición debería llevar algún anillo.
—¿Acaso necesito una prueba de nuestro matrimonio?
—¿Prueba? Lo dudo... —dijo Agobart con una risa lobuna—. Creo que durante la noche pasada hemos demostrado la validez de nuestro compromiso. Pero me gustaría poder llamarte «señora D'Horloge» de forma legal. Eso me haría sentir más... humano.
—Si es su deseo, señor D'Horloge, no tendré ningún inconveniente en casarme.
Agobart esbozó una sonrisa torcida, y posó un beso en mis nudillos.
Vi cómo nos alejamos del barrio de Chelsea a través del hueco que dejaban las cortinas verdes en la ventana. Mi hogar y la gran mansión de Agobart quedaron atrás. No sentí nostalgia por renunciar a la antigua Josephine encerrada entre aquellos muros.
Pensé si, algún día de mi eternidad, conocería todos los misterios de mi nuevo y sombrío mundo. Quizá, ese día dejaría de ser la visitante y me convertiría en la anfitriona.
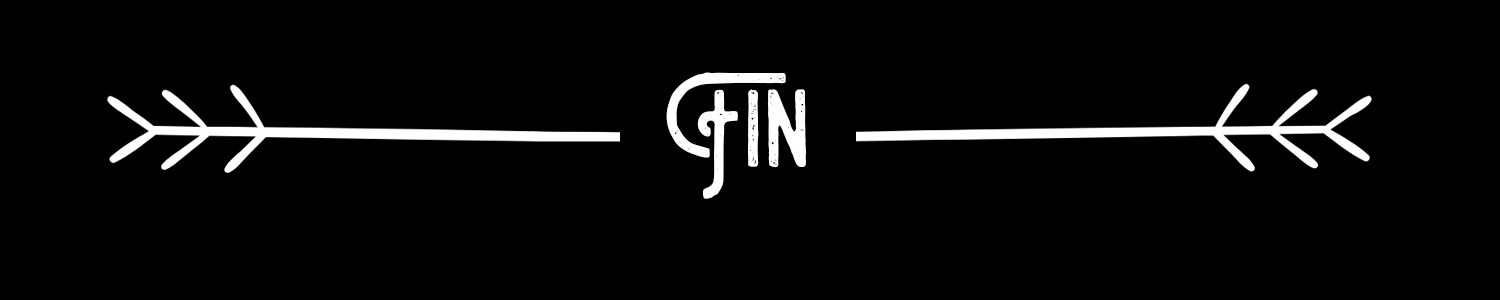

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top