Capítulo 1

Los recuerdos que tenemos de nuestra infancia son raros, recordamos cosas puntuales, buenas y malas, aunque las malas se sostienen más en el tiempo. Miramos hacia esa época con la sensación de tener dos buenos recuerdos por cada diez malos, una proporción que para muchos no se vincula a una infancia infeliz más allá de que no da la cuenta. Algunos recuerdos parecen insignificantes por su contenido pero quedan presentes en la mente como lo haría un trauma, convirtiéndose en una sombra en algún aspecto de nuestras vidas.
Los recuerdos de mi infancia están relacionados a la muerte de mi papá: situaciones aisladas donde descubría que ya no estaba con nosotros, mi mamá llorando a escondidas, mi tío diciendo con una sonrisa cuánto me parecía a mi papá, mi hermana durmiendo en un moisés mientras mamá atendía nuestra tienda. Esos eran todos mis recuerdos. Me pesaban un poco y definieron varias cosas en mi vida, empujándome en direcciones concretas.
Pero el recuerdo que más me afectó y creó una pequeña sombra sobre mí fue uno con mi mamá a mis doce años. Ya cargaba con la sensación de no ser como los demás chicos, al menos no igual a los que conocía, y en la escuela siempre andaba metido en los grupos que armaban las chicas. No era algo extraordinario y cuando se reían de mí por querer jugar con ellas no me generaba ningún malestar. Desde mi punto de vista, se reían de todo y por todo. A mis compañeros les era igual reírse de una cosa u otra. Hasta que mi mamá plantó la semilla de la vergüenza.
Estaba sentado junto a ella viendo en televisión una película familiar de las que pasaban los sábados por la tarde aunque yo observaba a mi hermana jugar en el suelo con sus muñecas. A veces jugaba con ella pero ese día estaba ocupado pensando en detalles más técnicos, como la poca variedad de ropa que tenían las muñecas. No era un pensamiento al azar, a mi lado mi mamá tejía, o intentaba, ropa para el bebé de una amiga suya. Lo que me hizo prestarle atención a las muñecas y a sus guardarropas.
—¿Puedo tejer?
Sin detener su trabajo levantó la mirada, confundida por mi pregunta.
—¿Qué?
—¿Es difícil? ¿Puedo tejer?
Por un momento pareció no entenderme, luego bajó la vista para seguir con su proyecto de saquito. A ella le pareció que mi pedido era más molesto que inapropiado pero con doce años no me di cuenta que con su respuesta intentaba sacarme la idea de la cabeza y ahorrarse el tener que enseñarme.
—Tejer es de mujeres no de hombres —explicó sin prestarme mucha atención—. Y si haces cosas que son de mujeres se van a reír de ti.
Sabía que había cosas que eran propias de chicas y de chicos, más allá de la diferencia física. Lo veía en el uniforme de la escuela, en los baños separados, en las dos filas que hacíamos todas las mañanas, en la longitud del cabello, en los juguetes que recibía mi hermana que yo nunca recibí y viceversa; pero no entendía el trasfondo de esos detalles. Algunas veces me acusaron de hacer cosas de chicas por jugar con mis compañeras pero nunca lo había escuchado de un adulto hasta ese día.
—¿Si hago cosas de chicas te vas a reír?
Desafortunadamente soltó una risa que sirvió para llenarme de angustia.
—Preferiría que no hagas cosas de chicas —respondió aún riendo—. Tú ocúpate de hacer cosas de chicos, no me gustaría que se estén riendo de ti... a tu papá tampoco le gustaría, se pondría triste.
Me quedé callado viendo como tejía. Para ella la conversación no fue importante ni significativa, para mí explicaba y justificaba la risa de los demás. Que mencionara a mi papá agravaba todo el malestar. Ella tendía a evocarlo en dos situaciones: cuando algo era motivo de orgullo o cuando algo era motivo de vergüenza. Mi papá hacía de juez en labios de mi mamá, como a alguien a quien después, en el más allá, tendría que rendirle cuentas.
Un par de semanas después de esa charla seguía ocupando mi lugar en el descanso cerca de las chicas cuando se acercó uno de mis compañeros.
—Jero, nos falta uno para el fútbol.
Negué con la cabeza.
—Yo no juego, no me gusta.
Otro compañero se acercó y golpeó la cabeza del primero.
—¿Para qué le preguntas a este? —reclamó—. Se la pasa entre chicas.
Las risas no tardaron en confirmar que yo estaba haciendo algo mal. No se reían indiscriminadamente, por tener ganas de molestar; se reían con justa causa. En el siguiente descanso me mantuve lejos de las chicas y, rencoroso, también de los chicos.
No hice del hecho una tragedia, sino que lo convertí en una lección. Porque compartir descansos con las chicas no era lo único que me diferenciaba de mis compañeros. Tenía doce años pero me percataba que tenía más cosas en común con ellas que con ellos, en especial cuando suspiraban por los chicos de la televisión y, de vez en cuando, por alguno de nuestro colegio.
Decidí que debía ser más inteligente si no quería risas, burlas, ni que me acusaran de hacer cosas de chicas, así que me alejé definitivamente de ellas. Si no daba razones para burlas nada pasaría; y si nada pasaba, nada llegaba a oídos de mi mamá; y si nada llegaba a oídos de mi mamá, podía vivir sin vergüenza.
***
Al comenzar el secundario esa idea se reforzó. Las burlas y risas allí no eran simples burlas y risas, eran hostigamiento y humillación. Un mundo diferente al del colegio primario. Todo era más intenso y nada pasaba desapercibido para el puñado de chicos que se dedicaban a señalar a los desprevenidos e inseguros. Situaciones evitables si uno sabía cómo no llamar la atención... así que no salí muy ileso. Yo era al que llamaban cerebrito, al que le hacían burla con sonidos de ronquidos cuando levantaba la mano, cuyas calificaciones resaltadas por los profesores le valía miradas de fastidio. Si me descuidaba, mi mochila desaparecía y reaparecía colgada en algún lugar extraño para diversión de los bromistas de la clase.
Mi tío siempre decía que me parecía a mi padre, no solo en apariencia, también en temperamento. Él nunca se alteraba, vivía en control, me contaba. Un poco irónico siendo que murió de un ataque al corazón. Y como él, no tendía a demostrar el enojo. Por eso, cuando escondían mi mochila, salía a buscarla casi resignado. Las risas me molestaban mucho pero ponía mi energía en intentar encontrar la manera de cambiar mi situación porque las peleas no eran lo mío.
En segundo año solucioné el problema dejando copiar algunas tareas y trabajos, entonces a los peores de la clase les convenía estar de buenas conmigo. Para mí, darles que copiar era la forma de controlarlos. Si se portaban bien conmigo, que era lo que yo quería, les daba la tarea que ellos querían. Tuvimos un cuatrimestre de prueba y error. Si ellos se burlaban, no los dejaba copiar, y aprendieron rápido que, mientras una risa duraba un día, una calificación se arrastraba por meses.
Me decía a mí mismo que los tenía amaestrados y me confié desatendiendo un detalle no menor.
Por una mezcla de comodidad y gusto, me quedaba en los descansos con las chicas mirando sus revistas de moda, cantantes y actores. Dejaba que me hicieran los tests que allí se publicaban, leía en voz alta sus horóscopos porque les hacía gracia y las escuchaba debatir sobre el último video de Madonna.
—Ella defiende a los gays —comentaba una como escandalizada.
—Lo hace por dinero —opinaba otra.
—¿Tú qué piensas Jero?
—Prefiero a Michael Jackson.
Cuando me convenía me hacía el tonto.
—¡No estamos hablando de eso! —me reclamaban riendo.
Para esa época tenía muy claro que había cosas que no se debían contar y pronto me recordaron que también las debía aparentar. Mis reuniones con mis compañeras tampoco pasaron desapercibidas y cada tanto algún compañero se reía de mí por querer "conquistar" a las chicas. De nuevo me alejé de ellas, antes de que cambiaran de opinión y me acusaran de prácticas pertenecientes al mundo de las mujeres, como leer sus revistas.
El chantaje de no dejar copiar mis tareas funcionaba solo con el grupito perezoso de la clase, sobre el resto no tenía ningún control y sus risas podían ser igual de hirientes e igual de peligrosas.
Cuando mi mamá dijo que otros se reirían de mí si hacía cosas de mujeres, sin darse cuenta, hablaba de algo más grande y serio. No se trataba solo de hacer cosas que se consideraran para mujeres, también se trataba de cosas que se esperaban que fueran exclusivas de las mujeres: gustar de los hombres. Y las consecuencias no se limitaban a risas, podía ser más violento y trágico. Las historias de homosexuales echados de sus casas, discriminados y golpeados eran de conocimiento público. Así que convertí las palabras de mi mamá en una metáfora que se repetían en mi mente dirigiendo mi vida hacia una dirección en la que podría estar a salvo.
En esas condiciones no podía evitar preguntarme si habría otros chicos pasando lo mismo que yo pasaba. Sabía que sí debía haber, que no era el único en el mundo, pero me sentía como un alienígena arrojado a un planeta en donde no había otros iguales a mí. Me preguntaban cómo podría encontrarlos si la prioridad era ocultarse.
Mis respuestas llegaron un verano cuando tenía catorce años. En nuestra casa, en lo que alguna vez fue una cochera, teníamos una pequeña tienda de golosinas, bebidas y objetos de librería para urgencias escolares, como cuadernos, mapas y lápices. En verano sumábamos helados y globos para agua. No acostumbrábamos a viajar por vacaciones por lo que me la pasaba aburrido mirando quién entraba y salía de la tienda. En una tarde de mucho sol me quedé a la sombra sentado en uno de los bancos puestos para la comodidad de los consumidores casuales. Mi tío atendía dentro y yo bebía una gaseosa, aburrido y harto del calor, en el momento en que llegó un grupo de chicos. La ropa delataba que estuvieron jugando al fútbol, el mal humor y las malas contestaciones que se daban entre ellos, que perdieron. Entraron a comprar bebidas y uno de ellos se sentó frente a mí en otro banco. Me llevaría dos o tres años y acalorado se quitó su remera. Disimulé, todo cuanto pude, que no miraba nada en particular mientras estudiaba cada detalle expuesto de su cuerpo. Pensé que su amargura lo distraía y no le permitiría notar que era observado hasta que me clavó la mirada detectando mi interés. No reaccioné, disimular era lo único que tenía para protegerme. Él hizo un gesto extraño, como si estuviera a punto de burlarse, pero en realidad fue un gesto de complicidad. Se acomodó más en el banco, estirando sus brazos sobre el respaldo y separando sus piernas. Su actitud decía que podía mirar todo lo que quisiera mirar. Y miré, como quien mira un objeto en una vidriera pero con el pulso de alguien que acababa de ganar la lotería, y él se contentó con esa contemplación.
Sus amigos salieron de la tienda y antes de partir con ellos, sin que nadie lo notara, me dedicó otro gesto cómplice a modo de despedida.
Todo el verano estuve pensando en él, obsesionándome con ese momento. Ese encuentro fue la señal de que no estaba solo en el planeta, todo era cuestión de poner atención. Ese extraño, que nunca volví a ver, me dio la esperanza que me faltaba porque el mundo cambió de forma en el momento que encontré a otro como yo frente a mi propia casa.
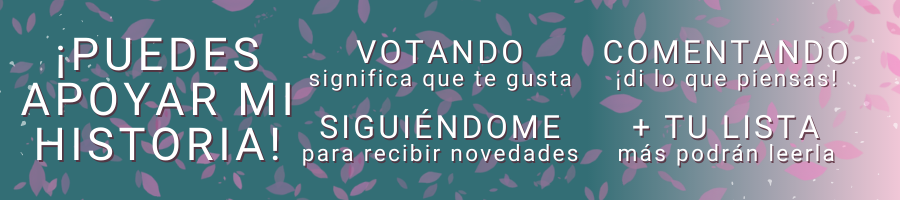

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top