𝑨𝒏𝒕𝒊𝒈𝒐𝒏𝒂, 𝒇𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝑬𝒅𝒊𝒑𝒐

La biblioteca de Lorenzo era, simplemente, exquisita. Simonetta no pudo evitar exhalar un suspiro cuando contempló, atónita, todos aquellos libros de cubiertas de cuero que reposaban en las estanterías más altas que jamás hubiera visto.
- Te dije que era un erudito – le susurró Arabela al oído, y lo cierto es que no le faltaba razón.
El joven tomó la mano de Simonetta para acercarla a una de las estanterías, la más alejada de la chimenea, la cual crepitaba con fiereza para caldear el ambiente, pero la más cercana al ventanal en el que la intensa lluvia golpeaba en sus cristales.
- Esta es mi favorita. El resto de baldas guardan tratados económicos, documentos jurídicos y prácticamente un centenar de liturgias cristianas. Pero creo que, igual que a mí, no es aquello lo que más te interesa, ¿verdad, querida?
Simonetta rió, negando con la cabeza.
- ¿Acaso desconfías de mi profunda fe católica?
Lorenzo soltó una carcajada. Luego, alzó las manos y con sus yemas comenzó a acariciar los lomos de aquellos libros que descansaban en la estantería.
- Aquí se encuentran Homero y Heródoto, Hesíodo, Safo, Platón y Aristóteles. – sus iris castaños refulgían admirando aquellas obras, casi como si recordase, al mencionar a sus autores, cada una de las fascinantes historias que estos aguardaban – No pueden faltar tampoco Dion Casio, Virgilio, Cátulo o Cicerón, entre otros muchos de los antiguos genios.
- Es fascinante... - murmuró Simonetta, pasando la mirada por todos aquellos nombres grabados en letras doradas – ¿Has leído a todos ellos?
- A todos y cada uno. Sus palabras, sus valores, su filosofía... Todo ello es una inspiración para mí. – Respondió el joven con la mirada perdida entre sus lomos, como si se encontrara reflexionando – Una inspiración a cómo quiero ser, en lo que aspiro a convertirme. No quiero ser un simple hombre que entrega letras de cambio o préstamos por dinero, Simonetta; deseo ser el poeta, el filósofo, el orador. Todas las artes que enaltecen al hombre y que hacen de él alguien justo y sabio.
La joven escuchó una honda respiración a su lado.
- Tus palabras te honran, Lorenzo – suspiró Arabela.
- Y estoy muy segura de que estás más cerca de conseguirlo de lo que piensas – reafirmó ella.
Lorenzo siguió con su mirada perdida en la plenitud de su colección, en silencio, durante un par de segundos. La muchacha observó cómo su ceño se fruncía y sus labios se apretaban, visiblemente preocupado.
- Ojalá algún dios te oiga – Respondió al fin.
Después, sin echar aún una mirada a las jóvenes, rebuscó entre los títulos y sus largos dedos aferraron uno de los tomos, situado en la parte más alta de la estantería.
- Ten, me gustaría que tomases este como regalo, le tengo un cariño especial, pero estoy seguro de que le darás mucho más uso que yo.
Cuando el joven volvió la mirada, su gesto de preocupación había dado paso a una brillante sonrisa, cálida, como de costumbre. En sus manos sostenía un pequeño libro, de cubierta de cuero, algo gastada, quizás por las repetidas veces que había sido leído. Las letras doradas, a pesar de no encontrarse en óptimas condiciones, aún refulgían bajo la tenue luz de la chimenea: "Antígona, de Sófocles".
En ese momento, la genovesa abrió considerablemente los ojos, sorprendida por el regalo del Médici.
- ¿Qué? No... Yo no puedo aceptarlo, Lorenzo – balbuceó.
- Sí que puedes. Y en caso de que lo termines y no haya sido de tu agrado, espero que vengas expresamente aquí y tomes otro. Me gustaría compartir esta biblioteca con alguien a quien le apasionen las antiguas lenguas tanto como a mí.
A pesar del carraspeo que escuchó a sus espaldas, proveniente de Arabela, Simonetta sólo pudo tomar el pequeño libro delicadamente entre sus manos, ligeramente ruborizada y agradecida.
- Vaya, no sé qué decir, yo... - comenzó a decir.
Sin embargo, de pronto, un grito de desesperación embargó el ambiente y el rostro de Lorenzo pareció cambiar radicalmente, ensombrecido.
- Disculpad, tengo que comprobar algo.
Ambas jóvenes se miraron, extrañadas, mientras el mayor de los hijos de Piero salía con determinación de la biblioteca, sin aguardar un segundo. De hecho, en su caminar, prácticamente se chocó con Giovanni, que se encontraba completamente empapado, con la capa, oscurecida por la lluvia, entre las manos.
- Disculpa Lorenzo – dijo, aunque este ya había desaparecido, oculto en la penumbra del largo pasillo. Giró entonces la cabeza, en dirección a ambas – Arabela, me gustaría hablar contigo, ¿me acompañas un momento?
La muchacha pegó un pequeño respingo, pues seguía intentando escudriñar la oscuridad, buscando en vano a Lorenzo.
- Sí, por supuesto.
Simonetta los vio alejarse por el mismo pasillo, en tinieblas, al igual que el mismo cielo de aquel extraño domingo de abril. Puesto que se había quedado completamente sola, se acercó a la chimenea, dispuesta a abrir aquel pequeño libro que ahora parecía ser de su propiedad.
Antígona era una obra teatral del autor griego Sófocles; en ella, se narraba la historia de la hija del rey Edipo, testaruda y desafiante. Ella, ante la prohibición de su tío de enterrar a su propio hermano Polinices, se opuso a las leyes y organizó su funeral, luchando por la moralidad de la ley. Ciertamente, Simonetta no acostumbraba a leer teatro griego, pero el hecho de que el libro tuviera a una protagonista fuerte, decidida y valiente, la hizo sumirse de inmediato en la narración.
Apenas había pasado pocas páginas, unos pasos apresurados hicieron que su mirada tornase a la puerta abierta de la biblioteca. Lo vio pasar como un relámpago, pero Simonetta logró ver el reflejo de sus cabellos, que refulgieron al pasar delante del gran fuego de la chimenea. La sombra desconocida pareció desaparecer por una puerta, cuyo haz de luz era lo único que alumbraba, aunque tímidamente, aquella zona de paso del palazzo Médici. Simonetta, como de costumbre, se sintió intrigada. Cerró el libro de inmediato y llegó hasta el marco de la puerta de la biblioteca. Las sombras que se imprimían en aquel haz de luz parecían certificar que, efectivamente, alguien había entrado en la última puerta del pasillo. Casi como si fuera una luciérnaga, que no puede – o no quiere – alejarse del brillo, la genovesa comenzó a deslizarse por el silencioso pasillo, sumiéndose en las sombras que la rodeaban. Cuando hubo llegado al final, se detuvo, sin asomarse, aún. ¿Quién sería? Una respiración nítida se colaba por el marco de aquella puerta.
¿Qué estaba haciendo? Husmear en casas ajenas no había sido de sus pasatiempos preferidos nunca, ¿o quizás sí? ¿Era tan curiosa como desvergonzada para asomarse? ¿Y si encontraba algo que no debería? Con la intriga que sólo puede proporcionar lo que crees que vas a descubrir, Simonetta avanzó hasta el vano de la puerta y se asomó al interior de aquella sala iluminada.
El fuego crepitante de otra chimenea majestuosa iluminaba un espacio oscuro de altos techos. En el centro de la estancia, la cama, con su dosel color escarlata como la sangre, aventuraba que quien fuera el propietario de aquel dormitorio o bien era un rey o así se sentía. Escuchó un suspiro, acompañado del caer de pesados ropajes al suelo, y Simonetta no pudo sino echar su cuerpo hacia delante para ver más allá de lo que el marco de la puerta le permitía. Un escritorio situado a la izquierda de la chimenea, antes oculto a sus ojos, se encontraba repleto de papeles desordenados que apenas dejaban entrever la oscura madera de su superficie. Apoyado sobre un resquicio de aquel enjambre de documentos, un joven con el torso denudo observaba las llamas como si allí se encontrara la respuesta a todas sus preguntas. La luz titilante bañaba sus cabellos, relucientes por la lluvia, y creaba ondas en una piel desnuda que Simonetta ya conocía, muy a su pesar. Quizás fuera el hecho de que aquella escena se hubiera repetido más de la cuenta lo que le perturbó. Tragó saliva y su respiración fue tan fuerte que el hombre giró el rostro hasta ella.
Simonetta volvió entonces a las sombras, rezando a todos los dioses, paganos o no, que sus pies se movieran lo más rápido que pudieran de nuevo a la biblioteca, pero nadie acudió a sus plegarias y su huida acabó tan pronto como hubo comenzado. La espalda de la joven tocó la pared del oscuro pasillo, pero a pesar de la inexistencia de luz, pudo ver brillar entre las tinieblas la sonrisa ladeada de Giuliano.
- No sé si sentirme halagado por su visita o ultrajado por su rápida fuga – sus ojos relucían con malicia –. Pero lo que sí debo decirle, signorina Cattaneo, es que no tiene madera de espía.
Por vez primera, la genovesa no supo responder. Quizás las tinieblas acentuaban la corta distancia a la que sus rostros se encontraban. Quizás, no podía sino admitir que la curiosidad le había llevado hasta las puertas del infierno.
- No se preocupe, comienzo a entender que la curiosidad es lo que alimenta su astucia, signorina Cattaneo.
Los iris verdes de Giuliano se clavaron en los grises de ella, intentando analizar algo que ella no podía comprender. La joven sintió cómo le costaba tragar saliva y el ritmo de su respiración se aceleraba. No entendía por qué la presencia de aquel la hacía saltar los nervios, pero tampoco ayudaba el hecho de que Giuliano se encontrara, aún, sin camisa, claramente empapado por la lluvia que repiqueteaba fuera en los ventanales y que la mirase fijamente, con las cejas arqueadas, riéndose de ella.
Tras unos segundos, el silencio que se había amoldado a ellos pareció hacer mella en la joven, que tomó aire e intentó, no sin mucho esfuerzo, templarse.
- Simonetta, llámame Simonetta, Giuliano – respondió al fin, con voz ronca, intentando aparentar entereza.
La sonrisa del Médici se agrandó ante sus palabras y este dio un paso atrás, dejando, al fin, cierta distancia que ayudó a Simonetta a recomponer su fingida altivez.
- Bien, por fin empezamos a tutearnos – murmuró, divertido.
Los ojos de él recorrieron el rostro de la muchacha, quien dio gracias internamente a la oscuridad del pasillo, pues se encontraba completamente sonrojada. Él, aunque no podía verlo, seguramente lo intuyó, porque buscó reprimir una sonrisa mordiéndose ligeramente el labio inferior. Simonetta respiró hondo de nuevo, y a su nariz llegó el inconfundible olor de menta, que se mezclaba con la humedad del ambiente.
- Discúlpame, no ha sido correcto – dijo al fin, maldiciéndose internamente por admitir de forma abierta su culpa.
Giuliano soltó una ligera carcajada.
- ¿Son sinceras tus palabras o sólo es la moral aquella que habla? – el joven enarcó una ceja, aparentemente divertido por ponerla en apuros.
- ¿Acaso importa mucho?
Simonetta frunció el ceño. Esta intromisión, sin duda, sería un episodio con el que él la martirizaría. Giuliano chascó la lengua.
- Lo primero, significaría que realmente te arrepientes de haber sucumbido a la vibrante sensación de la curiosidad. Lo segundo, que algo dentro de ti sí que deseaba verme desnudo.
La genovesa resopló, molesta.
- Nada más lejos de la realidad.
Una amarga risa salió de los labios de Giuliano, pero Simonetta no supo adivinar si era porque no la había creído o, quizás, porque se encontraba decepcionado ante la respuesta. Ninguno de los dos habló durante algunos segundos. El aire se volvió frío e, instintivamente, la joven cruzó sus brazos, intentando en vano conservar el calor que había sentido en su cuerpo hasta apenas unos instantes atrás.
- Ven, entra. Aquí hace frío y podrías enfermar – su mano se alargó, señalando la puerta de sus aposentos, que brillaba con la luz titilante de la chimenea. Parecía que quien iba ligera de ropa era ella y no él - ¿Qué llevas ahí?
- Un regalo de tu hermano.
- ¡Pronto comienza a agasajarte!
Ignoró el comentario jocoso e intentó ocultar su incomodidad avanzando ella primero hacia el interior del dormitorio. Efectivamente, era mucho más cálido que el pasillo, pero no se encontraba mucho más a gusto que allí fuera. La sensación de hallarse en un lugar indebido provocó sudoración en sus manos, que agarraban con fuerza contra su pecho el ejemplar de Antígona. Estaba parada, firme como un soldado, al lado del escritorio. Sus ojos repasaban la maraña de papeles y revisaban la estilizada caligrafía de las cartas, pero no llegó a leer su contenido. Aunque aquello no estuviera del todo bien – revisar, aparentemente, la correspondencia personal – era mejor que pasear su mirada por los ropajes que se amontonaban en el suelo y aquel gran lecho con dosel, que parecía querer llamarla a comprobar su comodidad.
Giuliano apareció por el rabillo de sus ojos, gracias a Dios, vestido de nuevo con una abultada blusa blanca de lana. No es que le cubriera por completo el pecho, pero ya era algo. Llevaba dos cálices de vino, uno en cada mano y, de pie en frente de la chimenea, tendió uno hacia su inesperada visita.
- "Con mucho, la prudencia es la base de la felicidad".
- ¿Cómo? – preguntó la joven, confusa.
- "Las palabras hinchadas por el orgullo comportan, para los orgullosos, los mayores golpes, ellas, con la vejez, enseñan a tener prudencia".
- No entiendo qué quieres decir.
- Es el final. El final de Antígona.
- No lo he leído aún.
Giuliano chascó la lengua.
- Me lo imaginaba, teniendo en cuenta tu indiscreción y altivez.
Esta vez, ella no respondió, sino que se limitó a aceptar la copa, aún alzada en su dirección, tendida de la mano del joven Médici. Al hacerlo, las yemas de sus dedos se rozaron, pero no por mera casualidad. Simonetta bebió un largo sorbo de vino bajo la atenta mirada de Giuliano.
- Gracias – dijo ella, después de una pausa. Él enarcó una ceja, sin comprender – Gracias por haber actuado hoy en nuestro favor. Ahora Arabela cuenta con algo más de tiempo.
- No hay de qué, Simonetta – su nombre, pronunciado por sus labios, tenía un eco extraño. – Además, ya te dije que sabrías recompensármelo.
Sin poderlo evitar, la joven echó un vistazo rápido al lecho del florentino. Su corazón latió más rápido y, de no haber estado cerca del fuego, habría parecido que sus mejillas se encendían por el rubor. No quería deber nada a nadie y menos a aquel hombre rico y disoluto.
- No tengo la menor idea de cómo podría hacerlo – su voz resultó cortante, pero bebió más vino para ocultar su turbación.
- ¿Quieres saberlo ahora mismo? – Giuliano enarcó una ceja, divertido.
- Indecente – soltó ella, sin poderlo siquiera reprimir.
La risotada del joven hizo enfadar aún más a Simonetta, que frunció los labios. Debo irme ahora mismo de aquí, se dijo. No obstante, por algún motivo, sus pies siguieron bien anclados en aquel suelo.
- Sólo era una broma; te respeto y jamás te propondría una cosa semejante... Si tú no quieres.
Aquello comenzaba a ir demasiado lejos. Soltó un bufido, mientras dejaba la copa en el abarrotado escritorio.
- Por supuesto que no querría, ¿quién perdería su honra de una manera tan burda?
Los ojos centelleantes y su semblante serio, al menos, consiguieron evitar que Giuliano respondiera, pero en la mirada de él se podía leer perfectamente la frase: "Más de las que te imaginas".
- Me gustaría que confiaras en mí, de momento, no te he dado razones para no hacerlo – dijo.
Se apoyó en la chimenea y tornó el rostro al crepitante fuego. Sus facciones danzaban entre la luminosidad rojiza de las llamas y la oscuridad, aportándole un semblante que parecía salido del mismo infierno. Asimismo, la belleza de aquel se acentuaba, vigorosa, amenazante, casi peligrosa. Simonetta sentía que estaba a punto de vender su alma al mismísimo Lucifer.
- Por ello, confiaré en ti. Pero dime antes de qué se trata.
El rostro de Giuliano no se apartó ni por un momento de las llamas. Tan sólo sonrío pícaramente, como quien ha conseguido algo que, por mucho que le costase, sabría que obtendría. Ante aquella luz, su gesto hizo erizar la piel de la joven.
- Un día, iré a buscarte al palazzo Pitti y no podrás negarte a venir conmigo, sea donde sea que te lleve. Simplemente aceptarás y te encomendarás a mí, durante toda la noche. Prometo que no será un lugar demasiado disoluto, ni harás nada de lo que te arrepientas. De hecho, es muy probable que te guste.
La malicia volvió a sus ojos cuando la miró. Era incluso más bello que Lorenzo, pero sin duda, más pernicioso. Ese aura letal que parecía acompañarlo le provocó un escalofrío. Sin duda, dejarse llevar por Giuliano de Médici acarreaba caer en una espiral de perdición, excesos y lujuria, a pesar de que él la había pedido que confiara en él. No sabía si había sido una buena elección, pero tampoco quería vivir en deuda con el diablo.
- Está bien – respondió al fin, intentando sonar segura.
El rostro satisfecho de Giuliano volvió de nuevo a la chimenea. La conversación parecía haber terminado, pero ninguno de los dos se movía de su lugar. Quizás lo extraño fuera que Simonetta ni siquiera se lo había planteado. Si la curiosidad la había llevado hasta la boca del lobo, un poco más de intromisión no importaría en absoluto, ¿o sí?
- Giuliano – dijo la genovesa, suavemente. El joven giró la cabeza, extrañado, como si por un momento hubiera olvidado que se encontraba aún en sus aposentos.
- ¿Sí?
- He conocido a Marco Vespucci y sin duda es una persona desagradable, pero ¿qué hay más allá de ello? Quiero decir...
Giuliano arrugó la frente.
- ¿Quieres conocer ya todos los entresijos de Florencia? – aunque sus palabras sonaran ligeras, su semblante era serio – ¿Estás segura de querer saberlos?
Simonetta alzó el mentón mientras agarraba aún más fuerte el manuscrito que portaba en sus manos.
- Si voy a vivir aquí, sí.
Por vez primera, Giuliano se separó de la chimenea y, con pasos pausados, sin prisa, se acercó a su escritorio. Apoyó ambas manos en un montón de cartas, hojas escritas y trozos de papel hechos jirones. No levantó la mirada; parecía pensativo.
- Bien – respondió tras unos minutos de pausa –. Resulta que Marco Vespucci y su padre, Piero, son muy amigos de los Pazzi.
- He oído hablar de ellos – repuso Simonetta.
El joven Médici cabeceó, en señal de afirmación.
- Los Pazzi también son banqueros, pero su estirpe es noble y se remonta hasta la toma de Jerusalén. Nos desprecian por nuestros éxitos y por el amor que el pueblo de Florencia nos profesa, pero más aún nos odian por nuestros orígenes humildes. Provenimos de simples campesinos y para ellos, aún lo seguimos siendo.
Cuando alzó la mirada, sus ojos desprendían rencor y odio, pero también impotencia. Era la primera vez que Simonetta veía en él un atisbo de debilidad.
- La sed de poder ciega a Jacopo Pazzi, quien pretende hundir constantemente y desde hace décadas nuestro nombre a través de movimientos políticos y conspiraciones.
Frunció los labios. Sin duda, este parecía ser un problema real para los Médici. Un hostigamiento constante por parte de la nobleza florentina y los súbditos de los Pazzi. Simonetta, a su corta edad, era incapaz de imaginarse el juego y los tejemanejes de la política de la ciudad, pero al ver la expresión de Giuliano, supo que no querría saberlo jamás. "Conspiraciones" había dicho él. ¿Acaso alguna de las dos familias habría llegado a asesinar por el odio hacia su rival? Ella sabía perfectamente la respuesta, pero le costaba ver las manos de Lorenzo cubiertas de sangre.
- ¿Y por qué querría messer Pitti casar a Arabela con un aliado de los Pazzi? – preguntó de nuevo la muchacha, incapaz de entender cómo entrelazar aquella maniobra en el ajedrez político de Florencia.
- ¿Estás segura de querer conocer hasta el más mínimo detalle de esta cloaca de ciudad? – respondió Giuliano, arqueando una ceja.
- Sí, lo estoy.
El joven, asintió, aunque no pareció complacido.
- Luca Pitti traicionó a mi padre hace una década. Participó en un intento de asesinato junto a los Pazzi y, como fracasó, volvió llorando y rogando perdón a los Médici. Antes de todo ello eran bastante buenos amigos, por lo cual, le perdonó. Mi padre es débil en sentimientos, como Lorenzo; creen que las personas cambian, pero yo sé que si dejas a las malas hierbas seguir creciendo, un día te serán tu ruina. Con este matrimonio, Pitti busca llevar a nuestra facción a Vespucci y así, minar el poder y los apoyos de los Pazzi, pero también quiere el favor que antaño mi padre le profesaba.
En aquel momento, Simonetta entendió que bien poco podía hacer por su amiga Arabela. Conseguir ser la mano derecha de Piero de Médici, sin duda, le iba a proveer una gran ventaja y un poder que había menguado, años atrás, sobre la ciudad. Ante tales expectativas, perder la confianza de su hija no sería nada en comparación con las ganancias que recibiría. Luca haría todo lo posible porque aquella boda se celebrase, y estaba completamente segura de que Concetta tenía algo, sino mucho, que ver en ello.
- No podemos dejar que esto suceda – murmuró Simonetta, mirando apenada hacia las llamas.
- "Hades, él pondrá fin a estas bodas" – respondió Giuliano, citando de nuevo un pasaje de Antígona.
Y aquella frase sonó como una oscura y pesada profecía.
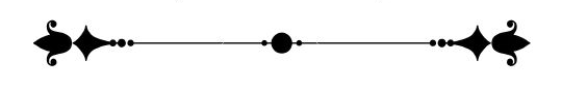
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top