18- El romance de Afrodita y Dioniso.

«Antonio pensó en contraer matrimonio y tomó por esposa a Fulvia, que antes había estado casada con el demagogo Clodio. Esta mujer no estaba hecha para trabajar la lana y cuidar la casa, ni se conformaba con dominar a un marido normal y corriente, sino que quería gobernar al gobernante y comandar al comandante; de forma que, más tarde, Cleopatra le debería a Fulvia las lecciones de sumisión a las mujeres que impartió esta a Antonio, pues cuando aquella lo cogió estaba ya muy amansado y enseñado desde el principio a obedecerlas».
Vidas paralelas: Demetrio-Antonio, de Plutarco[*],
(46 D.C- 120 D.C).
Los festejos por mi intervención en la crecida del Nilo se han extendido y duran semanas de fiestas interminables, de banquetes improvisados, de bailes desenfrenados, de disfraces audaces. Y, sobre todo, de un despliegue de lujo y de creatividad que me dejan anonadada.
Me resulta increíble ser partícipe de los adelantos tecnológicos de los egipcios sobre los que he leído cuando estudiaba en Oxford. Son capaces de utilizar piedras magnéticas para construir decoraciones abovedadas, de manera que las estatuas de hierro se eleven por sí solas en el aire. ¿Y qué me decís de sus puertas automáticas? ¡Alucinaríais! También tienen máquinas que funcionan con monedas y modelos propulsados a vapor. Lo que me lleva a realizarme una pregunta lógica. ¿Hasta dónde podría haber llegado la cultura egipcia si Octavio no la hubiese relegado a un lugar marginal en la Historia?
Mientras me deleito con estos logros que me desconciertan por lo precoces que son, me entretengo al hacerles de confidente a las dos Cleopatras. La antigua se desahoga al relatarme una a una las desavenencias con Marco Antonio. Y mi compañera los miedos por no volver a reunirse con Chris y por las horribles y las traicioneras muertes que les aguardan a su hijo Cesarión, a su hijastro, al general y a ella misma, a las que se suma el destierro en Roma de los más pequeños.
Lo cierto es que ahora me llevo genial con las dos, mejor que ellas entre sí, pues suelen lanzarse pullas una a la otra. Aunque me cueste reconocerlo, considero que la culpa es de Cleo porque se dirige a su otro yo con cierto aire de superioridad que se fundamenta en que conoce el futuro. Lo curioso es que le atribuye los errores a la otra mujer, como si fuesen solo de ella y no suyos. Imagino que le sirve de estrategia para no culpabilizarse por las acciones del pasado.
A esto se le suma que no deja de insistir con que alteremos el siniestro destino que aguarda al otro lado de la esquina. Incluso mientras nos atiborramos de manjares y de vino en las celebraciones.
—Mira, Dany, algo tenemos que hacer —me susurra por enésima vez—. Tú te distraes mientras le haces el amor a Will y no te das cuenta de la gravedad de la situación. Estamos en el momento límite, lo sé. Si no actuamos todo se irá al garete y nos veremos arrastrados a un conflicto que ahora mismo tiene solución.
En algo tiene razón, me disperso con facilidad. El mero hecho de mencionar el nombre de mi amante me da ganas de volver a acercarme a él, de tirarlo sobre las baldosas de diseños geométricos y de pegarme un buen revolcón. ¡Se ve tan sexy mientras habla en latín con Marco Antonio y con sus centuriones! Lleva las piernas musculosas al aire y la túnica no le disimula los bíceps de fisicoculturista que le dejó Satanás. Ni le esconde la ancha espalda. La boca se me hace agua. ¿Y si...
—¡Dany, baja a tierra y deja de comerte a ese pobre hombre con los ojos! —me regaña Cleo; inhalo con fuerza, bajo los párpados durante un par de segundos, intento controlarme y luego los vuelvo a levantar—. Debes centrarte, es importantísimo que entiendas que tenemos que actuar sin más dilación.
—Sabes, amiga, que ya nos hemos extralimitado al hacer crecer el Nilo. —No le participo que me asaltan las mismas dudas y los mismos deseos que a ella y que poco falta para que no consiga contenerlos—. Me aterran las consecuencias si nos dejamos llevar y nos entrometemos más.
—¡Lo sé porque me pasa lo mismo! —Frustrada, se mesa la cabellera—. Pero me resisto a permitir que Octavio me vuelva a vencer. Y, encima, por partida doble. ¡Ahora cuento con todos los medios para impedirlo! Nuestros conocimientos y nuestras posibilidades son infinitas, mi querida Dany. Además, ya de por sí nuestra visita significa una alteración en la franja temporal y no me puedes negar que no es culpa nuestra.
—No permitas que el orgullo te gobierne, Cleo. —Pero ¿cómo criticarla si me invaden las mismas ansias que a ella?
—Y tú, mi Dany, no permitas que tu amor por Will y el sexo desenfrenado que os traéis entre manos te nuble el sentido común y la lógica. —Gruñona, me apunta con el índice.
—Créeme cuando te digo, amiga, que te entiendo. —Procuro calmarla—. Pero comprend...
No continúo porque Marco Antonio, recostado sobre el triclinio más próximo a mi mafioso, grita:
—¡Ahora cada león con su leona! ¡A ver, Danielle, venid con mi amigo, vuestro sitio está con él! —Y señala el lugar de mi pareja.
Los anchos hombros del romano dan la impresión de rasgar la túnica griega que lleva puesta. Y la mandíbula cuadrada y los rizos rubios y ensortijados se le sacuden mientras ríe a carcajadas. Nunca lo he visto serio.
—¡Cleopatra, reina de mi corazón, venid aquí conmigo! —Aúlla el general como los lobos a la luz de la luna.
La mujer no se hace esperar y se dirige rápida hacia él. Primero la aprieta entre sus fuertes brazos de oso y consigue que se asemeje a una muñequita por comparación. Y luego le da un sonoro beso sobre los labios.
—¡Ahora brindemos por mi esposa y por todas nuestras mujeres! —Levanta la copa—. Y porque yo todavía os amo, Cleopatra, a pesar de los años que llevamos juntos. ¡Incluso mucho más que antes!
Efectúa una pausa, bebe vino de Jonia y luego prosigue:
—Recuerdo nuestro primer encuentro en Tarso, donde nos hicimos amantes. Me habíais impresionado de niña cuando acompañé a vuestro padre a Egipto para devolverlo a su cargo de faraón. Y, aún más, cuando en Roma vivíais con Julio César. ¡Pero allí en Tarso resultabais increíble! Arribasteis igual que Afrodita. Debajo de un techo de oro puro y en un barco que parecía de luz remontasteis el río. Varios Cupidos os abanicaban y las Nereidas y las Gracias guiaban la embarcación. El perfume de los sahumerios rodeaba la ribera y llegaba hasta mí para conquistarme y convertirme en vuestro más fiel adorador. Y todos murmuraban que Afrodita venía a encontrarse con Dioniso por el bien de Asia. ¡Y era cierto, Cleopatra, al fin acudíais a reuniros conmigo!
El general vuelve a hacer otra pausa, ahora más emocionado. Y aprovecha para plantarle a la reina un beso apasionado. No sé cuánto fervor es debido al abundante vino, pero lo cierto es que se nota que la quiere. ¡Menos mal que ignora que la tiene por partida doble porque igual se le ocurriría hacer un trío con ambas! Ella le devuelve el gesto con energía y yo me convenzo de que son tal para cual.
—Me invitasteis a cenar, mi amada Cleopatra. Tanto honrasteis mi presencia que las palabras se me fueron de la boca y los pensamientos de la cabeza. —Abre los brazos como para abarcar el infinito—. ¡Cientos y cientos de luces colgaban por el barco y formaban decorativas figuras! También las de la ribera iluminaban la noche y si hubiese sido de día rivalizarían con la luz del sol. ¡Nunca vi un despliegue tan hermoso!... Hasta que puse la vista en vos, Cleopatra, cuando os acercasteis a mí. ¡Erais Afrodita, Isis y todas las diosas juntas! ¡Nunca vi una mujer tan bella! Cuando hablabais vuestra voz sonaba como las más tiernas canciones al son de los sistros.
—¡Ay, bribón! —Ella se halla conmovida a su pesar—. ¡Eso se lo decíais y se lo decís a todas!
Las carcajadas la interrumpen durante unos minutos y después se justifica:
—Quinto Delio, vuestro enviado en Egipto, me advirtió que erais impresionable con las mujeres guapas. Me juró que nunca me haríais daño y me aconsejó que fuera bellamente ataviada para haceros caer a mis pies, igual que Hera con Zeus.
Los asistentes vuelven a troncharse de la risa ante el desenfado de Cleopatra. Recuerdo que, según los libros, por aquella época —el año cuarenta y uno antes de Cristo— el general no dejaba de enviarle cartas e invitaciones para que le explicase por qué no había ayudado a los cesarianos contra los asesinos de Julio César. Cuando acudió —después de mucho hacerse rogar— la reina le explicó que fue con una flota, pero que tuvo la mala suerte de que se hundiera por el mal tiempo. Se salvó de milagro y luego estuvo enferma. En el momento en el que se recuperó, Marco Antonio ya los había vencido en Filipos. También le recordó que, a pesar de que antes de eso Casio la había amenazado y se hallaba casi a las puertas de Egipto, ella no lo había ayudado.
Tampoco hacían falta demasiadas frases, pues había conquistado a Marco Antonio solo con su presencia. A esto se le añadía la riqueza, ya que él necesitaba dinero para su guerra contra los partos. Pero en realidad los unía un sentimiento mucho más fuerte, el odio hacia Octavio. Ninguno de los dos entendía cómo Julio César los había traicionado de este modo al nombrar heredero en el testamento a su sobrino nieto. Antonio había llegado al extremo de defender los derechos de Cesarión en el Senado. En este sentido le fue más leal que el César. Enseguida hizo que la hermana de Cleopatra, Arsínoe —que no dejaba de ponerle piedras en el camino para suplantarla en el poder— fuese expulsada del Templo de Artemisa. Murió en la escalinata, ante las puertas de marfil que había donado el padre de ambas. También ajustició al personaje que se hacía pasar por Ptolomeo XIII y que se paseaba por Asia para reclamar el trono.
En el instante en el que los invitados dejan de reír, el romano continúa con el discurso:
—¡Ay, hermosa Cleopatra, vos siempre seréis única para mí! Nunca he conocido a una mujer con tanto carácter y tan bromista como yo. ¡Cómo os reísteis al otro día de nuestro primer encuentro, cuando intenté competir con vos al organizar un banquete! —Una vez más la concurrencia estalla en carcajadas.
Akakios, un alejandrino que solía acudir a todas las fiestas, chilla divertido:
—¡Torpe, Antonio, nunca se puede rivalizar con un Ptolomeo en cuanto a festejos!
—¡Cierto, mi querido amigo! —grita el aludido y festeja el comentario con una larga risotada—. ¡Ni en festejos más atractivos ni en nada! Aunque por aquel entonces mi esposa Fulvia me esperaba en Roma y en Mesopotamia los partos, me vine aquí. Esta ciudad me retuvo y me convirtió en un alejandrino más: ¡un brindis por Alejandría!
Y todos levantamos las copas y nos reímos con desenfado. Podría acostumbrarme a tantas fiestas y a tanta felicidad. Debo reconocer que cuando leía sobre Marco Antonio siempre me parecía un bufón descerebrado, la sombra de Julio César. Decían que era un buen seguidor —un subalterno—, pero que se quedó perdido cuando tuvo que mandar y que organizar. Sin embargo, me conquista su personalidad simpática, considerada y generosa. Encima, se ha hecho muy amigo de mi mafioso y lo ha puesto bajo su protección.
—¡Y ahora otro brindis por nuestra Sociedad de la Vida Inimitable! —el general ruge a todo pulmón como un león—. ¡Porque nadie se atreve a competir con los banquetes y con las celebraciones de nuestros miembros!
Y todos se ríen, beben, brindan, se abren a la música, a los aromas y al amor mientras hablan al mismo tiempo. La dicha inunda hasta el último rincón de la gran sala del palacio y llega hasta los jardines, donde algunas parejas se entremezclan y se dejan llevar por la pasión. Y yo empiezo a sentirme mezquina. Por la mente me pasa, fugaz, la idea de que mi mentira cochina me convierte en una traidora, al hacerles creer que esta alegría es permanente. Y al negarles el conocimiento de lo que pronto sucederá. Soy peor que un monstruo. ¿Igual que Satanás, quizá?
Los remordimientos me asolan. Dijera lo que dijese Da Mo, cada vez me resulta más complicado mantenerme impertérrita ante la tragedia que se avecina. ¡Si yo también me he convertido en una alejandrina más! Cuando contemplo el faro desde alguna ventana del palacio no considero admisible permitir que Octavio traiga tanto dolor y tanto sufrimiento a la que es mi ciudad adoptiva.
—¡Y ahora un nuevo brindis por mi esposa! —chilla Marco Antonio, alegre—. ¡La mejor compañera! ¡Conmigo juega a los dados, caza, bebe, participa en mis entrenamientos y se disfraza de lo que sea! De lo que sea, menos de pescado. —La gente se ríe tanto que se sujeta los estómagos—. ¡Por la faraona más hermosa y más brillante del Alto y del Bajo Egipto!
Al beber en honor de ella me percato de que la atracción entre ambos es tan inevitable como la mía por mi mafioso. Ni siquiera mi matrimonio con Nathan consiguió separarnos. Fulvia se tuvo que inventar una guerra contra Octavio para sacarlo de los brazos de Cleopatra. Poco después murió, y, para sellar la paz al conflicto que inició, el general se casó con Octavia, la hermana mayor de su rival. Esto distanció a los enamorados durante algunos años. Mientras tanto la reina dio a luz, sola, a sus mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Recién en el año treinta y siete antes de Cristo, en Antioquía, le envió un mensajero para que se reuniera con él. Tal vez se mezclaban varias razones. Octavia solo le daba hijas. Octavio, el cuñado, limitaba sus aspiraciones. Y necesitaba la riqueza de la reina para emprender la guerra. Ahora comprendo que también la llamó porque la quería y la extrañaba. Al reunirse la pasión los volvió a arrasar. Reconoció a los niños y le entregó tantos territorios —como vasalla de Roma—, que Egipto volvió al esplendor del Imperio Ptolemaico del siglo III. Poco tiempo después nacía el hijo menor —Ptolomeo Filadelfo— a quien Cleo le hace cosquillas y le lee historias sobre los dioses.
Dejo de rumiar en el pasado porque mi delincuente, mientras ambos descansamos sobre el triclinio, se toma libertades conmigo. Al apreciar que todos se encuentran distraídos con los brindis me acaricia la pierna por debajo de la tela ligera del vestido. Me tapa con el robusto cuerpo. Se halla sobre la cadera izquierda frente a mí y su traviesa mano me recorre los muslos para tentarme con cada roce. Y luego la pasea por el monte de Venus, antes de que sus dedos se pierdan en donde más placer me causan.
—¿Te gusta, Danielle? —Me muerde con suavidad el cuello—. ¿Para qué lo pregunto? ¡Claro que sí! Siento cómo te derrites y escucho cómo suspiras —efectúa una pausa, y, con voz sensual, añade—: Y huelo tu perfume a deseo.
—¡Ay, amor mío! —Tiemblo como una hoja—. ¿Cómo me haces esto? ¡Estamos rodeados de gente!
—¡Ven, Danielle, busquemos intimidad! —Se pone de pie, me coge del brazo y me guía hacia los jardines.
Nos alejamos de las zonas en las que se regodean los amantes, necesitamos privacidad. No nos detenemos hasta llegar al muelle real, que permanece en la oscuridad y desierto. Pese a que los lotos están cerrados por ser de noche, nos envuelve su perfume aristocrático, embriagador, aterciopelado. La sublime fragancia me recuerda que todo es posible cuando se ama. Que la pasión y que los sentimientos renacen y crecen al igual que esta flor.
Una vez más, la única iluminación proviene de las estrellas y de la luna. Nos abrazamos y recorremos nuestros cuerpos con desenfreno. El susurro de las olas contra las rocas constituye nuestra sinfonía y compite con nuestros suspiros. Creo que el intercambio de Marco Antonio y de Cleopatra nos ha emocionado a ambos porque mientras nos fundimos el uno en el otro me siento muy tonta al negarme durante largos meses lo que el corazón me pedía a gritos.
—¡Te amo, Danielle! —Mientras sus labios me devoran me levanta el vuelo del vestido.
Le hace un pequeño nudo para mantenerlo en alto. Y acto seguido se sumerge en mí y me proporciona un placer infinito. No hay más preliminares, ninguno de los dos los soportaría. Nuestra necesidad es extrema. Doy un salto y le enredo las piernas alrededor de la cintura. Él me sostiene como si fuese una pequeña burbuja que flota en medio de su perfecta musculatura. Nadie que pasara por allí podría verme, el cuerpo de mi amante vuelve a desbordarme. Pero esto no me inquieta porque solo puedo pensar en cuánto lo deseo, en cómo me enloquece la forma en la que se mueve. En cómo complementa los estoques profundos con los más ligeros y rápidos.
No me quedo quieta, acompaño sus movimientos. Me sube, me baja, me afirma sobre sus caderas. Creo que me convierto en un bulbo de loto y que eclosiono para recibir los rayos del sol: mi delincuente es mi astro rey, me da calor y me proporciona vida. Luego me apoya sobre un añoso olivo y nada dentro de mí, igual que un pez en la pecera. La explosión de placer es infinita y las lágrimas me descienden por las mejillas. Advierto el brillo de sus ojos azules a la luz de la luna. Es como si viese en un espejo reflejados mis sentimientos. Y el clímax me traspasa con la fuerza de un volcán en erupción.
—¡Te amo, Danielle, nunca he querido a nadie de esta forma! —me murmura contra el cuello y expulsa el aire contenido en los pulmones.
—¡Y yo a ti, mafioso mío! —no consigo controlarme y agrego—: ¡Te amo más que a nada y que a nadie! ¡¿Cómo he podido alejarme de ti?! ¡No lo entiendo! ¡Te amo, te amo, te amo!
Me posa sobre el suelo y me ciñe con fuerza. Le pongo la cabeza sobre el pecho y me le prendo de la cintura. Antes no me pasaba que necesitara repetírselo una y otra vez. ¿Por qué ahora ansío decírselo en cada segundo? Quizá porque ignorar mis sentimientos solo me ha hecho sufrir. Y ha provocado que aumenten.
—¡No te imaginas, mi amor, cuánto he deseado escuchar estas palabras! —Me da besos por todo el rostro—. Estaba convencido de que me querías, pero después de que moriste y regresaste a la vida dudaba de todo. Cuando insistías en que saliera con otra mujer creí que lo nuestro estaba acabado. ¡Porque yo no deseo a otra, Danielle, solo a ti!
Y yo siento que lo que expresa se me puede aplicar. Porque percibo que he madurado. Ya no me invade la necesidad de aventuras de una noche o de compartir mi lecho con varios amantes fijos. Soy capaz de dedicarme solo a él sin considerar que dejo mi libertad por el camino. No tengo idea de dónde coloca esta reflexión a mi esposo. Pero el amor que nos une a mi delincuente y a mí es tan imparable como la crecida anual del Nilo.
De improviso el cuerpo se me tensa por instinto y luego mis ojos contemplan, con horror, la presencia que se halla cerca del muelle.
—¿Qué pasa, Danielle? —me pregunta mi amante, intrigado.
—Lo que sucede, mi amor, es que sobre ese barco iluminado que se dirige hacia aquí acabo de ver a Satanás. —Me paso la mano por el pelo y me lo desacomodo—. ¿Lo habré atraído hacia Egipto cuando utilicé su poder para hacer crecer el río?
A ambos se nos pone la piel de gallina. Nuestra peor pesadilla se hace realidad. Porque la llegada del engendro solo augura más problemas...
[*] Página 153 y 154 de la obra ya citada.

Cleo le insiste a Danielle una y otra vez con que les cuente lo que les espera a Cleopatra antigua y a Marco Antonio.

Y siguen con los festejos por la crecida del río durante días y días.

El general Marco Antonio cuenta cómo se hizo amante de Cleopatra.

Danielle no deja de echarle miradas sensuales a su mafioso. Y lo toca a la menor oportunidad.

Y se lleva una sorpresa desagradable al ver a Satanás sobre una barca. Tú qué crees, ¿les traerá problemas?


https://youtu.be/nIjVuRTm-dc

Historia del helenismo. De Alejandro a Cleopatra, de Heinz Heinen. Alianza Editorial, S.A, 2007, Madrid.
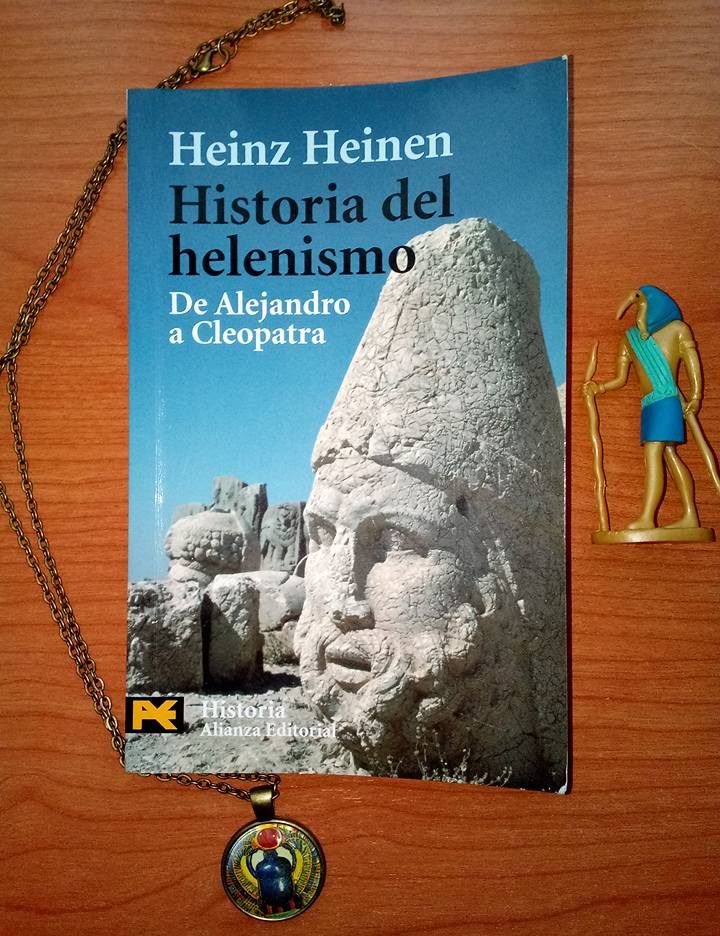

Revista Vive la Historia, Nº 40, 8/2018, Julio César. El final de la república, Televisión y Audiovídeo Editorial Multimedia, S.L, 2018, España.


https://youtu.be/hwxWXMH6ajA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top