Neutrinidad
—¿Estás segura de que quieres hacer esto?
Maia asintió con una dulce sonrisa. Abrió la puerta sacando su pierna fuera del auto Peugeot. Cerró sus ojos para aspirar la caliente brisa que contrastaba con el aire acondicionado. Era la primera vez que vivía en una zona costera.
No conocía la playa, por lo que no estaba acostumbrada a las asfixiantes temperaturas, a la calidez de las personas, al olor del mar y del dulce coco, ni a los protectores solares. Se llevó la mano a la cara, sintiéndola un tanto grasosa pero el olor a piña colada le hizo experimentar cierta seguridad sobre aquel ungüento que su madre le había colocado antes de salir de su casa, prometiéndole que la protegería del sol.
Se bajó del carro, cerró la puerta y dio un paso sintiendo la hierba de la acera penetrar tímidamente entre sus sandalias. Maia no medía más de un metro sesenta, era menuda, delgada, con un rostro angelical, ojos grandes, marrones cobrizos, de pestañas largas, mirada límpida e inmaculada, que podían transmitirle al mundo la sencillez de su alma, pero no le permitían ver. Había nacido ciega.
Sus padres adoptivos hicieron hasta lo imposible por darle la esperanza de ver. Sin embargo, Maia no necesitaba de la visión, se sentía amada por quién era, lo suficientemente valorada como para valerse por sí misma, nunca había sentido lástima o compasión por su situación.
No necesitaba ver más de lo que sus otros sentidos le mostraban, llenando su oscuridad de olores, sabores, sonidos, texturas, todos suyos, todos propios. En su mundo no existían defectos, errores, tristezas.
Aspiró con mayor fuerza, llenando como pudo sus pulmones que se negaban a recibir aquel aire caliente. Su cabello castaño que terminaba en unos bucles sueltos se movió grácilmente en cuanto comenzó a caminar. Contó, en su mente, los pasos que la llevarían a la escalera principal. No quería usar su bastón, la idea era no llamar la atención de sus compañeros.
Era la primera vez que iba al colegio y quería dar una buena impresión. Subió los cinco escalones tomada de la baranda, aún frescas al tacto gracias a la sombra de los árboles de mangos. Dio los cuatro pasos en el descanso que la llevaron a los últimos escalones, y luego cinco pasos más para atravesar la puerta principal.
«Cinco, cuatro, tres, cinco», había memorizado durante la semana.
Ante ella se abría un amplio pasillo, dio unos pasos más y descendió dos escalones. El lunes llevaría su bastón, en caso de que las cosas se complicaran. Caminó segura y cruzó a la derecha. Aún podía percibir el leve aroma de la pintura de aceite. La falda ligeramente se elevaba cada vez que cruzaba en una esquina.
Inequívocamente, puso su mano en el pómulo de la puerta del que sería su salón. Sonrío abriéndola, para dar un paso al frente.
Con sus dedos izquierdos acarició con suavidad el aire, y los tres escritorios que la llevaban hasta el que sería suyo. Corrió la silla y se sentó con sus manos entrelazadas, cerró sus ojos y dibujó en su rostro la más hermosa sonrisa. Estaba feliz. Sus padres le habían concedido su más añorado deseo: Estudiar en un colegio.
Ella comprendía su temor, pero les amó aún más cuando, por encima de su miedo, le buscaron un colegio donde estudiar, logrando concesiones para grabar las clases, y contratando a un docente particular que la ayudaría, en caso de que se perdiera en Matemática.
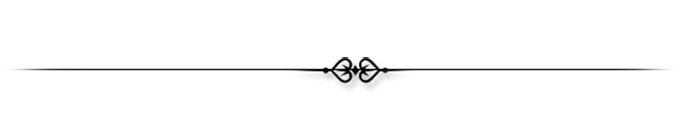
Ibrahim caminaba cabizbajo, con las manos dentro de los bolsillos de mezclilla y la franela aguamarina cayéndole entre las muñecas. Iba meditabundo, sin rumbo fijo. Desde la noche del lunes, hasta ese día, viernes, a las nueve de la mañana, había atravesado su cama y el techo de la cocina.
Resultó que estaba arreglando unos libros del despacho de su padre, cuando el globo terráqueo entallado en cedro barnizado, se le vino encima. Inmediatamente, entendió que le sería difícil desviar la trayectoria de aquel objeto tan pesado. Saldría lastimado.
Ante la situación de peligro, su corazón latió con vehemencia. Intentó retroceder pero se enredó con la alfombra; su otro pie, lejos de sostenerlo, empezó a descender. Ni el algodón de la alfombra, ni el piso de cerámica, ni los bloques, ni las vigas pudieron detenerlo.
Cruzar los diez centímetros fue escalofriante, pero aún más lo fue darse cuenta que entre ellos y el suelo de la cocina existían tres peligrosos metros que recorrería en caída libre. Gritando, en la soledad de su casa, cayó en cuclillas. Un aterrizaje perfecto. Miró hacia arriba. ¡No lo podía creer!
—Si sigo cayendo de esta manera, terminaré por atravesar el mundo —pensó—. ¡Bah! ¡No seas ridículo! ¡Eso es imposible!
Limpiando sus manos en el pantalón de mezclilla, decidió salir de su casa. No quería estar en la segunda planta, ni sobre nada que no tuviera por debajo de él, metros y metros de concreto. Pensó en ir a la casa de Aidan pero, ¿qué diría? Sabía que su amigo sentía aversión por la profecía, y si Dafne se enteraba de que había recibido el Don antes que ella de seguro colapsaría.
Dos años atrás habían reconocido su homosexualidad, y sin embargo, aquello no podía compararse con esto. Atravesar las cosas estaba en otro nivel.
—Vomitó cuanto le contaron que era gay. Se infartará si se entera de lo que puedo hacer.
Sin poner atención hacia dónde se dirigía, terminó llegando a la cuadra del colegio.
—De todos los lugares, vine a parar a este —pensó, volviendo a bajar el rostro.
Las pocas esperanzas que había guardado por tener un año escolar sin novedades se habían esfumado por completo desde el momento que descubrió que sobre él pesaba la terrible "maldición" de ser absorbido. Aidan le había comentado que no era corriente, y él le había insistido en querer ser distinto, pero nunca reparó en que llegaría a ser un fenómeno.
Un empujón lo sacó de sus cavilaciones. Una joven de cabellos castaños se había lanzado contra su costado izquierdo desde las escaleras del colegio. La vio trastabillar con el golpe, por lo que metió rápidamente sus manos frente a ella para sostenerla, frenando con el brazo derecho, e intentando estabilizarle con la izquierda.
Ella comenzó a respirar con fuerza, percibiendo una suave fragancia a madera y vainilla, que le hizo intuir que la persona que la había tomado era joven o gustaba de perfumes juveniles.
—Lo siento.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Ibrahim.
—Lo siento —insistió—. No debí ser tan descuidada.
—Tranquila, soy yo quien anda un tanto despistado —comentó con amabilidad—. ¿Te encuentras bien?
—Sí, sí... —dijo, girando a un lado para ponerse frente a él—. ¡Eres alto! —exclamó, haciéndolo sonrojar.
—Un poco, creo —dudó, dándose cuenta de que ella no lo veía fijamente, a pesar de tener unos hermosos ojos—. ¿Eres...? —murmuró avergonzado por su atrevimiento.
—¿Ciega? —preguntó Maia, soltándose de sus brazos—. Sí, de nacimiento.
—¡Oh! ¡Oh!
—No. No sientas pena por mí. De verdad, no me hace falta ver. Claro, obviando el hecho de que te he atropellado —comentó risueña.
Ibrahim se sintió aturdido. Hace unos minutos atrás había estado compadeciéndose por ser un «fenómeno», un «bicho raro», por tener un Don que otros no tenían y, frente a él, estaba una chica menuda, con una amplia y hermosa sonrisa, asegurándole que no le importaba ser invidente, tomando con gracia su condición, enseñándole que mientras él se quejaba por tener un poco más que el resto, ella agradecía lo que tenía.
—No podemos tener todo lo que deseamos —pensó—, ni valoramos todo lo que tenemos.
—Am... Maia —dijo, tendiéndole la mano—. Maia, ese es mi nombre.
—Ibrahim Iturriza —contestó tomando su mano—. Soy estudiante del último año. ¿Estás de visita por el colegio?
—Sí. Quería familiarizarme con él antes de que empiecen las clases. No quiero sentirme fuera de ambiente.
Resoplando, Ibrahim miró con recelo el edificio de ladrillos rojos y paredes marfil blancuzco. Allí no se toleraban las "anomalías". La mayoría de los estudiantes eran incapaces de sentir el más mínimo respeto por el otro. Él lo sabía, todavía seguía soportando los comentarios de pasillo y las burlas de sus compañeros.
En Costa Azul solo tenías tres opciones: Sobresalir, ser engullido por la multitud o la exclusión total. No pudo evitar sentir compasión ante aquella chica de dulce rostro y mirada límpida, pues su condición la ponía en total desventaja ante la comunidad estudiantil.
—¿Y cómo haces para copiar? ¿Con Matemática y las otras ciencias?
—Puedo oír —respondió ingenuamente—. No es tan difícil, siempre llevo mi laptop y la PDA(1), que me facilita escribir.
—Pero, ¡tus ojos son normales!
—Mis córneas no están afectadas... ¿Nunca has estado cerca de una persona ciega?
—Perdóname, debo parecer la persona más estúpida del mundo.
—Está bien, estoy acostumbrada —comentó, mientras un auto se estacionaba frente a ellos—. Bueno, Ibrahim Iturriza, fue un placer conocerte. Espero volver a encontrarte.
—¡Claro! —le aseguró, mientras Maia ascendía al auto, y una señora de cabellos ensortijados le saludaba desde el puesto del chofer con entusiasmo, mientras le daba un beso a su hija en la mejilla—. Será un año totalmente distinto —comentó, despidiéndose del carro que se ponía en marcha.
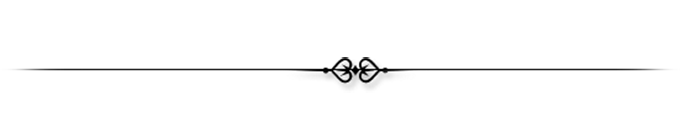
—¿Qué te ha parecido el colegio? —quiso saber Leticia, con una mirada pícara.
—¡Es una maravilla, mamá! Ya me he familiarizado con el edificio. ¡Estoy tan emocionada!
—Y has hecho un amigo nuevo.
—¡Mamá! —exclamó en voz alta—. Apenas sé su nombre.
—Pues déjame decirte que es bastante guapo. Usa lentes, cabello oscuro, frondoso, y muy alto... ¡Un chico interesante! —bromeó.
—Y huele muy bien, y tiene una preciosa voz... ¡Vamos mamá! El pobre quedó pasmado al darse cuenta de que era invidente —aclaró Maia.
—Amina, hija, eres hermosa, corazón. —La miró—. Encontrarás a alguien que te quiera, alguien a quien yo pueda atormentar con mis desplantes y apegos.
—¡Mamá!
—Esa es la mejor parte de ser madre —dijo riendo—. Sabes que no será así, mi vida. Sabes que puedes contar conmigo.
Maia sonrió. El aroma a playa se introducía por la ventana. Quería conocer la playa, pero sus padres no la dejarían. Captar la fragancia marina era lo más cercano que estaría del mar; le habían dejado ir al colegio, pero nunca la dejarían estar en tan peligroso lugar.
Por ello, no le importaba sentir el aire caliente golpear su cara, ni luchar por respirar acompasadamente mientras alzaba su mentón al viento. No debía preocuparse por nada, tenía todo lo que quería.
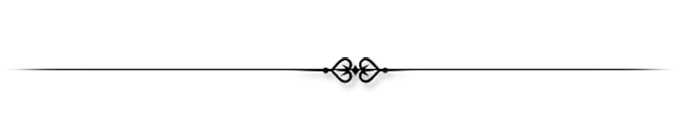
Aidan entró en la biblioteca de su casa. Se quitó los zapatos, quedándose en medias. Caminó por la alfombra de lana blanca que tapizaba todo el piso. Los estantes de samán(2) se extendían desde el suelo hasta cincuenta centímetros bajo el techo, entre ellos se abrían espacio los ventanales, dándole al lugar una iluminación artificial perfecta. Era una estancia muy cálida.
Cada estante estaba subdividido en ocho hileras, todas repletas de libros de distintos tamaños, grosores y de lomos coloridos. Uno de los ventanales tenía bajo su pie un taburete bajo, con cojines reposando en él. En el centro estaban colocados dos sillones tipo butacas ergonómicas en una tonalidad grisácea, frente a estas se encontraba una mesa de samán con sillas tapizadas en tonos pasteles.
Buscó entre la multitud de lomos algún libro que le diera explicación de lo qué le estaba ocurriendo. Intentó leer lo más rápido que pudo cada una de las hileras, sin tener certeza de qué era lo que realmente estaba buscando.
—¿Por qué no tengo una súper visión o algún Don de lectura rápida? —preguntó molesto—. Aunque eso sería una habilidad, no un Don, pero... —Se interrumpió pensando en el tiempo que le quitaba meditar sobre tanta tontería.
Se había tomado con ligereza lo de la tabla de surf, y lo hubiera dejado allí, pero aquel fenómeno se había manifestado un par de veces más.
El martes había bajado a la cocina por un poco de agua, pensando en robarse un trozo del pastel de chocolate que Dafne guardaba celosamente. No quería ser pillado in fragante, puso la mano en la perilla y no pudo tomarla, el frío aluminio pasó entre sus dedos dejándole la sensación de tener virutas entre su piel. Miró a todos lados, desistiendo de la idea de robarse el pastel. Hasta la sed se le había quitado.
Pero ninguna experiencia podía ser comparable con lo acontecido el día anterior, cuando había intentado huir del agresivo perro de la vecina; ambos habían cultivado una extraña relación de odio. Ninguno de los dos se soportaban.
Ese jueves, caminaba con una bolsa de papas fritas y un periódico bajo el brazo, cuando el can lo divisó. Aidan no tuvo más remedio que tirar las papas fritas, aferrarse con fuerza al periódico echándose a correr.
Recorría las calles con el animal pisándole los talones. Se volteó a ver qué tan cerca estaba, sorprendiéndose al tenerlo a dos escasos metros. Cuando volvió su vista al frente, se encontró con el enorme tronco de un árbol de camoruco(3). Era inevitable no chocar contra él, pero para su sorpresa, pasó de largo, sintiendo la gomosa y suave textura de la madera al hacerse uno con su cuerpo.
Asombrado, volvió al árbol lo más pronto que pudo, escondiéndose dentro de él, en el preciso momento en que el perro lo alcanzaba.
Se quedó inmóvil dentro del tronco, sacando la cabeza para ver lo que pasaba fuera. Pudo observar la cola del animal moverse mientras husmeaba alrededor del árbol. Este dio dos vueltas para luego levantar su pata trasera, marcar la zona, y retornar de nuevo a su hogar.
—¡Estúpido animal! —masculló saliendo del tronco. No podía creer que había botado su snack.
Por eso buscaba con desespero algún libro que le explicara lo qué le estaba pasando. Se encontraba tan concentrado que no reparó en la presencia de su abuelo.
—Aidan —lo llamó.
Cual si lo hubieran atrapado en medio de una maldad, Aidan no pudo evitar asustarse, perdió el peso de su cuerpo, sumergiéndose hasta los tobillos dentro de la alfombra, se volteó con desespero, intentando salir de ese atolladero. Su abuelo lo miraba atónito.
—Aidan, ¡tus pies! —murmuró, mientras su mirada viajaba del suelo hasta los ojos del chico y viceversa.
La alfombra se había tragado, literalmente, los pies de Aidan.
—¡Abuelo! —gritó bajando la mirada, y volviéndola al rostro del anciano. Ya no había nada que hacer, nada que ocultar. Lo habían descubierto—. ¡La alfombra! —dijo pausadamente—. ¿Se tragó mis pies? —comentó con duda, levantando sus hombros con ingenuidad e infantilismo.
—¿Desde cuándo lo sabes, hijo?
—Desde el lunes... Lamento mucho esto, abuelo.
—¿Puedes salir de allí? —le preguntó, tendiéndole la mano, ayuda que Aidan tomó, recuperando su tranquilidad y estatura—. ¡Tienes el Don! —exclamó.
—Necesito saber cómo controlarlo... Abuelo, por favor, no le diga nada a mi hermana.
—Tarde o temprano lo sabrá, hijo. Aunque no entiendo, ¿por qué tú? —Lo miró extrañado, echando luego su mano hacia adelante—. ¡Bah! Eso no importa ahora. Te ayudaré con tu Donum.
Dando unos pasos hacia el estante más cercano al ventanal, se dedicó a leer con cuidado los lomos de los libros de la segunda subdivisión. En esa sección podía encontrar cualquier libro sobre la Hermandad. Eran libros de cuero negro, con letras doradas, sus títulos estaban en latín. Sacó uno, particularmente grueso, las letras de la portada destellaron en cuanto la luz del Sol dio sobre ellas, leyéndose Dona Fraternitatem.
Aidan miró asombrado a su abuelo. Solo quería conocer el Don que le habían otorgado, no pensaba conocer todos los legados de una congregación en la que no creía. Su abuelo caminó hacia la mesa, colocó sobre esta el libro y se sentó, invitando a Aidan a estar a su lado. Con agilidad su abuelo pasó las hojas, llegando a las páginas de dones antiguos.
—Donum de Oscuridad, de Desesperación, de Magnetismo, de Eolequinesis, de Descargas Estática, Donum del Ámbar, Donum de...
—¿No pudieron ordenarlos alfabéticamente? —lo interrumpió—. A este paso nunca terminaremos. Debe de existir una sección para los que atraviesan cosas o algo por el estilo —comentó aburrido mientras su abuelo continuaba pasando las hojas.
Resopló. El cabello que le caía sobre sus ojos. Volteó la mirada hacia uno de los ventanales que se había abierto en aquel instante. La suave brisa levantaba pequeñas ondas en el visillo, a través de la tela se colaba la luz del sol.
—Es increíble la forma en que puede atravesar casi todo —pensó meditando—. ¡Eureka, abuelo! Busca algo sobre rayos de sol o una cosa de esas —gritó.
—Calma, Aidan, calma.
—Menuda suerte la de nuestro Clan. Siempre nos tocan Dones de chicas. Clarividencia o rayos de Sol.
—¿Rayos de Sol? —preguntó una voz femenina desde el umbral de la puerta.
El cuerpo de Aidan se tensó, justo en el momento en que su abuelo colocaba su mano sobre la de él. Lo peor que podía ocurrir en aquel momento era que atravesara la silla.
En la puerta estaba Dafne, con su larga cabellera rubia y sus ojos ámbar, observándolos con curiosidad.
—Abuelo, ¿acaso intenta enseñarle a Aidan algo sobre la Hermandad? Pierde su tiempo, nunca le ha interesado.
Aidan se vio tentado a responder cuando su abuelo intervino.
—Eres, hija mía, la indicada para decirme que Donum puede permitirle a una persona atravesar las cosas.
—¿Qué clase de cosas? Debe ser más específico —preguntó acercándose a la mesa—. Un sólido, líquido, plasma, gases tóxicos. En caso de los sólidos, pueden ser paredes, pisos, metales, minerales.
—Todos —respondió sorpresivamente Aidan.
—¡Guao! —exclamó tomando el libro para hojearlo rápidamente—. El Haz de Luz solo puede atravesar pocas cosas, pero el Donum del que creo que hablas puede permitirle a la persona atravesar hasta un cuerpo humano —comentó, deteniéndose en una página con letras góticas en donde se leía nítidamente Neutrinidad.
Arrancándole el libro a su hermana, Aidan se sumergió en la lectura, haciendo caso omiso de las quejas de Dafne por ser tan grosero.
—«Donum otorgado por primera y única vez al guerrero coreano Kim Boong Woo, de la era Joseon. Clan Ardere.
Poder de atravesar cualquier elemento. El poseedor de este don puede viajar a la velocidad de la luz, traspasar hasta el acero, desaparecer físicamente mientras esté en movimiento o en estado de reposo, sin que las moléculas de su cuerpo se dispersen.
Por la lejanía en el tiempo, no se puede describir con exactitud la magnanimidad de este Donum».
—Por lo menos no moriré —contestó, lanzándose en la silla con los brazos caídos, reflejando en su rostro serenidad.
—¿De qué hablas? —cuestionó Dafne, viendo a su abuelo y a su hermano inquisitivamente.
—Creo que se emocionó de más —respondió el abuelo.
Dafne miró a su abuelo, confusa y molesta.
—No importa, abuelo —dijo poniendo su mano sobre la del anciano—. De todos modos se va a enterar... Yo tengo ese Don, Daf.
—¡Es imposible! —gritó su hermana con un bufido.
—Te lo demostraré.
Poniéndose de pie, caminó hasta uno de los estantes. Respiró profundo. Corrió hacia una de las butacas mientras que su abuelo y su hermana se ponían de pie. Pero no hubo ninguna revelación. Aidan tropezó con la butaca, se elevó por los aires cayendo de espalda. Su abuelo corrió hacia él, y su hermana le dedicó una mirada burlona.
—Sigue así y pronto serás el líder de Ardere —comentó Dafne.
—¡Espera! —ordenó cuando esta se ponía en marcha para retirarse.
—Ya déjalo así muchacho; puedes matarte.
—No abuelo, no. Dafne debe verlo.
Se levantó volviendo al lugar de donde había partido. Se echó a correr una vez más. Esta vez se estrellaría contra uno de los estantes que estaba paralelo al pasillo que daba a la biblioteca. Temeroso de golpearse, saltó arrojándose al mueble, con un brazo cubriendo su rostro y el otro en sus partes nobles.
—¡Está loco! —murmuró Dafne, esperando el estrépito, la caída de su hermano y la lluvia de libros que se vendría sobre él.
Pero para sorpresa de todos, Aidan no chocó contra el estante, por el contrario, desapareció ante ellos.
Atravesó las filosas hojas que se abrían paso por su cuerpo, unas tan suaves y otras rugosas, la fibrosa madera, el duro concreto, para aterrizar en el pasillo. Se detuvo un tanto incrédulo, llevando su mano hacia su nariz, quería corroborar que la mantenía intacta.
La puerta de la biblioteca se abrió sorpresivamente, apareciendo su abuelo y su hermana.
Aidan no pudo evitar saltar y gritar de la felicidad. Sabían que su alegría no era producto del Don, sino que simplemente, no se había estrellado contra la pared.
—Ahora, ¿me crees? —le preguntó, deteniéndose.
—Sí —dudó Dafne—. Pero... ¿por qué a ti?

***
(1)PDA: Agenda electrónica.
(2)Samán: También conocido como "árbol de lluvia". Es de madera blanquecina y puede alcanzar los 20m de altura. Es frondoso, por lo que sirve para resguardarse del Sol.
(3)Camoruco: También conocido como árbol Panamá (es el árbol nacional de la República de Panamá). Puede alcanzar los 50m de altura.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top