La justa de Leonor de Aquitania.

Si el mundo entero fuera mío,
desde el mar hasta el Rhin,
todo lo daría
por tener en mis brazos
a la reina de Inglaterra.
Waddell [1].
—¿Por qué no continuáis con vuestro camino, Louis, y me dejáis seguir con el que yo he elegido?
Era el último intento de la reina Leonor por detener la justa entre su todavía esposo, Louis de Pointe du Lac, rey de Francia, y Lestat de Lioncourt, entre otros títulos nobiliarios duque de Normandía, rey de Inglaterra y muy pronto duque de Aquitania gracias a ella. Esto último era lo que le quitaba el sueño al otro vampiro: que su vasallo fuese más poderoso.
De todos los hombres y de todas las criaturas de la noche su mujer tuvo que elegir, precisamente, a este bellaco. El mero hecho de imaginarlos revolcándose en el lecho le provocaba arcadas. Además, a él solo le había dado dos hijas, ¿qué sentiría si le proporcionaba a Lestat el niño que Louis tanto había buscado durante los quince años de matrimonio?... Y si llegaba a ser madre del príncipe, luego restaba lo principal: la conversión de Leonor. Acercarse a la piel perfumada (que tanto añoraba) y succionarle las muñecas, el cuello, contemplarla saboreando su sangre. ¡Tanto erotismo del que se vería privado si no resultaba vencedor y lo derrotaba!
—Regresad conmigo y la ofensa quedará olvidada —le suplicó, cegado por el deseo—. No me roguéis que me comporte como un cobarde y que abandone la lucha. ¡Solo vos podéis pararla! Noblesse oblige, debo regirme en todo momento por el comportamiento ideal de un soberano. Si no hacéis lo que os pido, este enfrentamiento es tan inevitable como la corriente del río.
Pero Leonor puso un gesto de desagrado. Era obvio que ahora no pensaba en él ligado a la palabra lujuria, solo en el maldito Lestat. No necesitaba que le dijese qué le pasaba por la mente, la conocía demasiado. Sabía que su esposa meditaba en la sensualidad y en el intento fallido de «defender» los Santos Lugares. Siempre le reprochaba lo mismo, recordándole los pormenores con saña, aunque transcurriera casi un lustro desde el inicio de aquella aventura.
A Louis lo fascinaba observar el emblema de los cruzados. La cruz encarnada, despidiendo el aroma de la sangre fresca, destacaba sobre el fondo blanco. Él vestía esta indumentaria mientras guiaba al ejército francés con la espada en alto. Miraba sin parpadear los crucifijos de oro que pendían de los cuellos y a continuación cercenaba las venas del que se le colocase delante, amigo o enemigo, exprimiendo hasta la última gota del perfumado líquido, al igual que cuando chupaba una naranja en su época humana. Esta ferocidad y el hedor del sudor, los sonidos de los cascos de los caballos, los gritos angustiados de los guerreros, le despertaban el ansia por ella. Regresaba al campamento, frenético, y se dedicaba a hacerla suya una y otra vez, jamás se cansaba.
Por este motivo, Leonor comenzó con la cantinela del divorcio. Le gustaba fingir que seguía siendo una dama y que disfrutaba batallando contra los infieles, los malvados, como si fuera un torneo dispuesto por el Papa Eugenio en lugar de la Segunda Cruzada. Louis se lo ponía complicado porque cuando tenía hambre a él le valía cualquiera, propio o extraño, con lo cual echaba tierra sobre los sueños de la esposa. Porque, en honor de la verdad, la religión le daba igual. Los vampiros eran la personificación del Diablo, entonces, ¿para qué andar con eufemismos y haciéndose trampas? No obstante ello, reconocía que tanta sinceridad era lo que asesinaba a su matrimonio.
Porque el desgraciado de Lestat sí que se encontraba dispuesto a complacerla en ello, e, incluso, fomentaba estos juegos mentales. Le permitía mantener las apariencias y reunir en la corte a trovadores, a poetas y a personajes extraños. Y se contenía, encima, no los mataba.
Lestat la consentía, incluso, dejando que presidiese el tribunal de lo superfluo y de lo banal. Leonor se hallaba encantada de ser el premio de la justa, todos lo repetían, y sospechaba que el intento de detenerlo era vacío. Fue idea de ese rufián revivir una ordalía [2] para arreglar el entuerto: aquel de los dos que ganara sería declarado inocente y no solo se pondría la banda bordada en hilos de oro, sino que también se llevaría a Leonor y las tierras, la rica Aquitania.
Aquitania. Odiaba pronunciar este nombre. Y, todavía más, reconocer que Lestat parecía enamorado de su mujer y no solo de los beneficios. Se casarían apenas acabase el combate si resultaba vencedor. Los papeles de la anulación estaban dispuestos, esperando, con la excusa de la consanguinidad entre su esposa y él. Faltaba la firma del obispo, que era un espectador más.
—¿Tanto os cuesta considerar que Lestat me ame, Louis, y que yo lo ame a él? —inquirió Leonor, intentando descifrar en su rostro igual que si analizase un manuscrito antiguo, pues la rabia le bajaba las defensas—. Sois un vampiro triste, Majestad, que no creéis en la fuerza del amor.
Leonor sabía perfectamente que en el bosque de castaños dulces, cercano a París y donde se celebraba la justa, era el sitio exacto en el que se había encontrado por primera vez, décadas atrás, con quien sería para siempre su némesis: Lioncourt.
—Os voy a dar la posibilidad de elegir, Louis, que por desgracia Magnus no me proporcionó. —Lestat, convincente, había caminado hasta él con parsimonia, haciéndole llegar el olor de la hierba fresca y de las hojas secas al pisarlas—. Decidme: ¿deseáis vivir o morir?
Y, mientras había pronunciado estas palabras, se le había arrojado sobre el cuello y había comenzado a beberle la vida a través de la arteria. Lentamente, saboreando del poder y disfrutando con su dolor. Los cuerpos se habían elevado en el aire. Louis había rozado con la mano, casi exánime, las hojas verdes de las copas de los castaños, cuyos nervios parecían venas.
Ahora volvía a acercarse, machacando el pasto fresco, joven y aromático. Le sonreía a Leonor y la miraba con ojos seductores. ¡Como si Lucifer estuviese capacitado para querer! Y quizá la amaba a su manera. Igual que el propio Louis o puede que más, pues quince años de rutina matrimonial hacían mella.
Tal vez la alegría provenía de que se hallaba contento de haberle quitado todo, la humanidad y a la mujer. Y por haberle otorgado la vida eterna para que reviviera por siempre la humillación. Salvo que perdiese la justa y con ella la existencia. Había paladeado, también en este bosque de castaños, la sangre contaminada, vampírica y negra de Lioncourt. Con desesperación, inclusive, algo que lo ponía incómodo al observarlo sonriente y abrazando a Leonor. Porque compartían este secreto inconfesable de la carne, igual que si hubieran sido amantes.
—Mi querido Louis, al tenor de las inquietudes que os hacen fruncir el entrecejo constato que no habéis cambiado y que seguís siendo el mismo ser trágico. —Lestat le pasó la mano por la piel de la muñeca a Leonor, pero lo miraba a él—. Tranquilo, vos y yo no nos hemos acostado ni lo haremos. —Le leyó el pensamiento y se burló delante de todos—. Como siempre, olvidáis que poco antes estabais dispuesto a seguir los deseos de vuestros consejeros y repudiar a vuestra consorte porque era insumisa y no os proporcionaba el varón que tanto anheláis, aunque os gustase lo suficiente como para dar hoy la vida por ella. ¿De qué os quejáis, entonces? Estoy dispuesto a recibir a mi futura reina con los brazos abiertos. Además, siempre olvidáis que la maldad solo es un punto de vista. Vos, para mí, sois peor que yo: un hipócrita.
«Un punto de vista, ¡que exquisita ironía!» y Louis tuvo que contenerse para no saltar sobre él.
—Nunca conocí a alguien tan malvado como vos, Lioncourt. —Se conformó con observarlo y manifestarle así el profundo odio.
—Y, malvado y todo, capaz de amar, algo que vos ignoráis —le replicó Lestat, sarcástico.
—Por favor, amor mío, no combatáis hoy —le rogó Leonor a su enemigo, con una mirada tan coqueta que a Louis le recordaba la infidelidad como si hiciesen el amor frente a él—. ¡No deseo que os haga daño!
—Y no me lo hará, amor, os lo prometo. —La besó, tierno, sobre los labios—. Piensa, vida mía: la madera de la galería y de los estrados ha sido pulida con primor. La seda y los tapices brillan y nuestros amigos esperan el espectáculo con impaciencia y con deseos de revancha. ¿Deseáis decepcionarlos?
—No, no lo deseo. —Leonor bajó la vista como una niña pequeña—. ¡Pero tengo miedo, os amo!
—Igual que yo, cielo mío, igual que yo, no lo olvidéis nunca. —Y el abrazo que le dio sonaba a despedida, quizá por eso no le preocupaba que fuesen testigos de la escena.
—Id a vuestro trono, mi rosa —le pidió, besándole la muñeca—. Sois la reina de la fiesta y la única jueza.
Una hora después, los dos combatientes montaban sobre los corceles y sostenían la lanza de madera en una mano y el escudo en la otra. La armadura, la cota de malla y el yelmo no parecían pesarles, aunque sí deslumbraban al público, pues lanzaban destellos a la luz de un sol que no los afectaba, los vampiros eran inmunes a él.
Cada uno se colocó en el extremo que le correspondía, solo y sin la ayuda de ningún sirviente tal como habían acordado. Escucharon la trompeta del heraldo, que indicaba el inicio de la justa. Así, galoparon uno en dirección al otro. No buscaban tan solo desmontarse, como en los torneos normales, sino que pretendían hacerse el mayor daño posible.
Por desgracia, la lanza de Louis se hizo añicos al chocar contra la armadura de Lestat de Lioncourt. La de este, en cambio, consiguió rasgarle la cota de malla y se le clavó en la carne hasta el pulmón. Un río de sangre negra, espesa y maloliente regó la tierra arenosa.
Cuando uno de sus hombres iba a rematar al rey francés, norma del encuentro, el ganador exclamó:
—¡Dejadlo! El matrimonio ha sido anulado según lo convenido. Traed al obispo para que nos case ahora mismo, no perdamos el tiempo.
Cuando terminó de efectuar el anuncio, Leonor lo abrazó, gritando:
—¡Te adoro, Lestat!
«La humillación final, me deja con vida para que los vea», pensó Louis, desmayándose.
[1] Dedicado a Leonor de Aquitania. Citado en la página 77 de la obra de Margaret Wade Labarge que se menciona en la bibliografía.
[2] Juicio de Dios: se dictaminaba, atendiendo a supuestos mandatos divinos, la inocencia o culpabilidad de una persona teniendo presente si ganaba o perdía esa prueba.



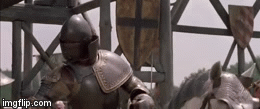
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top