La tercera esposa: un parto de fatales consecuencias.
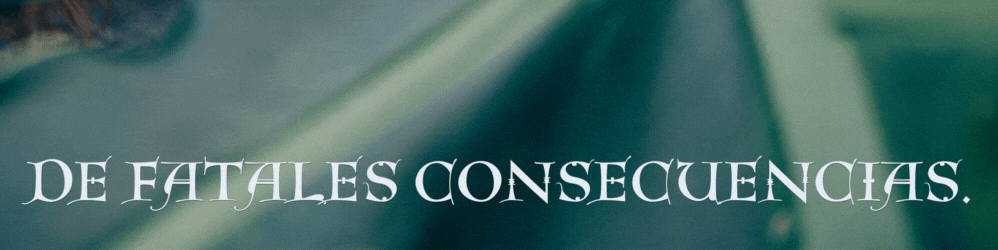
La mañana del día 19 de mayo de 1536 Londres se encontraba en tensión. A las 9:00 horas un cañonazo retumbó y disparó las emociones. Porque todos sabían lo que significaba la señal: que Ana Bolena había sido ejecutada.
El rey no había dejado nada al azar. Había escrito de su puño y letra las instrucciones para la ejecución por decapitación de su segunda esposa sin demostrar pena alguna. Pero los acontecimientos no se desarrollaban como él esperaba. Si bien las primeras noticias de cómo había caído en desgracia provocaron cierto goce en el pueblo, cuando vieron que el monarca navegaba en su barca por el Támesis o que visitaba a su nueva amante como si nada pasara la gente comenzó a murmurar acerca de su inconstancia y de su mal proceder.
Las mujeres eran las que más lo sentían. Porque compadecían a la madre que iba a morir y que dejaba huérfana de cariño a una hija de tres años. Pese a que nunca habían querido a Ana Bolena, la indiferencia de Enrique le trajo la antipatía de la capital y veían con esperanza a Mary, la descendiente de «la verdadera reina».
El embajador de Carlos —Chapuys—, quien seis meses antes había anticipado la caída de Ana, le escribió al emperador:
«Yo utilicé diversos medios para provocar el asunto, tanto con Cromwell como con otros».
Y a Enrique el diplomático le mandó otra que decía:
«Muchos grandes hombres, emperadores y hasta reyes, han sufrido a causa de las artes de mujeres malvadas».
Se desprendía de la misiva que la consigna era dar gracias a Dios por haberse librado de las garras de una mujer perversa. Pero el soberano estaba demasiado ocupado recibiendo las cartas de las viudas de Norris y de Brereton, de los obispos —querían saber cuáles eran sus intenciones respecto al Purgatorio y qué lugar ocuparía este en los diez artículos que el rey preparaba—, de los encargados de elegir a los representantes del Parlamento, de los franceses —deseaban contraer una alianza y le buscaban una esposa de esta nacionalidad—, del emperador Carlos, de los irlandeses y de los escoceses, de los enfermos del «mal del rey» —escrófula— que le rogaban que los curase. Y Enrique se encargaba de estas obligaciones como si fuese un día normal.
Antes de morir Ana, Enrique les dijo a todos que estaba convencido de que más de cien hombres «habían tenido que ver con ella», lo que hizo que el embajador Chapuys le escribiese con ironía al emperador:
«No visteis jamás príncipe ni hombre alguno más deseoso de lucir los cuernos ni de llevar esos con más gusto».
Muchos sospechaban que la nueva prometida del rey estaba embarazada y que de ahí provenía el apuro por desembarazarse de la mujer anterior. Hacía cuatro meses que Enrique había dicho que era víctima involuntaria de un hechizo de Ana Bolena y que creía estar en el derecho de elegir una nueva esposa. Esta declaración la había vertido justo después de que la reina perdiera a su último bebé.
Al aborto involuntario se le unía el enfado de Ana ante la infidelidad del rey, que era comidilla de todos en la corte. Aunque los imperialistas le habían aconsejado a Jane Seymour que no se acostara con Enrique, ella no les hizo caso y pronto ocupó las que habían sido las habitaciones de Cromwell y que tenían acceso a las reales por un pasadizo secreto.
En el mes de marzo el emperador Carlos le escribió a Chapuys:
«Si, por azar, el rey quisiera casarse de nuevo, no lo desaniméis».
En cuanto el heredero hubiese sido concebido fuera del matrimonio Cranmer y el Acta de Sucesión lo legitimarían. Lo único que empujaría a Enrique a librarse de su esposa era que Jane Seymour estuviera próxima a ser madre. De ahí la venganza de George Bolena al decir en la vista que el rey era impotente —sin importarle las torturas a las que lo someterían—, pues insinuaba que el hijo de Jane que venía en camino no era de él.
La astucia empleada por Enrique para preparar a la opinión pública respecto a su nuevo matrimonio había empezado antes de ser ejecutada Ana Bolena. Declaraba que no tenía el menor deseo de casarse otra vez y que solo lo haría en caso de verse obligado a ello por sus súbditos. Cinco días después de la boda con Jane todavía les juraba a los franceses que era un hombre libre. Hasta Cromwell encontraba innecesario aquel afán de engañar, pero Enrique no consideraba que estos rodeos fuesen estúpidos.
Con las visitas a Jane en una mansión donde hasta los dos cocineros habían sido nombrados por él dio motivos a que la gente murmurase y a que antes del 4 de junio sospecharan los próximos acontecimientos. Esto era lo que pretendía, que los rumores preparasen el camino para evitar un posible choque violento al conocer la verdad de improviso. Y también puso a trabajar al Parlamento.
Como la conducta de Ana había sido juzgada de acuerdo con las leyes comunes del reino, era necesario que se adoptaran medidas extraordinarias para asegurar la tranquilidad del país de allí en adelante. El matrimonio era ilegal y la princesa Elizabeth ilegítima. Como Mary todavía no se había reconciliado con su padre, el Parlamento reconoció como sucesor a su hijo bastardo, el duque de Richmond, y a la descendencia que tuviera con su nueva mujer.
Aunque el acta de sucesión reconocía públicamente a su hijo ilegítimo —casado con la hija de Norfolk— no tuvo suerte porque el muchacho murió enseguida a causa de la tuberculosis, el 23 de julio de 1536. Se decía que el príncipe había empezado a escupir sangre el día en el que presenció la ejecución de Ana Bolena. Y Enrique se lo achacó a las maquinaciones siniestras de su difunta esposa o a sus poderes como bruja.
Un espía del embajador español escuchó una conversación en la que Jane le pedía a Enrique que rehabilitase los derechos de la princesa Mary.
El rey le respondió:
—Sois tonta. Lo que os incumbe es favorecer los intereses de los hijos que tengamos nosotros y no los de otra mujer.
Se sobreentendía que un heredero en camino era lo que le valdría a Jane el título de reina y lo que condenaría a muerte a Ana Bolena.
Enrique se casó de forma precipitada con Jane Seymour en Whitehall el 30 de mayo, once días después de que mandara ejecutar a su anterior mujer. No le importó el luto ni avisó al país ni a nadie para no dar ocasión a Francia ni al Sacro Imperio Romano Germánico de ofrecer un homenaje que enlenteciera la boda. Lo único que hizo fue mandar sustituir la B de Bolena por la J de Jane en todos los adornos y en los sitios en los que estuviera. Como ya había hecho antes con la C de Catalina. Si has leído el tip de Matilde, aquí tienes un ejemplo de que las reinas eran descartables.
El heredero nacería pronto y esto era lo único importante. Y quien se atreviese a efectuar la más ligera crítica al monarca por su volubilidad o que abogase en favor de Ana Bolena o que hiciera alguna observación sobre el vergonzoso trato que esta había sufrido se exponía a perder la vida.
El 4 de junio Enrique y Jane se dejaron ver en público y al domingo siguiente todos acudieron a la abadía de Westminster donde se celebró una «casi coronación».
Al parecer, la mayor habilidad de Jane Seymour era con la aguja. Lo que más le gustó al rey fue su carácter amable, opuesto al de la anterior reina. Se decía que era de una docilidad extrema, la antítesis de Ana. Esta última era la bruja perversa que lo había encadenado a Francia, que había humillado su vanidad y que había entorpecido sus decisiones con una ambición que no se aceptaba en las féminas.
María de Hungría, hermana del emperador Carlos —que sucedió a su tía Margarita de Austria como regente de Flandes—, después de la ejecución de Ana Bolena le escribió a su hermano Fernando acerca de Enrique:
«Creo que los ingleses no podrán hacernos mucho daño ya, puesto que se ha desposado con otra señora, de la que se asegura que es imperialista (ignoro si continuará siéndolo), y a la que hizo objeto de sus atenciones antes de la muerte de la primera. Como de todos los acusados —incluso ella misma— únicamente el organista confesó su culpa, la gente cree que el rey inventó una historia para librarse de esa mujer. De todos modos, a ella no la calumnió mucho, pues se dice que hace tiempo tenía fama de liviana. Es de esperar, caso de que sea lícito esperar en asuntos tales, que cuando el rey se canse de su esposa actual encontrará un nuevo motivo para deshacerse de ella de la misma manera; pero si la costumbre se generaliza, las esposas no van a quedar muy satisfechas. Y aun cuando no tengo el menor deseo de verme expuesta a semejante peligro, como soy del género femenino, rogaré a Dios con las demás mujeres que nos libre de ello».
Y no iba tan desencaminada porque este nuevo amor le resultaba a Enrique tan insulso que a la semana de haberse anunciado la boda, ya tenía dos damas en vista de las que dijo que «hubiera querido conocerlas antes de su matrimonio».
A los cortesanos pronto les quedó claro que el reinado de Jane no iba a ser tan divertido como el de Ana, pues reemplazó los extravagantes espectáculos y los banquetes habituales por comidas cortas y sencillas. Poco después de acceder al trono, además, prohibió la recargada moda francesa que la anterior soberana había introducido.
Trabó amistad con su hijastra, la princesa Mary, y consiguió que gozara del favor de su padre, que hacía tres años que no la veía. No la devolvió a la línea sucesoria —sí lo logró la sexta esposa, Catalina Parr—, pero hubo avances. Se dice que fue la única consorte que no le dio problemas, quizá porque murió muy pronto y no tuvo tiempo.
Sin embargo, la mediación de Jane expuso a la princesa Mary a un peligro extremo porque Enrique desconfiaba de su hija, pues siempre se había colocado del lado de la madre. Primero le permitió que le escribiera, pero luego recordó que se había negado a aceptar la anulación y a reconocerlo como cabeza suprema de la Iglesia. Por eso el rey cambió de opinión y le envió una delegación integrada por Norfolk, Sussex y el obispo de Sampson parecida a las que le mandaba a Catalina. Resultaba más intimidante ahora porque hacía poco tiempo que había condenado a Ana Bolena a la decapitación.
Norfolk al llegar siguió las instrucciones del monarca, se dirigió a la princesa con brusquedad y le gritó:
—Si fuerais hija mía, os cogería la cabeza y daría con ella golpes a un muro hasta dejarla más blanda que una manzana asada.
También la llamó traidora y le aseguró que la castigarían. Mary seguía sin reconocer a su padre como «Cabeza Suprema de la Iglesia», sobre la base de los argumentos que le habían aparejado el destierro a su madre y costado la vida a Thomas Moro y al cardenal Fisher. Ahora le exigían que le diera sobre este asunto una contestación a su padre por escrito. Y, como resultaba lógico, se asustó.
Con la esperanza de evitar comprometerse y al mismo tiempo zigzaguear un golpe violento, le escribió al rey. Le pedía su bendición, reconocía con vaguedad las faltas y declaraba estar dispuesta a respetar su voluntad después de Dios. Rogaba «humildemente a Vuestra Alteza que considere que soy una mujer e hija suya».
Enrique recibió la misiva dos días después de la boda con Jane. En esta ocasión no transigiría. Es más, al conocer los informes de los comisionados y al leer la prudente contestación de Mary, se entregó a la furia porque la consideró una nueva negativa, aunque más cortés. Sospechaba que la aconsejaban sus acompañantes y sus partidarios.
El rey, colérico, buscaba un pretexto para descargar la rabia sobre la princesa. Sabía que algunos de los suyos —entre ellos Fitzwilliam, Kingston, Shrewsbury y Cromwell— no simpatizaban con la idea de eliminar a Mary. Por eso dio orden a Exeter y a Fitzwilliam de que no asistiesen al consejo y efectuó gestiones preparatorias encaminadas a librarse de su hija para siempre, tal como había hecho con Ana Bolena.
El embajador español —Chapuys—, que siempre se enteraba de todo, le escribió una carta a Mary en la que le rogaba que se sometiera para salvar la vida bajo el argumento de que:
«Dios mira más la intención que el hecho mismo».
También el rey miraba la intención y la furia crecía al apreciar la reticencia de algunos de sus consejeros a eliminar a Mary, al punto de que Thomas Cromwell llegó a pensar que también a él lo ejecutaría.
La princesa le envió una misiva a Cromwell para saber si Enrique había aceptado el contenido de la carta. Lejos de aceptarla, a estas alturas la furia Tudor se había desencadenado del todo ante la defensa de la princesa y se hallaba dispuesto a castigar a Mary, a Exeter, a Cromwell. Además, dio orden a los jueces de que los procesara a los tres y a que dictasen la primera sentencia que autorizaba a la falta de asistencia de los procesados. Incluso a la reina —responsable del intento de acercamiento entre padre e hija— la hizo objeto de una violenta repulsa.
Los jueces se hallaban anonadados ante tanta inhumanidad. Insistieron en que convenía exigir primero a la princesa que firmase un acto de sumisión y que si se negaba recién sería procedente iniciar el proceso. Logrado esto, Cromwell se dedicó a conseguir la firma de Mary y a exponerle a Chapuys que una negativa sería castigada con la muerte.
Pero la princesa era igual que su madre Catalina de Aragón. La asustaba menos la idea del peligro al que se exponía que los remordimientos de conciencia.
Le escribió a Cromwell:
«He seguido, como veréis, vuestros consejos y estoy dispuesta a continuar por el mismo camino, en cuanto se refiere al cumplimiento de mis deberes para con el rey, Dios y mi propia conciencia, pues estoy convencida de que sois uno de mis mejores amigos después de Su Gracia y de la reina. Pero os suplico, por la Pasión de Cristo, procuréis que no me sea exigido más de lo que en este terreno he hecho... Si así fuere —os hablo con franqueza, como a buen amigo—, mi conciencia no me permitirá el que yo ceda y consienta decir nada más».
Mary, encima, le escribió al rey. Le hacía entrega de su persona y de su vida toda, después de Dios. Enrique lo consideró un insulto. ¿Cómo podía decir «después de Dios»? Se volvió contra Thomas Cromwell y la emprendió contra él.
Enseguida Cromwell le escribió a Mary:
«Estoy avergonzado y asustado. Vuestras locuras serán causa de vuestra desdicha. Si no os apartáis, de una vez y para siempre, de los siniestros consejos por los que evidentemente os guiais, me veré obligado a pediros que no volváis a dirigiros a mí, pues creeré que sois la persona más ingrata y obstinada que jamás he conocido, tanto por lo que respecta a Dios como en lo referente a vuestro querido y bondadoso padre».
La princesa Mary lo entendió por lo que era, un ultimátum. Porque ahora se enfrentaba no solo a su progenitor, sino también a su amigo Cromwell, a su consejero Chapuys, al consejo, a los jueces, a los obispos y a la nobleza que temía las consecuencias de su negativa. Ninguna cabeza estaba a salvo.
Cayó enferma después de leer la misiva. Y le escribió una carta al rey en la que copió las palabras de Cromwell, sin añadir y sin quitar nada.
A las 23:00 horas del 13 de junio firmó la nota que acompañaba al acto de sumisión:
«Humildemente postrada a los pies de vuestra excelente Majestad, esta, la más leal, humilde, fiel y obediente de sus súbditos, reconoce haber ofendido tan gravemente a Vuestra Alteza que no se atreve a llamarle padre».
En idéntico tono ensalzaba a Enrique. Lo llamaba misericordioso, compasivo y bendito y lo reconocía como Cabeza Suprema de la Iglesia. Negaba que lo fuese el papa y declaraba que la unión con su madre había sido «incestuosa y contraria a la ley de Dios y a la de los hombres».
Chapuys escribió:
«Después de que la princesa hubo firmado el documento se quedó muy deprimida y afectada; pero yo la tranquilicé asegurándole que el mismo papa, lejos de censurarla, consideraría que había hecho bien».
El emperador Carlos le contestó:
«Jamás obró con más acierto, pues si llega a dejar pasar esta ocasión, no hubiera habido en este mundo remedio alguno para ella».
Al día siguiente de escribir a su padre, llamaron a Mary ante el rey y el consejo para que repitiese frente a ellos el acta de sumisión.
Pero Enrique todavía no estaba satisfecho. La reina hacía todo lo posible para apaciguarlo, pero su carácter era despótico y una vez que se instalaba en él la sospecha no se podía evadir de ella. Aconsejaron a Mary que conquistara su confianza y a esta tarea se dedicó.
Le escribió a su progenitor:
«Humildemente postrada a vuestros pies, muy querido y bondadoso padre y Soberano, he podido advertir en este día cómo vuestra misericordiosa piedad, vuestra graciosa clemencia, han sabido perdonar mis faltas».
También:
«Os envío mi pobre corazón para que, desde este momento, le tengáis entre vuestras manos y hagáis de él lo que gustéis en tanto Dios permita que tenga vida».
Y la muchacha iba más lejos todavía:
«Os ruego que os dignéis aceptarlo, pues es lo único que puedo ofreceros. Yo no faltaré jamás al acto de sumisión que he hecho a Vuestra Alteza en presencia del Consejo. Pido a Dios que preserve la vida vuestra y la de la reina y que os dé sucesión».
También a Jane Seymour le escribió. Le mostraba su alegría por la reconciliación y le agradecía los buenos consejos... Y por fin Enrique se conmovió y visitó a su hija.
Chapuys, que tenía un espía en la casa de la princesa, le escribió al emperador:
«La bondad demostrada por el rey fue inconcebible. Se lamentó de haber estado separado de ella tanto tiempo y compensó la ausencia con su afectuoso proceder y buenas promesas. La reina le ha regalado a la princesa un hermoso diamante y el rey unas mil coronas para sus caprichos; advirtiéndole que no sufra preocupación alguna por cuestiones de dinero, pues tendrá cuanto necesite».
Mary agradeció estas atenciones en otra carta en la que decía:
«postrada a vuestras nobles plantas, humildemente y desde el fondo de mis entrañas, os suplico que creáis en mis propósitos; si tuviereis sucesión, serviré a vuestros hijos alegremente, como el súbdito más humilde de vuestra realeza».
No había duda de que la actitud tenía la apariencia de una sumisión total y absoluta, conducta que refrendaba en otra misiva del mes de julio:
«preferiría ser una camarera y disfrutar de la deleitosa presencia del monarca, que una emperatriz lejos de aquella».
Pero las dudas volvían a Enrique y en agosto le pidió a su hija que le dijese si se había conformado de buen grado a su voluntad o si solo disimulaba su sentir, porque él detestaba a los simuladores.
Mary consultó con el embajador Chapuys qué respuesta dar y este le escribió al emperador:
«ella le contestó como convenía y procurará en lo sucesivo disimular cuanto sea preciso, pues de lo contrario ya sabe a los peligros que se expone. Creo que si viene a la corte sabrá arreglar muchos asuntos con su buen sentido».
Mary, por detrás del rey, le había escrito al papa una protesta privada en la que declaraba no estar conforme con la sumisión a la que la habían forzado. También le había asegurado a Chapuys que no contraería matrimonio sin el consentimiento expreso del emperador Carlos.
Un día su padre le preguntó:
—¿Habéis escrito alguna vez a Carlos? —Y la princesa le mintió al responderle que no.
Así que en octubre Enrique le envió a Mary copia de dos cartas que deseaba que le escribiera al emperador. En ellas tenía que decir que «principalmente por mediación del Espíritu Santo; libre y voluntariamente, sin temor alguno y sin verse forzada a ello» había aprobado y aceptado los estatutos promulgados por el Parlamento en los que se establecía que el matrimonio de sus padres era ilegal y en los que el monarca se establecía como Cabeza de la Iglesia. También en la misiva le suplicaba a Carlos que no estorbara en el conocimiento y en la difusión de esta verdad para que el rey «que se muestra muy bondadoso con ella» no cambiara de actitud.
Le escribió Chapuys al emperador:
«La princesa me encarga que prepare a Vuestra Majestad para la llegada de dichas cartas».
Para ablandar al pueblo en su inquina contra él, Enrique hizo venir a la corte a Mary y a Elizabeth.
En medio de estos problemas que sin querer Jane había desencadenado y de la rebelión de Robert Aske —un abogado que se oponía a las reformas religiosas y a la disolución de los monasterios y que levantó contra el monarca a miles de personas— transcurría su embarazo. Tenía antojo de perdices, así que Enrique se las hizo traer desde Flandes en cantidades industriales. Durante el verano siguiente la reina canceló todos los compromisos y permaneció en manos de los mejores médicos y de las parteras más reputadas.
Jane Seymour, por su estado, le tenía miedo a la muerte y buscó consuelo en las prácticas católicas. Cranmer se quejó a Thomas Cromwell de que los cortesanos comiesen de vigilia los viernes.
Le comentó con ironía:
—Señor, si en la corte se siguen observando los ayunos y las fiestas que hemos anulado, ¿cómo vamos a convencer a la gente de que no las observen?
A las dos de la mañana del viernes 12 de octubre nació el príncipe Eduardo en el palacio de Hampton Court. El padre no estuvo presente porque se había ido a Esher para evitar la peste —seguía siendo un experto escapista—, pero la noticia lo hizo regresar a Londres, donde ordenó una serie de celebraciones y de banquetes ceremoniales.
Tres días después bautizó al niño, acontecimiento al que la madre no asistió porque todavía no se recuperaba del parto... Y nunca se recuperó: Jane Seymour murió el día 24, dos semanas después de dar a luz, quizá debido a una infección bacteriana.
Enrique le guardó luto, pero no demasiado, aunque le escribió al rey francés:
«La Divina Providencia ha mezclado mi dicha de honda amargura, producida por la muerte de aquella que me proporcionó la felicidad».
Pero tenía lo que de verdad le interesaba, un heredero varón. Se vistió de negro durante los tres meses de rigor, aunque antes de que se cumpliesen ya buscaba una nueva esposa.
Jane Seymour (1504-1537). Corría el rumor de que Enrique VIII la descuidó durante el parto y el postparto y que por eso murió.

Consta que la reina Elizabeth I en su sala tenía un cuadro en el que estaba su padre Enrique VIII, su abuelo Enrique VII y las esposas de ambos, Elizabeth de York y Jane Seymour. Incluyo aquí este que pintó el belga Remigius van Lemput (1607-1675) en época posterior (1667).

El príncipe Eduardo de bebé.


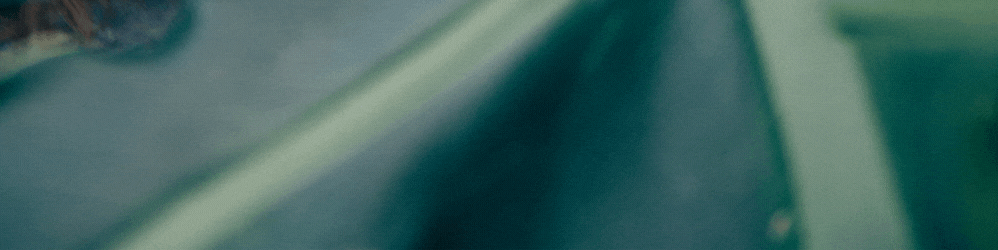
Si deseas saber más puedes leer:
📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.
📚Enrique VIII y sus seis mujeres, de Francis Hackett. Editorial Juventud, Barcelona, 1937.
📚Ana Bolena, de reina de Inglaterra al patíbulo, artículo de Antonio Fernández para National Geographic Historia, actualizado a 24 de febrero de 2022.
📚Hallan las instrucciones que dio Enrique VIII para ejecutar a Ana Bolena, artículo de Abel G.M. para la revista National Geographic Historia, actualizado a 22 de marzo de 2023.
📚Ana Bolena, de amada a ejecutada, artículo escrito por Victor Lloret Blackburn para National Geographic Historia actualizado a 30 de noviembre de 2022.
📚Enrique VIII, amor y venganza en la corte de los Tudor, escrito por Glyn Redworth para National Geographic Historia, actualizado a 16 de enero de 2023.
📚La dinastía que cambió Inglaterra. Intrigas en la corte de los Tudor, escrito por Rodrigo Brunori para Muy Historia, publicado en la revista número 90 de agosto de 2017.
📚La Torre de Londres. Una prisión de estado, escrito por Joan Eloi Roca para National Geographic Historia, revista número 208, de julio de 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top