La segunda esposa: te amo hasta la muerte...

La familia Bolena constituía el centro y el eje de la animada pandilla del rey. Eran más cultos, pero menos formales que los de rancio abolengo.
La esposa de Thomas Bolena —Elizabeth Howard— tenía sangre mucho más azul que su marido, pues era hermana de Surrey, un soldado de rudas maneras, enemigo implacable de toda afectación cortesana y marido de una hija del difunto Buckingham, esta última católica ferviente y fiel amiga de Catalina. Enrique se sentía mucho más a gusto entre esta nueva clase, que junto a su mujer y a los amigos y servidores de ella.
La familia Bolena ocupaba puestos en la corte. Se rumoreaba que Enrique había mantenido un romance con la esposa de Thomas cuando era príncipe de Gales y que por eso había nombrado al marido escudero suyo a los comienzos de su reinado.
Lo comprobable es que sí lo mantuvo con María, la hija mayor. Cuando la muchacha se quedó embarazada —estaba casada con William Carey— el rey siguió disfrutando de la compañía de esta familia. Lo mismo cuando perdió el interés por la hermana mayor y se enamoró de la pequeña, Ana.
Tanto María como Ana vivieron en Francia y estuvieron al servicio de la reina Claudia. Era natural que en un mundo como aquel, frecuentado por hombres fascinantes, su educación fuese bastante más liberal que en Inglaterra. Se decía que María era alegre por naturaleza y que se aficionó a intimar con los caballeros. Y que desde muy joven conocía la manera de atraer y de agradarlos. No sabía decir que no.
Pronto la calificaron de lasciva porque se entregaba con facilidad. Francisco I, al referirse a ella más tarde, la llamó «mula». Su reputación quedó hecha trizas antes de cumplir los diecisiete años, pero lo que en realidad se le reprochaba era no haber sabido aprovecharse de los beneficios materiales a los que la autorizaba su casquivana conducta. Era desinteresada y tenía un gran afán por ser amada y esta debilidad le sirvió de ejemplo a Ana para ser más perspicaz e inteligente que su hermana.
María regresó a Inglaterra, después de servir en la corte francesa, con los ingleses que regresaban de la fiesta del Campo del Paño de Oro. Su naturaleza apasionada y su fama de mujer liviana atrajeron las miradas de Enrique. Este no era amigo de grandes audacias ni de extremas aventuras en las lides del amor, de modo que la amistad con los Bolena facilitó su trato con María y entabló relaciones con ella poco después de que se casase con William Carey. Como recompensa por soportar con dignidad los cuernos le regaló un modesto empleo en el palacio. El romance con María duró hasta 1526.
El padre de la joven, sir Thomas, se aprovechó de la situación al máximo. En 1522 Enrique lo nombró tesorero real y le otorgó después de la ejecución de Buckingham la administración de Tunbridge, la guardia de Penshurst y la mayordomía de Bradsted. Y no contento con esto en 1525 el rey le concedió el título de vizconde al mismo tiempo que le concedía los honores al hijo bastardo que había tenido con Bessie Blount.
Ana Bolena adquirió una excelente educación. Primero en la corte de Margarita de Austria y luego en la de Francia, donde fue dama de honor de María Tudor, la hermana de Enrique VIII que estaba casada con el rey francés Luis XII. Más adelante fue dama de la reina Claudia, la esposa del sucesor de Luis, Francisco I.
La corte de Francisco I se caracterizaba por ser la más promiscua. En 1533, el rey galo le comentó al duque de Norfolk en confianza «cuán poco virtuosamente había vivido siempre Ana». El propio Enrique VIII le confesó al embajador español, en 1536, que la reina había sido «corrompida» en Francia y que él recién lo descubrió cuando empezó a tener relaciones sexuales con ella.
Pero volvamos al inicio. En 1522 Ana Bolena volvió a Inglaterra, justo cuando María dominaba el corazón del rey. Al principio Enrique solo vio en ella un peón a utilizar para sus fines políticos. Los derechos de Thomas Bolena sobre las propiedades de Ormond habían sido impugnados por un irlandés llamado Butler, cuya exterminación hubiera costado más que lo que valían las propiedades. Tanto Wolsey como el rey consideraron que lo mejor era transigir y que Ana debía casarse con él, con lo que el litigio acabaría.
Así, se convertiría en condesa de Ormond, viviría en el castillo de Kilkenny, asistiría a las sesiones parlamentarias de Dublín y hasta podría tomar parte en las fiestas de la corte de Londres si la tranquilidad de Irlanda lo permitía. En definitiva, idearon un plan sin contar con la joven y que no tenía ningún atractivo para una muchacha educada en la corte de París. No aceptó la boda. Argumentó que prefería mil veces ser soltera toda la vida o entrar en un convento o seguir siendo dama de la reina Catalina que unirse a James Butler.
Henry Percy —hijo y heredero del duque de Northumberland— se enamoró de Ana. Formaba parte del séquito del cardenal Wolsey y cada vez que este visitaba la corte el joven se dirigía a la cámara de la reina y allí se entretenía con las damas. Desde el primer momento simpatizó con la chica y pronto se enamoraron. Era evidente, no se lo ocultaron a nadie.
Una noche, al volver con Wolsey de la corte, le anunciaron que el cardenal deseaba verlo y que lo esperaba en la galería. Estaba rodeado de servidores y lo observó en un frío silencio.
Luego le dijo a Percy:
—Me extraña, y no poco, las pruebas de locura que estáis dando al enredaros con una chiquilla de la corte llamada Ana Bolena. ¿Ignoráis, acaso, que Dios os ha traído al mundo para cumplir un destino? A la muerte de vuestro noble padre heredaréis uno de los títulos más altos del reino. Fuera, pues lógico y conveniente el que, antes de dedicaros al amor, hubierais solicitado el consentimiento paterno y buscado la protección del rey, que os hubiera emparejado como corresponde a vuestro rango, con lo que hubierais crecido en conocimiento y noble cortesanía ante los ojos de Su Gracia, la que bien pronto os hubiera colmado de honores. En cambio ahora... —efectuó una pausa prolongada y luego continuó—: Considerad a dónde os ha llevado vuestra obstinación. No solo habéis disgustado a vuestro padre, sino que habéis provocado el enojo de vuestro soberano y señor, a tal punto, que ni el rey ni el duque se hallan dispuestos a pasar por alto vuestra conducta. Tengo el propósito de hacer venir a vuestro padre para que os obligue a romper las relaciones que habéis contraído y, en el caso de que os neguéis, os desherede. Hasta la majestad del rey piensa quejarse de vuestra conducta y exigir a vuestro padre que obre como acabo de deciros. Su Alteza tiene destinada a Ana Bolena para otra persona y ha resuelto el asunto con tan prudente acierto, que esa joven no dudará en aceptar y agradecer lo que su soberano le proponga.
La idea de que ejercerían presión sobre Ana entristeció al muchacho, que llorando repuso:
—Señor, yo ignoraba cuáles eran, en este caso, los deseos del rey y lamento el enojo de Su Alteza. Pensé que habiendo llegado a la edad indicada para ello, me sería permitido elegir a una esposa de mi gusto, seguro de que mi padre aprobaría más tarde mi elección. Cierto, señor, que se trata de una joven sencilla, cuyo padre no es más que caballero; pero es de un noble abolengo. Tiene sangre de los Norfolk por parte de su madre, y por la de su padre, desciende de la familia de los Ormond, al punto que él es uno de los herederos de ese condado. ¿Por qué, entonces, estos escrúpulos? ¿Por qué esta oposición a que yo case con una joven cuya ascendencia es tan noble como la mía? Os ruego con la mayor humildad me concedáis la gracia de vuestro apoyo y solicitéis de la majestad del rey, con todo rendimiento, en nombre mío, que dé su aquiescencia a un asunto que en modo alguno puedo yo abandonar.
—¿Habéis oído, señores? —se burló el cardenal en dirección a sus acompañantes—. ¿Os habéis dado cuenta de la conformidad que encierran las palabras de este joven? —en dirección a Percy, prosiguió—: Yo creí que no bien me hubierais oído hablar de los deseos y del enojo del rey os hubierais sometido, con todas la consecuencias de vuestros actos, a la voluntad real de su Alteza.
—Así lo haría, señor, si ante testigos de grande consideración no me hubiera comprometido en este asunto, al punto de que no sé cómo podría someterme a vuestros mandatos sin perturbar mi conciencia.
Pero Percy no pudo cumplir con sus deseos porque el rey, el cardenal y su padre se conjuntaron para impedirlo. Se comportaron de una forma traicionera, porque a Ana solo le dijeron que su enamorado tenía relaciones y pensaba casarse con una Talbot —hija del conde de Shrewsbury—, con quien lo unieron de apuro. Y lo sacaron de la corte para que nunca más pudiese ver a su amada. Dos años después del forzado matrimonio, su mujer lo abandonó porque no le hacía caso. A la muerte del padre heredó uno de los títulos más importantes del reino, pero se decía que era el hombre más desgraciado de la tierra.
Mientras, a Ana también la hicieron dejar la corte y tuvo que ir a vivir con su padre durante una temporada. Aquel ultraje la llenó de ira y culpó a Wolsey de lo ocurrido. Se dice que por aquel entonces era vecino un primo hermano suyo, Thomas Wyatt, desgraciado en su matrimonio. Este sintió pasión por ella y la cortejó sin descanso. En un poema se refiere a que la persigue como si fuera una gacela.
Enrique VIII reparó en Ana en 1526. Creía que la atracción sería como tantas otras, pero a medida que el tiempo pasaba creció en él la certeza de que por primera vez en su vida se había enamorado. Lo encandilaba su personalidad intensa, su voluntad imperiosa y vibrante. Pensaba, además, que al ser hermana de su anterior amante —María Bolena— sería tan ligera como ella y fácil de conquistar.
Las relaciones extramatrimoniales del rey habían sido poco interesantes, pero continuas. Por eso lo descolocó que Ana se sintiera dueña de su cuerpo y que, aunque los ojos de Enrique la persiguieran dentro de la cámara de la reina, no le diese facilidad alguna para cortejarla.
El rey no podía tener relaciones con la reina porque esta no debía quedar embarazada, ya que había tenido una seguidilla de hijos muertos y de abortos. Enrique creía que era un castigo de Dios. Además, se había casado con Catalina para paliar la debilidad de Inglaterra frente a Francia, un país que anhelaba reconquistar como todos los monarcas ingleses desde que Juana de Arco había hecho que los expulsasen de aquellas tierras.
Comprendía, después de haberla festejado, que la derrota de Francisco I en Pavía y su cautiverio como prisionero del emperador Carlos V, hacía que este fuese más poderoso y que no lo necesitara para nada. Por eso Enrique podía considerarse libre de los compromisos personales y políticos. Y lo que en verdad lo motivaba: Catalina tenía 41 años y Ana era muchísimo más joven.
El hecho de que Ana Bolena se negara a ser la amante del rey determinó que el curso de la historia de Inglaterra diese un giro de ciento ochenta grados. Llegó un momento en el que los familiares, los cardenales, los embajadores y las personas cercanas al papa disimulaban mal su impaciencia porque la muchacha satisficiera los deseos del monarca fuera de los lazos del matrimonio. El padre acabó por rendirse ante su terquedad, aunque su tío Norfolk le reñía por la inmensa ambición. Pero ella había aprendido muy bien la lección que la vida le había dado a su hermana y no quería convertirse en una ramera. O matrimonio o nada.
Uno de los emisarios venecianos escribió respecto a Ana Bolena:
«La señora Ana no es una de las mujeres más bellas del mundo. Es de mediana estatura, de tez morena; tiene un cuello largo, una boca ancha y sus pechos no son muy grandes. De hecho, no posee otra cosa que no sea el deseo del rey... y sus ojos, que son negros y bellos».
Además, tenía un curioso y rudimentario sexto dedo en la mano izquierda, que inducía a muchos hombres y mujeres piadosos a santiguarse a escondidas para evitar el mal de ojos.
Ana estaba dotada de inteligencia suficiente como para comprender que si se entregaba a Enrique seguiría el mismo camino del deshonor y de la irrelevancia que habían recorrido su hermana María y Bessie Blount. Ambas le habían dado un hijo varón al rey y en recompensa solo habían recibido una patada.
Todo el mundo sabía que Enrique había decidido prescindir de Catalina, con quien había abandonado toda esperanza de tener más descendencia. Ana era consciente de que si jugaba sus cartas con cuidado podía ser la próxima reina. Por este motivo rechazó todas las súplicas del monarca y se mantuvo alejada del lecho. Al fin y al cabo, él exigía, pero seguía casado con Catalina de Aragón y se acostaba con su hermana María y con otras damas más.
Te transcribo un extracto de la carta que le envió el rey a Ana en mayo de 1527 y que puso la rueda en movimiento:
«Dándole vueltas al contenido de vuestras últimas cartas, me encuentro en una gran agonía, no sé cómo interpretarlas. No sé si me perjudican, como se muestra en algunos pasajes, o me benefician, como se manifiesta en otros lugares, suplicándoos con ansiedad que me dejéis conocer vuestro pensamiento al completo sobre el amor que existe entre nosotros. Es vital para mí obtener esta respuesta, he pasado un año entero herido por los dardos del amor y sin saber si voy a encontrar un lugar en vuestro corazón y afecto, lo que, en último término, me ha prevenido hasta ahora de llamaros mi amante; porque si solamente me amáis con un amor corriente, ese nombre no es adecuado para vos, porque eso no denota un amor singular como el mío, que está muy lejos de ser común. Pero si os place ocupar el lugar de una verdadera amante y de una leal amiga, y me dais vuestro cuerpo y vuestro corazón, seré y tendréis vuestro más leal sirviente (si vuestro rigor no me lo prohíbe). Y os prometo que no solo el nombre os será dado, sino también solo os tomaré a vos como amante, alejando a las demás de mis pensamientos y afectos y sirviéndoos exclusivamente. Os suplico que me deis una contestación a esta ruda carta para que sepa a qué atenerme y comprender. Y si no os place escribirme, señalad un lugar donde pueda hablaros y pueda ofreceros todo mi corazón. Escrito por la mano de quien quiere perteneceros».
En el texto daba a entender que dejaría a Catalina y a su hermana María, pero no lo decía con claridad y Ana no sabía qué hacer. Al final le contestó que él y solo él poseería su corazón en el momento en el que quedase totalmente libre.
Otro ejemplo del egoísmo del monarca se produjo cuando el «sudor inglés» se ensañó con Londres en el verano de 1528. Ana estuvo muy grave durante varios días, pero Enrique no intentó visitarla. Se escapó a Hunsdon —en Hertfordshire— e iba a misa tres veces al día, se confesaba a diario y le suplicaba en las cartas que no regresara a la corte demasiado pronto.
En el instante en el que Enrique se aseguró de que la joven lo quería, empezó a dar pasos en el camino de la anulación de su matrimonio. Con el tiempo este tema se conoció dentro y fuera de Inglaterra como «El Gran Asunto del Rey».
Primero el monarca necesitaba el apoyo del cardenal Wolsey y del cardenal Warham. Este último siempre se había opuesto a la boda con la princesa española. Cegado por el amor, a Enrique no le importaba el sufrimiento de Catalina o la angustia de su hija María al ser declarada bastarda. El divorcio hubiera sido más fácil de obtener del papa, pero la anulación significaba que la unión nunca había existido. El soberano no se percataba de la gracia que les hacía a los demás su hipocresía cuando esgrimía —dieciocho años después de la boda— las preocupaciones morales por haberse casado con la viuda de su hermano.
El cardenal Wolsey apoyaba el divorcio porque quería que Enrique se casara con una princesa de Francia. Cuando se enteró de que era con Ana Bolena —aterrado por las consecuencias que le pudiera acarrear, consciente de que ella lo odiaba desde lo de Percy— lloró y le rogó al rey que abandonara estas intenciones. Enrique no cedió. El cardenal no ignoraba que las humillaciones que Ana había soportado de él habían fomentado un gran rencor. Lo que sí desconocía era que la muchacha había preparado al soberano de la furiosa reacción que Wolsey sufriría al conocer la noticia del matrimonio entre ambos... Y el monarca la obedeció ciegamente. Le dio las órdenes a Wolsey y este, reacio, se comprometió a someter el asunto al arzobispo.
El cardenal contactó con Warham para ponerse de acuerdo en llamar luego al rey a presencia de un tribunal secreto formado por ambos eclesiásticos. Ante él Enrique desnudaría su atribulada conciencia y revelaría el horror en el que se había sumido cuando descubrió que su unión con Catalina era ilícita y que habían vivido en pecado durante casi dos décadas. No obstante, los dos cardenales solos no podían hacer nada, debían obtener la aprobación del papa. Con la intención de dar más peso a la petición solicitó el apoyo de todos los obispos de Inglaterra, para que bien defendida resultase irrebatible en Roma. Era necesario para la segunda boda y para la legitimación de los derechos de los hijos que nacieran de Ana y Enrique. Wolsey comprendía que el proyecto se retrasaría, pero tendría mayores garantías.
Mientras tanto, el ejército del emperador se había rebelado por falta de pago y había asaltado Roma. El papa estaba a su merced. A este pontífice, criado de los criados del emperador, Enrique solicitaría el permiso para divorciarse de la tía del emperador. ¿A que el plan era una tontería?
Cuando el legado de Roma —el cardenal Campeggio— al fin llegó a Londres vio que la voluntad de Enrique era inamovible y le escribió a Clemente VII:
«Creo que en este asunto el rey está más enterado que un teólogo o que un canonista».
El legado pidió su litera, y, acompañado por Wolsey, visitó a la reina. Le sugirió que imitara el ejemplo de la santa y divorciada mujer del rey Luis XII de Francia, que se había retirado a un convento para dedicarse a la salvación de su alma. El genio español de Catalina se le echó encima al enviado papal, porque se mostró dispuesta a entrar en un monasterio si Enrique hacía lo mismo. Declaró que aun cuando la hicieran pedazos, aunque muriera y volviese a vivir, declararía que estaba casada y moriría de nuevo dando la misma opinión.
El asunto se llevó a las cortes. Enrique se sentía tranquilo porque se enteró de que Campeggio —que era quien presidiría el juicio— tenía una autorización secreta del papa para juzgar la cuestión. Pero cuando el legado supo que en febrero de 1529 el pontífice estaba enfermo suspendió la vista. Cuando el papa mejoró se reanudó y cerca de cuarenta nobles se presentaron como testigos de que Arturo y Catalina habían consumado el matrimonio y de que vivían como marido y mujer. Pero llegaron órdenes de Roma y Campeggio suspendió la vista.
El fracaso del tribunal de legados produjo una quiebra entre la Roma de Clemente VII y la Inglaterra de Enrique. Wolsey temía por su seguridad más que nunca porque sabía que Ana lo culparía. De hecho, la muchacha le insistía al rey en la inutilidad del tiempo que habían perdido por culpa del cardenal y le rogó que se dejara de vueltas y que se casara con ella cuanto antes.
Thomas Cranmer, un sacerdote y profesor de Cambridge más cercano al luteranismo que al catolicismo, le sugirió a Enrique a través de su secretario Gardiner que apelara a las universidades europeas para su defensa. La opinión pública podría oponer resistencia a la fuerza pontificia, ante un papa rehén del emperador. El rey, fascinado, le encargó la tarea de la anulación a Cranmer.
Poco después de que Campeggio abandonara Dover sin que al registrarlo apareciese el permiso secreto del papa para la anulación, Norfolk y Suffolk visitaron a Wolsey para pedirle el sello privado. El cardenal exigió una orden escrita, a lo que Enrique tuvo que proceder. Molesto, el rey le escribió que también necesitaba su palacio de York Place —al que luego le cambiaría el nombre por el de Whitehall— situado en Westminster y que Ana deseaba desde hacía tiempo. El cardenal se lo entregó sin resistencia porque se hallaba amenazado por un decreto en el que se lo acusaba de haber defendido la jurisdicción papal en Inglaterra. Es decir, prefirió salvar el pellejo.
Ana Bolena estaba encantada con el despido de Wolsey, pero, todavía más, con el nuevo palacio. Cuando lo recorrió con Enrique encontraron mesas que crujían con el peso de terciopelos, de rasos, de damascos y de tafetanes. Había piezas de paño de oro y de plata, en los armarios había fuentes y platos de plata auténtica. Y lo más importante: el palacio de York era un recordatorio constante para Ana de que había conseguido la desaparición de Wolsey.
Aunque el edificio pertenecía en propiedad al obispado de York, el rey se apoderó de él con la venia tácita de los jueces. A Catalina no se le destinó ninguna cámara y Enrique organizó un banquete en honor de su amada, en el que le concedió el derecho de precedencia sobre las duquesas de Norfolk y de Suffolk. En un ambiente en el que el tema de quien iba primero era de extrema importancia, la actitud del monarca sirvió para engendrar el odio hacia ella.
La caída de Wolsey se suele atribuir al fracaso a la hora de conseguir la anulación del matrimonio, pero también hubo otros motivos. Su relación con Ana Bolena era mala desde que el cardenal la había menospreciado al oponerse a su matrimonio con Henry Percy, futuro conde de Northumberland. Se sabe que Ana aprovechó hasta la más mínima oportunidad para hablar mal de él y para sembrar dudas en el corazón del rey. Además, Enrique siempre era proclive a creer lo que le había dicho la última persona con la que había hablado y tenía el juicio ofuscado porque estaba enamorado. Exigía una lealtad más allá de toda duda en los demás, que él siempre recompensaba con deslealtad más tarde o más temprano.
Pero Wolsey no era inocente y se había ganado a pulso muchos enemigos en la corte. El partido aristocrático lo odiaba, pues a los duques de Norfolk y de Suffolk los irritaba la pompa y la ceremonia con las que se adornaba y cómo trataba a patadas a los más nobles del reino.
Después de la caída el cardenal intrigó con personas cercanas al emperador. Y, una vez descubierto, le enviaron a Kingston para que lo llevara a la Torre de Londres. Tuvo suerte, murió el 7 de noviembre de 1530 por el camino. Enrique sintió alivio. Con el fallecimiento evitaba dar la orden de que le cortaran la cabeza a un príncipe de la Iglesia y se libraba de más intrigas. Los Bolena dieron una fiesta en el transcurso de la cual se representó una farsa, El descenso del cardenal Wolsey a los Infiernos. Durante largo tiempo el pueblo de Londres aplaudió las pantomimas y las burlas en las que se mofaban del odiado cardenal.
Esta caída fue tan inevitable como los ciclos de las mareas y a principios de 1530 lo sustituyó Thomas Cromwell, con orígenes todavía más humildes. Tenía una mínima preparación legal, había estado en la Cámara de los Comunes y era secretario de Wolsey. Había perdido a su mujer y a sus dos hijas en la epidemia de sudor inglés, no tenía más familia y pocos amigos. Tampoco le interesaban las extravagancias, de modo que disponía de catorce o quince horas al día para dedicarse a los intereses del monarca. Tres años después era el ministro principal.
Estuvo en el poder la mitad de tiempo que Wolsey, pero fue quien manejó la separación de Roma, el establecimiento de la Supremacía Real, la disolución de los monasterios y un largo etcétera. Era un administrador de notable talento y supo utilizar el inmenso poder de la imprenta con fines publicitarios.
El 5 de enero el papa promulgó la siguiente amenaza:
«A requerimiento de la reina, prohíbo a Enrique que contraiga nuevo matrimonio hasta la resolución del caso y declaro que si lo hace todo lo que haga será ilegítimo. Prohíbo a todos en Inglaterra, eclesiástico o de dignidad laica, universidades, parlamentos, cortes de ley, etc. tomar cualquier decisión en asuntos cuyo juicio está reservado a la Santa Sede. Todo bajo pena de excomunión. Como Enrique no quiere recibir una citación formal, esto se fijará en las puertas de la iglesia de Brujas, de Tournay y de otras ciudades de los Países Bajos, lo que será suficiente promulgación».
La asamblea eclesiástica se reunió con el soberano a principios del año 1531. Esperaba una reprimenda del rey y así fue. Este les reprochó que hubieran defendido la jurisdicción papal en Inglaterra. El clero se ofreció a pagar una multa de 160.000 coronas, pero Enrique les exigió el pago de 400.000. Aterrados accedieron, pero cuando le enviaron al rey su aceptación este se negó a recibirla: antes debían reconocerlo como cabeza de la Iglesia de Inglaterra.
La victoria obtenida le sirvió al monarca de precedente para amenazar al Parlamento con el mismo argumento, pero la Cámara de los Comunes estaba dispuesta a hacer cualquier cosa menos multarse a sí misma. Así que Enrique y el consejo se vieron obligados a retirar la proposición.
Hizo que el consejo visitara a Catalina el 1º de junio de 1531 a las 21:00 horas con el propósito de hacerla ceder. La reina les contestó que Enrique era su soberano y que como tal estaba dispuesta a obedecerlo y a servirlo, pero que en lo referente al reino de lo espiritual no era del agrado de Dios que ella consintiera ni que el rey lo intentase.
Catalina de Aragón argumentó:
«El papa es el único soberano y vicario de Dios que tiene poder para juzgar los asuntos espirituales, entre ellos los del matrimonio».
En julio del mismo año Enrique le escribió una carta odiosa a Catalina en la que se refirió a la boda con Arturo y luego de expresar la indignación por su resistencia le ordenó que se uniera con su hija María en Moor Park, pues debía ausentarse de Windsor cuando Ana y él volvieran a ese palacio. Recién en ese momento Enrique puso punto final a sus relaciones personales con la reina y muy pronto la trasladó de sitio para evitar que conspirase con la princesa. Hasta ese momento Catalina le confeccionaba las camisas, controlaba el lavado de su ropa y comía a solas con él. Ana le reprochaba la situación a Enrique y a su vez la reina le recriminaba la devoción que demostraba por Ana Bolena.
El monarca seguía obsesionado con la idea de la anulación y por eso mandó buscar libros de teología. Mientras, Ana se desesperaba por la inacción.
Cranmer escribió sobre la anulación:
«El asunto pasa de una en otra persona y de uno en otro juez de Roma, sin que se le vea próximo fin, con grave peligro para Su Alteza y para nosotros, sus pobres y amantes súbditos. Si a un hombre se lo excomulga porque hace aquello que está bien o se niega a hacer lo que está mal, la sentencia de excomunión no tiene valor.
En la mera idea de casar con la mujer del hermano existe vileza, culpa, contaminación, abominación, execración. Yo me extraño de que haya hombres cristianos que no tiemblen al oírlo, y, más aún, no teman hacerlo o seguir haciéndolo, una vez enterados de lo que se trata».
También Cranmer sostenía:
«Por lo tanto, creo que Su Alteza y el Parlamento deberían insistir con los metropolitanos de este reino (no obstante el injusto juramento que han hecho al Papa) para que se termine este asunto y para que otorguen a la tranquilidad de conciencia de Su Gracia, y al reino todo, más consideración que a las ceremonias papales, puesto que ellos están sometidos a la obediencia del Príncipe. Siendo también preciso que procuren la pacificación del reino, pues ello tiene más importancia que las leyes de un hombre... Y es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres».
Esta fue la moción que Enrique presentó. La anulación del matrimonio le había abierto el camino de la reforma. Hubiera preferido quedarse dentro de la Iglesia católica, pero la actitud de Clemente VII se lo impedía. Hubo un momento en el que pensó en casarse con Ana y terminar de una vez, tal como le aconsejaba el rey de Francia.
Mientras, Ana Bolena estaba cada día más nerviosa. Lo recriminaba con el argumento de que se hacía vieja y el de que había perdido su reputación y le pedía que se decidiera de una vez. No entendía que el rey seguía la idea de Cromwell y que visualizaba un plan para bloquear al papa. Se trataba de organizar el país de manera tal que el monarca pudiese trazar la línea de acción. Necesitaba dinero, pues el descubrimiento del Nuevo Mundo había reducido el valor adquisitivo de sus rentas al tipo oro y plata, pero lo que más lo tentaba era la posibilidad de ejercer pleno poder legislativo.
En 1532 el papa envió una censura al rey, en términos muy claros. Le ordenaba que echara de la cama a la amante y que se volviera a unir con su esposa. Ana, incluso, tuvo que huir perseguida por la ira de miles de mujeres. El cardenal Warham, muy mayor y enfermo, firmó una protesta contra la usurpación de los derechos de la Iglesia y los monjes predicadores censuraron duramente lo ocurrido en presencia de Enrique. Pero el soberano no se dejó disuadir y se acercó lo más posible a Francia. Obligó al Parlamento a que reforzase la legislación anticlerical, de modo que de allí en adelante fuera posible privar al papa de la renta anual y de los beneficios de la vacantes y demostrar que lo hacía obligado por la cámara. Restringió, también, los beneficios del clero y le quitó potestades al Derecho Canónico, y, apoyado en un dictamen de la comisión parlamentaria, declaró que los sacerdotes solo eran medio ingleses por haber prestado juramento de obediencia al papa. Obligó a la asamblea eclesiástica a un acto de sumisión tan ultrajante que hasta los partidarios de Enrique —Gardiner entre ellos— se sintieron ofendidos. Thomas More dijo que él había aceptado su puesto como ministro del gobierno con la condición de servir primero a Dios y después de Dios al príncipe. De este modo su puesto pasó a ejercerlo Thomas Cromwell, que no tenía ningún escrúpulo.
Enrique decidió que debía reunirse de nuevo con Francisco. Era consciente de que detrás de los constantes titubeos y vacilaciones del papa sobre la anulación de su matrimonio con Catalina estaba el miedo a ofender al emperador, sobrino de esta. Quizá si los dos reyes trabajaban juntos podrían persuadirlo. Así, en junio de ese año el gobierno inglés y el francés firmaron una alianza secreta en la que acordaron que Enrique cruzaría el canal de la Mancha en octubre. Llevó a Ana, que en esos momentos era marquesa de Pembroke por derecho propio.
Sería un encuentro informal entre amigos. El séquito de Enrique estaría formado por sus sirvientes personales más seiscientos soldados. También iría la cama real, nunca se desplazaba sin ella. Acordaron que la reina Leonor —era hermana del emperador y sobrina de Catalina, Francisco se casó con ella para recuperar a sus hijos del cautiverio— no estaría presente en la reunión. El monarca francés le pidió a su hermana Margarita que hiciera los honores, pero ella se negó a encontrarse con «la ramera del rey de Inglaterra».
Enrique y Ana se embarcaron en el HSM Swallow a primeras horas del viernes 11 de octubre de 1532 y arribaron a Calais a media mañana. De forma deliberada o no, Francisco los hizo esperar, pues se presentó en Boulogne el día 19. La reunión recién tuvo lugar la mañana del 21 en Saint-Inglevert, sitio que por aquel entonces pertenecía a los ingleses y que ellos llamaban Sandyngfield.
Habían pasado doce años desde el encuentro en el Campo del Paño de Oro y el tiempo no había tratado bien a ninguno de los dos monarcas. Francisco mostraba los efectos de una vida disipada —llena de vino y de mujeres—, aunque tenía treinta y ocho años y su pasión por la caza lo mantenía en moderada buena forma. Enrique, en cambio, lucía una panza enorme y daba la impresión de estar más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, aunque pudo galopar hasta el prado donde tuvo lugar la reunión y abrazarse al rey francés mientras todavía estaba en la silla. Cabalgaron uno al lado del otro hasta Boulogne, donde los recibieron con mil salvas.
Francisco organizó decenas de diversiones. Había misas diarias, banquetes, acontecimientos deportivos —sin justas ni luchas libres, eran demasiado mayores para este tipo de desafíos— e intercambiaron regalos lujosos que ninguno de los dos soberanos podían permitirse en esos momentos. Cuatro días después la fiesta se trasladó a Calais, donde Enrique pasó a ejercer de anfitrión. Allí Francisco volvió a ver a Ana —en esta oportunidad engalanada con las joyas de Catalina de Aragón— y le regaló un enorme diamante. Bailaron juntos y hablaron durante una hora sentados junto a una ventana.
Las festividades concluyeron el martes 29 de octubre. Enrique acompañó a Francisco durante algo más de diez kilómetros en el camino de regreso. El rey francés se comprometió a hacer todo lo que estuviera a su alcance para conseguir la anulación del matrimonio y se mostró muy favorable a la boda. También acordaron que había que hacer algo con el papa y con el emperador, pues este último planeaba regresar a Italia.
Lo cierto era que Clemente VII cada vez perdía más los papeles y parecía incapaz de tomar una decisión sobre cualquier tema. En marzo de 1532 el embajador francés informó que el papa tenía tanto miedo a una invasión otomana que consideraba reunir todo el dinero que pudiera y huir a Aviñón, aunque dejase Italia para que se las arreglara como pudiese. Francisco y Enrique enviaron ante el pontífice a dos poderosos cardenales franceses con cartas redactadas en un lenguaje muy contundente —la del rey inglés sobre la anulación y la de Francisco relativa a Italia—, que no dejaban la menor duda acerca del descontento e insatisfacción de ambos monarcas.
Clemente VII residía de nuevo en Bolonia. Y cuando llegaron los dos cardenales a principios de enero descubrieron que el emperador ya estaba allí para debatir la posibilidad de celebrar un Concilio General para reformar la Iglesia.
El pontífice recibió a los enviados galos con amabilidad y a finales de mes informaron que sus señores habían conseguido dos grandes triunfos: había accedido a reunirse con Francisco y había dado su consentimiento al matrimonio entre su sobrina Catalina de Médicis y el segundo hijo del rey, Enrique, duque de Orleans.
Quizá debido a los ánimos que le dio Francisco o porque se le acabó la paciencia, Enrique VIII se casó con Ana poco después de regresar a Dover. Fue una boda secreta. A las pocas semanas ella se quedó embarazada y se efectuó una segunda boda pública el 25 de enero de 1533. Ese mismo día, en un tribunal especial reunido en el priorato de San Pedro de Dunstable que presidía Thomas Cranmer —arzobispo de Canterbury— declararon nulo el matrimonio del rey con Catalina de Aragón. Se basaban en que la unión entre esta y el hermano del rey se había consumado. Pocos días después dictaminaron que la boda entre Enrique y Ana era válida.
Desposeyeron a Catalina de Aragón del título de reina y anunciaron que como viuda de Arturo se la conocería en adelante como princesa viuda. Su hija María fue declarada ilegítima y la excluyeron de la línea sucesoria.
Entretanto la ex monarca le dijo al embajador español que prefería morir antes que provocar una guerra, pero sí le pidió apoyo moral al papa en los siguientes términos:
«Estoy separada de mi Señor, el cual se ha casado con otra mujer sin lograr antes el divorcio y esto se ha hecho hallándose el asunto pendiente de juicio y desafiando al representante de Dios en la tierra. Yo confío en vos. Ayudadme a llevar la cruz de mi tribulación. Escribid al Emperador, mandadle que exija justicia. Se me dice que en el próximo Parlamento se decidirá si mi hija y yo hemos de sufrir el martirio. Yo espero que Dios aceptará nuestro sufrimiento en defensa de la verdad».
Su súplica hizo que el embajador Chapuys se compadeciera, y, como no confiaba en el apoyo moral del papado, le envió al emperador Carlos, sobrino de Catalina, la siguiente carta escrita en el mes de abril de 1533:
«Perdonad, Señor, mi atrevimiento; pero Vuestra Majestad no debe perder tiempo. Esta maldita Ana hará a la reina y a la princesa todo el mal que pueda. Se jacta de que algún día la princesa formará parte de su séquito, y lo que ocurrirá es que algún día la envenenará o la casará con un lacayo, entregando, además, todo este reino a la herejía. La conquista del país sería fácil. El rey no cuenta con un ejército entrenado y todos los nobles, excepto Norfolk y dos o tres más, están de vuestro lado. Que el Papa mande entorpecer el comercio, acicate a los escoceses y envíe unos cuantos barcos y todo terminará enseguida. En ello no habría injusticia, y sin ello Inglaterra se apartará de la Santa Fe y se hará luterana. El rey abre ya camino a la herejía y el arzobispo de Canterbury es aún peor que Su Majestad. No hay, por otra parte, peligro de que los franceses intervengan. Francisco esperará a ver qué resulta y no os molestará si el rey de Inglaterra recibe el castigo que merece».
El emperador Carlos leyó la misiva, pero sintió que no podía convertirse en un caballero andante como los de la Edad Media. Para él era más importante echar a los otomanos de Hungría y salir al encuentro de ellos en el Mediterráneo. Y luchar contra los protestantes alemanes a los que Francisco I financiaba. No podía atacar Inglaterra sin poner en peligro sus principales preocupaciones.
El 11 de julio el pontífice anunció la condena formal al matrimonio del rey y lo amenazó con excomulgarlo si no volvía con Catalina durante el mes de septiembre.
Sea como fuere Enrique no le hizo caso. No solo anuló la unión, sino que también rompió con Roma y estableció la supremacía de la Iglesia Anglicana.
El día de su coronación, Ana se embarcó desde Greenwich hasta la Torre de Londres, donde el guardián Kingston la recibió y la llevó hasta sus habitaciones particulares. La entrada en Londres fue magnífica. Salva tras salva anunciaban la celebración y los cristales de las casas temblaban. El Támesis rebosaba de barcas y de lanchas y se escuchaba música. Era como si toda Inglaterra se esforzase por saludar a la nueva reina. Al día siguiente la comitiva regia se dirigió en procesión desde la torre hasta Westminster.
Los enemigos de la nueva soberana se alegraron de que el recibimiento fuera frío. La gente no la aclamó ni la saludó con entusiasmo. Hasta a Ana le llamó la atención que no se descubrieran la cabeza —señal de respeto— al verla pasar, pero ni siquiera esto le arruinó el banquete. Enrique, como determinaba la tradición, presenció la fiesta desde un balcón.
Lo importante era que Ana Bolena ya estaba embarazada, aunque no tenía tranquilidad porque el rey coqueteaba con las demás damas. Ahora ya no era «la otra», sino que ocupaba el mismo lugar de Catalina y vivía en carne propia el daño que le había hecho a la otra mujer. Cuando faltaba poco para el parto, ella le echó en cara a Enrique su comportamiento.
Furioso, le gritó:
—Si os molesta, podéis cerrar los ojos, como otras mejores que vos lo hicieron. Os sobran razones para saber que tengo el poder suficiente para hundiros en menos tiempo aún del que he empleado en elevaros a este puesto.
Transcurrieron dos o tres días sin que el soberano le dirigiera la palabra. Estaba histérico porque consideraba que Dios iba a revelarle por medio del sexo del bebé si aprobaba o no su conducta. El nacimiento de un varón saludable sería la señal de que actuaba bien.
Convencido de que sería un niño, el rey organizó los preparativos para un torneo en el que festejaría el nacimiento del heredero al trono. Los Bolena se hicieron traer desde Flandes nuevos y fuertes caballos de combate y ropa de lujo. También prepararon las galas para el bautismo del pequeño, que se llamaría Enrique o Eduardo.
Ana tuvo el descaro de pedirle a Catalina un fino paño que ella había traído de España para envolver a los hijos en el bautismo. La antigua reina se ofendió y se negó a entregárselo. Enrique en esta oportunidad le dio la razón a su exmujer porque no formaba parte del tesoro de la corona.
Cuando el 7 de septiembre de 1533 nació la princesa Elizabeth el rey se sintió defraudado. Sentía que vivía con Ana más de lo mismo que había soportado con Catalina.
Pero cuando su actual esposa le participó cuánto la amargaba decepcionarlo, él la abrazó y la tranquilizó:
—Preferiría mendigar de puerta en puerta antes que abandonaros.
La realidad, sin embargo, era otra: haber dado a luz una hija debilitó la posición de Ana Bolena. Y sus enemigos comprendieron que era el momento de empezar a actuar. El embajador Chapuys sondeó a Cromwell, pero este consideró que todavía el rey la amaba.
Ana, ignorante de la tormenta que se avecinaba, empezó a trabajar para abrirle camino a su pequeña. El desencanto por su sexo le provocó que aumentara el odio hacia su hijastra María. Necesitaba humillarla mediante la declaración de ilegitimidad y que se la obligase a servir de dama de la actual heredera. Enrique enseguida estuvo de acuerdo porque le enfurecía que fuera tan cercana a su madre. Pero también se daba cuenta de que el pueblo todavía amaba a Catalina y de que Ana no había conseguido ganárselo.
En 1534 el Parlamento accedió sin grandes dificultades a asegurar la sucesión en la persona de Ana Bolena y de sus hijos, sobre la base de que la anulación decretada por Cranmer era válida. Pero Enrique había cambiado, la venda de los ojos había desaparecido. Ahora veía a su actual mujer tal como era y sin idealizarla... Y sentía que todos los sacrificios que había hecho por ella habían sido en vano, porque se empezaba a dar cuenta de su dureza y de su egoísmo. Llegó hasta sus oídos que Ana había dicho que si ejercía de regente cuando Enrique fuera a Francia encontraría motivos para ejecutar a su hijastra María.
Volvió a quedarse embarazada y Enrique interrumpió los coqueteos con otras mujeres, pero los reanudó en septiembre cuando sufrió un aborto. Ana, indignada, obligó a la muchacha favorecida a abandonar la corte. No tuvo éxito porque Enrique, enterado, lo impidió y le replicó que su autoridad derivaba de él y que tuviese en cuenta su origen.
También lo desvelaban otros temas. Cromwell conducía a Inglaterra por el camino opuesto a Roma y convencía al Parlamento de que declarasen al rey jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Y los franceses maniobraban para arreglar una boda con la princesa María.
El rey ordenó a encarcelar a Thomas More —y también a Fisher— por negarse a firmar el Acta de Supremacía. Enrique sabía que el excanciller era reconocido por su valía espiritual y creía que si lograba convencerlo y hacer que se retractara sería una forma de validar su propia conducta. Pero nada, los meses pasaban y More continuaba en prisión y mantenía sus argumentos.
Las ejecuciones se sucedían sin descanso. A los monjes de Charterhouse —que también se negaron a reconocer a Enrique como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra— los enviaron a Tyburn a que murieran de peste en los calabozos y a otros los encadenaron a columnas sin agua y sin pan para que murieran de debilidad y de abandono. Los tres priores fueron condenados a muerte por traición: los ahorcaron a medias, luego los abrieron en canal mientras estaban vivos y los destriparon. Mutilaron luego los cadáveres. Cincuenta anabaptistas que fueron a Inglaterra para que Enrique los protegiera, fueron condenados a la muerte en la hoguera.
Mientras el cardenal John Fisher se encontraba en la cárcel, el papa Farnesio —sucesor del fallecido Clemente— le dio un nuevo nombramiento, a lo que el rey respondió:
—Yo mandaré su cabeza a Roma para que le pongan el capelo.
Y ordenó que lo decapitaran.
A estas alturas a Ana la llamaban públicamente por los nombres más insultantes y no contaba con Enrique para que la defendiera porque él iba a lo suyo. Ignoraba que el monarca indagaba con sus colaboradores cómo divorciarse de ella, pero no hizo nada porque le respondieron que si se separaba debía volver con su antigua mujer. Es decir, se producía la paradoja de que la protegía que Catalina estuviese viva.
Encima, después de que mandó ejecutar a Thomas More, Enrique se encontró con que Europa sentía asco hacía él. El emperador Carlos dijo que hubiese preferido perder la ciudad más bella de sus dominios a quedarse sin un consejero como More. Francisco, más hombre del Renacimiento que Carlos o Enrique, comprendió la torpeza que encerraba ejecutar a uno de los padres del humanismo. Y el nuevo papa, Pablo III, sintió tanta ira que empezó a diseñar la excomunión del rey inglés sobre las normas más antiguas.
A esto se le unía que el pueblo inglés creía que desde la muerte de Thomas More no había parado de llover, como si el cielo llorase, y que las cosechas se habían perdido. El comercio con Flandes estaba paralizado, no había dinero en el tesoro y Ana Bolena era objeto de maldiciones y de los más tétricos augurios.
No obstante, empujado por Ana, en referencia a Catalina y a su hija María, en noviembre reconvino a sus consejeros:
—No soportaré por más tiempo el miedo y las preocupaciones que la reina y la princesa me están proporcionando. Es preciso que en el Parlamento resolváis este asunto o de lo contrario, ¡vive Dios!, tendré que resolverlo yo solo.
Y se mostró tan violento que algunos consejeros sintieron auténtico pánico.
Catalina se enteró de esto y apeló al nuevo papa y al emperador en demanda de justicia. Enrique se enfureció y no le permitió ir a ver a su hija enferma.
Como argumento el rey expuso:
—Con su hija al lado esta mujer sería capaz de levantar un ejército en contra mía con tanto espíritu y valor como lo hubiese hecho su madre, Isabel.
Chapuy volvió a escribirle al emperador, rogándole una vez más que interviniera porque temía que Enrique tomase medidas definitivas contra ambas.
El emperador Carlos le contestó:
«No puedo creer lo que me decís. El rey no ha de ser tan desnaturalizado que condene a muerte a su hija y a su mujer. Las amenazas de que me habláis no tienen, sin duda, más objeto que el de asustarlas. Si puede evitarse, es mejor que cedan; pero si creéis que realmente corren peligro, decidles de mi parte que cumplan con lo que se les exige. Una sumisión de tal índole no puede perjudicar sus derechos. Ellas pueden declarar que actúan así obligadas a ello y ante el temor de perder la vida».
Todo parecía indicar que Enrique y Ana se inclinaban por el uso del veneno. La princesa María estaba convencida de ello y Chapuy siguió escribiendo al emperador que no tenía pruebas, pero que las sospechas eran muy fundadas.
La muerte de Catalina de Aragón el 7 de enero de 1536 no fue una sorpresa, llevaba algún tiempo mal. Ese día Enrique se vistió de amarillo y mantuvo todas las fiestas organizadas, fiel a su decisión de ignorar que había sido su esposa legítima. Llevaba en brazos a su hija Elizabeth y recorría las salas del palacio mostrándose más alegre y más animado que nunca.
Aunque Ana Bolena festejó el fallecimiento de Catalina, no se percataba de que significaba para ella un peligro porque ahora calzaba sus zapatos: no podía darle al rey un hijo varón. Pese al nacimiento de Elizabeth, el matrimonio estuvo condenado al fracaso desde antes de empezar. La nueva reina era descortés, irascible y de carácter violento. No le gustaba al pueblo ni a nadie... Y ya cuando se casó ni siquiera a Enrique. A mediados de 1534 el rey coqueteaba en serio con Jane Seymour —dama de honor de la soberana— y esta le hacía escenas de celos. Las peleas eran constantes y Ana no se daba cuenta del peligro al que se exponía.
El 27 de enero de 1536 mientras Enrique participaba en las justas de Londres tuvo un accidente. Su caballo lo tiró y permaneció inconsciente durante dos horas. Más adelante se dijo que a causa del golpe el cerebro le quedó desequilibrado para siempre, pero se olvidan de que su crueldad existió desde el primer momento de su reinado.
El duque de Norfolk fue hasta Londres y advirtió a su sobrina, que se creyó perdida. Horas después supo que el monarca estaba fuera de peligro, pero la emoción había sido demasiado fuerte y dio a luz un niño que murió casi de inmediato.
Para Enrique la situación era insoportable y hacía tiempo que mantenía el mínimo contacto posible con ella. Apenas si le dirigía una palabra educada. Es posible que la hubiera perdonado si le hubiera dado un hijo varón, pero solo había falsos embarazos y mortinatos, igual que con Catalina. Ni siquiera lo conmovió para nada que su accidente hubiese sido la causa de la pérdida del bebé. Puede que viera la incapacidad para darle un heredero como un castigo de Dios por su matrimonio con la esposa de su hermano y su nueva boda era un claro indicio de que el Creador no lo había perdonado. Si ella no le daba lo que quería, debía encontrar otra mujer. Resulta una paradoja que mientras Catalina vivía, Ana estaba segura. Y cuando murió Enrique tenía el camino despejado. Antes dos vidas separaban al rey de un nuevo matrimonio, ahora solo la de su actual esposa.
Después de la muerte de Catalina el monarca reanudó el trato con el emperador Carlos, quien se mostró dispuesto a pactar con Inglaterra. Y Ana constituía el principal impedimento.
El rey le dijo a un confidente:
—Fui seducido, obligado a contraer matrimonio, hechizado por alguna brujería, y, por eso, Dios no permite que tenga hijos varones. Por eso también necesito casarme de nuevo.
Encima, la inexistente popularidad de Ana Bolena había disminuido más después de la defunción de Catalina. El rey le envió a Jane Seymour una bolsa llena de oro y una carta en la que le manifestaba su admiración. Ella cayó de rodillas ante el mensajero, besó la misiva y se la devolvió. Le pidió que en nombre suyo le rogase al rey que tuviera en cuenta que no poseía más bienes que su honor y que preferiría morir mil veces antes que perderlo. Si el soberano deseaba obsequiarle algo, que esperase a hacerlo cuando Dios le enviara una ocasión para contraer matrimonio. Esto determinó que Enrique la admirase más por su dulzura y por su humildad. Era una mujer modesta y buena, el polo opuesto de la actual reina.
El 24 de abril de 1536 el rey creó una comisión presidida por Thomas Cromwell y por el duque de Norfolk para que encontrara motivos que justificaran el divorcio. La comisión no tardó en dar con ellos.
El 30 de abril Cromwell invitó a comer a Smeaton, el maestro de baile de Ana Bolena, pero se trataba de una emboscada. No bien se sentó frente al anfitrión, dos hombres entraron en silencio y se colocaron detrás de su silla... Y, así, comenzó el interrogatorio. Oficialmente nunca se admitió que Smeaton había sido sometido a tortura para que admitiera que se había acostado con la reina, pero una persona cercana de la casa de Cromwell contó lo ocurrido, temblando, a un mercader español, el cual tomó nota de los hechos para una crónica. Después del tormento condujeron a Smeaton a una habitación en el piso superior de la vivienda y lo encerraron hasta nuevo aviso. A continuación Thomas Cromwell le envió un recado urgente a Enrique.
Seis días después Cromwell visitó al monarca y le pidió poderes extraordinarios. Solicitó también que se constituyera un comité formado por los consejeros más favorecidos por la confianza regia y por algunos jueces, cuyo objeto consistía en investigar los actos que pudieran ser considerados una traición, cualquiera que fuese el culpable. Enrique nombró a Norfolk, Suffolk, Audley, Wilthire, Fitzwilliam, Sandys y Paulet.
El primero de mayo —día de la fiesta preferida del monarca— todos los cortesanos se reunieron en Greenwich para un torneo. Enrique, mayor para participar, aplaudía sentado en la galería al lado de Ana, a quien seguía sin hablarle. Iban a retarse George Bolena y sir Henry Norris, el contable real y groom of the stoole del monarca, es decir, el encargado de limpiarle el trasero. Ya estaban con las pesadas armaduras puestas y sobre las cabalgaduras empuñaban las lanzas —instantes antes de que sonara la campana que anunciaba el inicio de la carrera— cuando llegó un mensajero y le entregó una carta al rey.
En la misiva Cromwell le contaba a Enrique las investigaciones que llevaba a cabo y acerca de las sospechas de infidelidad. Aunque el rey deseaba librarse de su actual esposa, se sintió traicionado y esto siempre desataba su crueldad. La certeza de que nadie se atrevería a levantar la voz en defensa de la mujer a la que llamaban «ramera» le daba la fuerza que necesitaba para llevar adelante su propósito.
El soberano se levantó y se fue sin decirle nada a Ana. Se llevó con él a Norris, que tuvo que dejar el torneo. Mientras cabalgaban desde Greenwich Enrique acusó a Norris de haber cometido adulterio con la reina. Le advirtió que más le valía confesarlo si quería su perdón, pero este negó que fuese cierto y afirmó la inocencia de Ana. Cuando llegaron a Londres el monarca lo entregó a Fitzwilliam para que lo interrogase a conciencia y volvió a Greenwich.
Después del torneo Ana jamás volvió a ver al rey, quien se comportó con ella peor que con Catalina de Aragón. En menos de una semana la acusaron de adulterio con varios miembros de la corte. Y cuando a todos estos hombres los declararon culpables del delito de traición, Enrique tuvo todas las pruebas —verdaderas o falsas— que precisaba. El 2 de mayo envió a su esposa a la Torre de Londres, acusada de adulterio, de incesto y de brujería, para que la condenase un juzgado de sus pares —entre los que estaban su tío Thomas Howard y Henry Percy, de quien había estado enamorada— y el veredicto fue el de culpabilidad.
Mientras residía en la Torre de Londres la cuidaban cuatro empleadas elegidas por Cromwell y por lady Kingston, que tomaban nota de cada una de sus palabras.
—¿Es cierto que me acusan de haber estado con cuatro hombres? Yo no puedo afirmar, solo puedo decir que ¡no! ¡Norris, Norris! ¿Es cierto que me has acusado? ¡Tú estás en la torre, como yo, y moriremos juntos! ¡También tú estás aquí, Mark!... ¡Madre mía, esta pena te llevará al sepulcro!
Una noche le preguntó al condestable de la torre:
—Maestro Kingston, ¿voy a morir sin que se me haga justicia?
Él le contestó:
—Hay justicia hasta para el súbdito más pobre del rey. —Y Ana se rio a carcajadas.
Al día siguiente, ingenua, les siguió proporcionando más información a sus enemigos. Les contó que le preguntó a Norris por qué no se casaba con Madge Shelton y este le comentó que quería esperar un poco.
Ana le replicó:
—Por lo visto esperáis heredar a un difunto; pretendedme a mí si algo malo le aconteciera al rey.
Pero Norris le repuso que antes de que un pensamiento así pudiese alojarse en su cabeza prefería perderla. Ella le contestó que tenía en sus manos hundirlo si quisiera y después de este intercambio se disgustaron.
También les comentó que a Madge la pretendía Weston, un hombre casado, y que cuando Ana lo reprendió le dijo que amaba a la reina más que a Madge. No se daba cuenta de que con estas charlas cavaba su propia tumba y la de los demás.
Un día sonrió y pronunció:
—Yo creo que el rey hace esto para probarme.
No comprendía que Enrique la detestaba y que se libraba de ella para casarse con Jane Seymour.
Cuando arrestaron a Weston y a William Brereton Ana se enteró y habló de Mark Smeaton, que se sentía atraído por ella. También arrestaron a su hermano, a su primo Wyatt y a sir Richard Page. El 5 de mayo todo Londres sabía que la reina estaba detenida por adulterio. No obstante, al pueblo le chocaba que la barca de Enrique navegase por el Támesis como si nada, brillantemente iluminada y acompañada de los acordes de la música.
Mientras, en el palacio el rey abrazó a su hijo ilegítimo, el duque de Richmond, y entre lágrimas le confesó:
—Vos y vuestra hermana Mary podéis dar gracias a Dios de haber escapado de manos de la maldita ramera que trató de envenenaros.
Acusaban a Ana Bolena de serle infiel con cuatro hombres y de haber cometido incesto con su hermano. Mark Smeaton ante el jurado se declaró culpable. Norris, Weston y Brereton lo negaron, pero a los cuatro los condenaron a muerte.
Con Ana y con George Bolena no podían emplear métodos tan expeditivos como con el resto. Resultaba imprescindible que explicasen las causas de los adulterios cometidos. Se aseguraba en el sumario que una de las relaciones carnales entre los hermanos había tenido lugar después del nacimiento de la princesa Elizabeth y la última antes del mal parto del 29 de enero. También indicaban con detalle las fechas en las que acordaron matar a Enrique. Lo cierto era que no se la enjuiciaba por falta de castidad, sino que entre las principales causas de su caída en desgracia estaba el hecho de que no había logrado ganarse el amor del pueblo y que no le había dado un hijo varón al rey.
Durante el tiempo que duró la vista Ana se mantuvo firme. Luego le tocó el turno al hermano. A este le entregaron un papel en el que constaban sus declaraciones y se dio el lujo de leerlas en voz alta para humillación del rey. No se cortó, sabía que de antemano lo habían condenado.
Decía:
«Enrique no podía tener relaciones con su mujer, por ser impotente».
Y se declaró culpable para que no les quitaran los bienes a sus herederos.
El 17 de mayo condujeron a los cinco condenados al cadalso que habían levantado a los pies de las ventanas de Ana.
Antes de morir su hermano pronunció:
—Poned vuestra confianza en Dios y no en las vanidades del mundo, pues si yo lo hubiera hecho así estaría ahora como estáis vosotros. También quiero pediros que ayudéis a propagar la verdadera palabra de Dios.
No habló acerca de la acusación, solo mencionó que no era traidor. Norris, en cambio, murió sin emitir ni una sola palabra.
Ahora solo quedaba Ana. Ella ya no se hacía ilusiones con sobrevivir, sabía que la ejecución estaba programada. La única compasión que le demostró Enrique ante la condena a la hoguera o a la decapitación fue elegir esta última. Fiel a la tradición de la corte la reina solicitó que no le cortara la cabeza el verdugo común, sino que se designase a un ejecutor que supiese usar la espada. El hacha se consideraba demasiado vulgar.
En sus últimas horas le dijo al jefe de la Torre de Londres:
—Maestro Kingston, parece ser que no moriré hasta mediodía y lo lamento, porque a esa hora ya pensaba estar muerta y haber acabado de sufrir.
Kingston le aseguró que no sufriría.
—Me han dicho que el ejecutor es muy hábil —le comentó Ana— y yo tengo una garganta tan pequeña. —Y se rodeó el cuello con los dedos y rio.
Trajeron desde Calais a un verdugo especializado en el uso de la espada y poco faltaba para el final. Llegó y pasó la hora esperada y a medida que la noche avanzaba Ana rezaba y charlaba animadamente. Decía que la llamarían «Ana sin cabeza».
Su último amanecer —el 19 de mayo de 1536— la sorprendió despierta. Kingston entró a verla muy temprano y le entregó veinte libras para que distribuyera como limosna. Le pidió, además, que se preparase. No tardaron en conducirla ante el cadalso. La base estaba rodeada de paja y había sido construido de modo tal que no se viese desde afuera. No se admitían los extranjeros, pero sí había muchos ingleses detrás de la fila de los consejeros. Al frente de ellos se encontraban Cromwell, Suffolk, Audley y el hijo ilegítimo del rey.
Ana Bolena, precedida por Kingston y seguida de cuatro acompañantes, se encaminó hasta la vereda abierta en el césped del patio de la torre que destinaron a su ejecución. Llevaba puesto un traje de damasco gris, escotado y guarnecido en piel, y una basquiña roja. Cubría la cabeza con una toca bordada en perlas y una redecilla le sujetaba los cabellos.
Kingston la ayudó a subir al cadalso. Ella enseguida comprendió que uno de los que se hallaban cerca era el ejecutor.
Pronunció las siguientes palabras:
—Buena gente, he venido aquí para morir de acuerdo a la ley, y como juzga la ley que muera, no diré nada contra ella. He venido aquí no para acusar a ningún hombre ni a protestar de lo que soy acusada y condenada a morir, sino a rezar a Dios para que salve al rey y le dé mucho tiempo de reinado sobre vosotros, por el más generoso y misericordioso príncipe que hubo nunca y que para mí fue siempre bueno, un señor gentil y soberano. Y si alguien pensara entrometerse en mi causa, requiero que juzguéis lo mejor. Y así tomo mi partida del mundo y de todos vosotros, y cordialmente os pido que recéis por mí. ¡Oh, Señor, en misericordia de mí! A Dios encomiendo mi alma.
Al terminar se arrodilló y una de sus ayudantes le vendó los ojos.
El verdugo se compadeció de la reina y le mintió:
—Traedme la espada. —Mientras, la tenía en la mano y se dirigía hacia el cuello de la desdichada.
—¡Dios mío, ten piedad de mí! ¡Dios mío ten piedad de mí! ¡Dios mío, ten... —No pudo finalizar la frase: le cortó la cabeza de modo limpio y esta rodó hacia la paja.
Las mujeres que la acompañaban la recogieron y la colocaron en un ataúd con el resto del cuerpo. Luego llevaron sus restos a la tumba que ocupaba su hermano en la capilla de la torre.

No se puede afirmar con certeza cómo, pero lo cierto es que gracias a los espías del papa diecisiete de las cartas que Enrique le escribió a Ana Bolena terminaron en el Vaticano. Se cree que se las robó a Ana el legado papal —el cardenal Campeggio— antes de su regreso a Roma.
No nos dejan indiferentes porque sabemos cómo acabó esta historia. Las apasionadas declaraciones de amor del rey duraron un suspiro porque mandó a ejecutar a Ana para casarse con Jane Seymour e intentar concebir el hijo varón tan anhelado. Estarás de acuerdo conmigo en que este proceder era propio de su carácter voluble, egoísta y cruel en extremo.
Enrique escribió la mayoría de las misivas después de que la joven tuviera que irse de la corte —en mayo de 1527— debido a los rumores escandalosos y a los panfletos injuriosos que circularon. La marcha fue tan dolorosa para ella que prometió no volver. Durante su retiro en el castillo de Hever, la propiedad de Thomas Bolena en Kent, recibió la mayoría de las cartas que se conservan en el Vaticano.
Después de ordenarle que se fuera, el rey se arrepintió de haberse comportado con tanta dureza e intentó convencerla de que regresase, pero le costó bastante tiempo.
Resulta como mínimo curiosa la mezcla de amor y de muerte que aparece en algunas de ellas, sobre todo porque la leemos con pleno conocimiento de que Ana murió decapitada por orden del rey.
En la carta III Enrique le dice:
«Aunque, querida, no sea del todo elegante recordaros la promesa que me hicisteis la última vez que nos vimos, eso es, oír buenas noticias vuestras y recibir una respuesta a mi última carta, me parece a mí, no obstante, que es digno de un verdadero sirviente (viendo que él no puede saber nada de otra manera) preguntar por la salud de su amante, y desempeñando los deberes de uno, os envío esta carta suplicándoos que me deis parte de vuestro bienestar, que yo pido a Dios sea tan bueno como deseo para mí. Y para que me recordéis con frecuencia os envío con el mensajero de esta carta un cervatillo muerto la noche pasada de mi propia mano, esperando que, cuando os lo comáis, penséis en el cazador; y así, porque me falta espacio, tengo que terminar esta carta, escrita por la mano de vuestro servidor, que muy a menudo os desea que estuvierais aquí en vez de vuestro hermano».
En la misiva IV podemos leer cómo la distancia incrementaba el amor:
«Mi amante y amiga, mi corazón y yo, rendidos, nos ponemos en vuestras manos, suplicándoos que nos encomendéis a vuestra gentileza y que por culpa de la ausencia vuestro afecto por nos no se vea disminuido, pues sería una gran pena incrementar nuestro dolor, del cual la ausencia produce suficiente y más del que nunca pensara pudiera sentirse, recordándonos un punto que en astronomía es este: cuanto más largos los días son, el sol está más lejano y, sin embargo, abrasa más. Así ocurre con nuestro amor, pues la distancia que mantenemos aún aumenta su fervor, al menos por mi parte. Espero que ocurra lo mismo por la vuestra, asegurándoos que el dolor de vuestra ausencia es ya tan demasiado grande para mí, que cuando pienso en que se incremente, se volverá intolerable, aunque tengo la firme esperanza de mantener vuestro afecto imperecedero por mí. Y para recordaros esto en ocasiones, viendo que no puedo estar personalmente con vos, os envío ahora el objeto más cercano que os puedo ofrecer: un brazalete con mi retrato y el presente que ya conocéis; deseando que fuera yo en su lugar, si eso os place».
En la VI carta, de julio de 1527, vemos que Enrique está preocupado por unos rumores que ha escuchado:
«A mi amante. Porque el tiempo parece muy largo después de que oí por última vez noticias de vuestra salud y por el gran afecto que os tengo, he decidido enviaros a este mensajero para que me informe de vuestro estado de salud y entretenimientos. Y porque, desde mi partida de vuestro lado, me han contado que vuestra actitud hacia mí ha cambiado totalmente y que no volveréis a la corte ni con vuestra madre ni de cualquier otra manera. Lo que, si es cierto, no puede verdaderamente dejar de sorprenderme, porque estoy seguro de no haber hecho nada para ofenderos y parece un pago muy pobre para el gran amor que os tengo mantenerme a distancia tanto del habla como de la persona de la mujer que más estimo en el mundo. Y si vos me amáis con el mismo amor que espero que tengáis, estoy seguro de que la distancia entre los dos será un poco irritante para vos, aunque no suponga lo mismo para la amante que para el sirviente. Considerad, amada mía, lo que vuestra ausencia me aflige, esperando que vuestra voluntad no vaya en esa dirección. Pero si supiera con certeza qué es lo que voluntariamente deseáis, no podría más que lamentar mi mala fortuna y por grados disminuir mi gran locura. Y aquí, por falta de tiempo, termino esta ruda carta, suplicándoos que deis crédito al mensajero de todo lo que os dirá por mí».
La carta IX, del 16 de junio de 1528, es posterior a la escapada de Enrique por miedo al brote de «sudor inglés»:
«Llegaron de repente, en plena noche, las más desgraciadas noticias que podía recibir. La primera, la de la enfermedad de mi amada, a quien estimo más que a nada en este mundo, cuya salud deseo como la propia, y por la que soportaría con gusto la mitad de su enfermedad con tal de hacérsela más llevadera. La segunda, el temor de tener que soportar por más tiempo el peor tormento, el peor de mis enemigos, la Ausencia, que hasta la fecha me ha creado más ansiedad de la que podía imaginar soportar, por lo que ruego a Dios que me libre de este tormentoso dolor. La tercera, porque mi médico de confianza está ausente en el momento en que me causaría el mayor placer tenerlo a mi lado, pues con él y sus medios podría conseguir mi principal gozo sobre la Tierra —que es el cuidado de mi amada—, aunque os envío a mi segundo médico, que espero os haga bien, por lo cual lo consideraría más que nunca. Os suplico que os dejéis guiar por él y por sus consejos en vuestra enfermedad. Haciéndolo, espero veros pronto de nuevo, lo que me proporcionará más bienestar que todas las joyas del mundo».
La carta XV, de agosto de 1528, es más explícita:
«Mi dulce corazón, esta carta es para advertiros de la gran desesperanza con que me encuentro aquí desde vuestra marcha, pues paréceme que ha pasado mucho tiempo desde entonces, quince eternos días. Pienso que vuestra amabilidad y mi ferviente amor son la causa de esta situación, pues de otro modo sería imposible que tan poco tiempo me causara tanto agravio. Pero ahora que estoy yendo hacia vos, mis penas se han removido, aunque me encuentro bien reconfortado en tanto que mi libro me recuerda sustancialmente mi asunto; mirándolo he pasado cuatro horas este día, lo que me hace escribiros esta breve carta, la más corta de estos tiempos, a causa de un dolor de cabeza. Deseando, especialmente por la tarde, encontrarme entre vuestros brazos queridos, cuyos preciosos pechos confío en besar pronto».
Esta misiva confirma la idea de que, excepto el coito, entre el rey y Ana ocurrió de todo.

Te lo he mencionado antes, pero no te he comentado los detalles. El día de la concesión del título Ana Bolena se arrodilló ante el rey. Luego el monarca le colocó un manto de terciopelo carmesí y una corona de oro. También le otorgó 1.000 libras al año «para el mantenimiento de su dignidad». De este modo el 1º de septiembre de 1532 Enrique VIII daba un paso insólito: convertir a una mujer en par del reino, prerrogativa que solo correspondía a los hombres.
Era el premio por acceder a ser su amante, pese a que continuaba casado con Catalina de Aragón.

El 29 de mayo de 1533 Ana se trasladó en lancha desde Greenwich hasta la Torre de Londres. Se hallaba ataviada en ropajes de oro y la escoltaban cincuenta grandes gabarras revestidas con cortinas y alfombras. Los músicos tocaban sin parar y ella se mostraba feliz mientras las salvas de artillería tronaban y hacían estallar los cristales de las ventanas de las casas. Cuando Ana llegó a la torre la recibió Enrique, feliz, y la besó a la vista de todos a la orilla del río. Luego la reina se acomodó en las estancias —habían sido renovadas— en las que había una galería que comunicaba con los apartamentos de su esposo.
El día de la coronación fue un sábado luminoso. Ana Bolena iba vestida de brocado carmesí decorado con piedras preciosas y llevaba suelta la larga cabellera negra. Iba sentada en una litera blanca y dorada cubierta con baldaquino y a hombros de los barones de los Cinco Puertos. La seguía una larga fila de nobles, de prelados y de caballeros. Como era habitual en las cortes de la época, la reina escuchaba las poesías que recitaban, en las que citaban tanto a Apolo como a las musas y a la virgen María. En varias paradas del cortejo se representaban tableaux vivants —«escenas vivientes»— como El juicio de Paris, donde Ana era comparada con Venus. A sus pies, en un gran tapete podía leerse una frase de buen augurio: «Cuando engendres a un hijo de sangre real empezará para tu pueblo la edad de oro». Ella, que se hallaba embarazada de seis meses, respondió feliz: «¡Amén!»
Pero la gente observaba, seria, el cortejo desde las ventanas. Muy pocos lanzaban los gorros al aire para mostrar satisfacción y Ana se dio cuenta. El ambiente era sombrío y el silencio de la multitud pesaba. Entre la gente circulaban profecías catastrofistas que decían que habían visto «monstruos» porque iba a ser coronada una «bruja» en el lugar de la «santa» Catalina.
La bufona de Ana contempló el escaso entusiasmo y se burló de la gente:
—¡Me parece que tenéis todos la cabeza muy sucia y no os atrevéis a descubrírosla!
La nueva reina no le dio importancia, había conseguido lo que quería. Iba con el cuello muy estirado, con porte orgulloso y se concentraba en la pompa del grandioso cortejo.
Le siguió una ceremonia interminable en la catedral de Westminster. Ana Bolena iba con su padre y avanzaba por la nave central con paso seguro. Él llevaba el uniforme de par de Inglaterra. Salió a su encuentro el arzobispo, envuelto en ricos paramentos, la tomó de las manos y la condujo a su trono. Después, entre el humo del incienso, Ana se levantó y se arrodilló ante él. Cranmer le ungió las manos de óleo sagrado y le colocó la corona de oro en la cabeza orlada de perlas. En medio de un silencio total, este fue su momento más feliz. Desde una logia Enrique, junto con sus más fieles cortesanos, observaba contento la escena.
Así, Ana había culminado su escalada al poder al emparentarse con sangre real, aunque ello le granjeara el rencor de muchos importantes personajes de la aristocracia. Había algunas ausencias importantes. Su tío Norfolk había preferido partir en misión diplomática, pues lo había insultado varias veces, y su mujer no se dejaba ver porque era fiel a Catalina. Tampoco estaba María Tudor, la hermana del rey. Ni lord Stafford, el hijo del duque de Buckingham, que prefería pagar la multa antes que asistir. Tampoco estaba Thomas More —que siempre había apoyado a Catalina—, quien ni siquiera había enviado una carta de felicitación.
Después de la ceremonia y en la sala de Westminster se inició el banquete. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino y preparadas con platos y copas de oro. Ana presidía la fiesta desde la mesa real, situada sobre un estrado para poder ser admirada y homenajeada por todos.
En cuanto entró rodeada por sus damas, que estaban ricamente ataviadas, el heraldo gritó:
—¡Su Majestad, la reina Ana!
Había bordado en sus vestidos el escudo con el lema «la más feliz» y así era cómo se sentía ese día.
Se sentó y los sirvientes empezaron a recorrer la gran sala. Mientras, Enrique estaba sentado en un pequeño trono en una balconada con sus amigos y observaba y gozaba de la escena. Según la costumbre no podía estar en esos momentos con ella.
A la jornada siguiente hubo un gran torneo en su honor y el clero rezó en las misas por el rey y por la «reina Ana». Las insignias de sus iniciales mezcladas ya habían sustituido a las anteriores de Enrique y Catalina. Esa noche iban a trasladar a la anterior soberana más lejos todavía, al viejo, desolado y solitario castillo de Buckden. Cuando llegó el momento solo se llevó a sus camareras, al capellán y al boticario. Y vivía vigilada. La princesa María, su hija, nunca fue a vivir con ella. El Parlamento la declaró ilegítima.

Tracy Borman —historiadora especializada en los Tudor— encontró en los Archivos Nacionales del Reino Unido el documento donde constaban las instrucciones del rey Enrique VIII para la ejecución por decapitación de su segunda esposa. Se trata de un pasaje que había pasado desapercibido entre las páginas de un libro de disposiciones reales del siglo XVI.
Establecía en él:
«Su cabeza será cortada [...] en el parque de nuestra Torre de Londres».
Esto demuestra, según la investigadora, el carácter premeditado y calculador de Enrique y refuerza su imagen de «monstruo patológico». O como un psicópata de libro, diría yo en términos modernos.
El rey quería que se siguieran sus instrucciones al pie de la letra. A tales efectos, sir William Kingston —el condestable de la torre— viajó a Francia para contratar los servicios de un espadachín con la finalidad de que este se ocupara de la decapitación de la reina. No se sabe por qué el lugar de la ejecución se cambió al patio del Edificio de Waterloo de la torre, que en el presente guarda las joyas de la corona.
Elegir la muerte por decapitación en lugar de la quema en la hoguera y contratar al espadachín constituyeron las únicas demostraciones de clemencia.
En Inglaterra las decapitaciones se llevaban a cabo con un hacha y solían requerir más de un golpe. Enrique decidió evitarle este tormento. La sentencia condenaba a Ana Bolena a morir «quemada o decapitada». Y la elección correspondía al rey, quien optó por el método más expeditivo.
No hay que olvidar que Ana Bolena fue condenada en medio de una farsa, «por adulterio y alta traición». La acusaban de haber mantenido relaciones sexuales con varios miembros de la corte, incluso con su propio hermano. Todos —excepto el músico a su servicio, Mark Smeaton— negaron los cargos. Fue el único que confesó bajo tortura haber sido su amante. Así, primero ejecutaron a los hombres y el 19 de mayo de 1536 a la soberana. Ana se convirtió en la primera reina de Inglaterra en morir en el cadalso.
La mayoría de los historiadores sostienen que Enrique dejó de amarla el día en el que fracasó en su misión y no le dio un príncipe de Gales. Sin embargo, es posible que se deba a que mientras fue su amante Ana le proporcionó al rey los sabores sutiles de la fruta prohibida. Supuso para él un tónico que hacía que el combate que libraba por ella fuera tan apasionante como una justa o un torneo. Toda la magia se esfumó cuando la hechicera se convirtió en la esposa solemne.
Ana Bolena (¿1501 o 1507?-1536), la primera esposa a la que Enrique VIII le mandó cortar la cabeza. Porque, ¿sabes?, no fue la única...

El castillo de Hever, en Kent. Aquí estaba Ana Bolena cuando Enrique le envío la mayoría de las cartas que se conservan en el Vaticano.

Carta de amor de Enrique VIII a Ana Bolena, escrita de su puño y letra, que cambió el destino de Inglaterra. Se encuentra en el Vaticano.


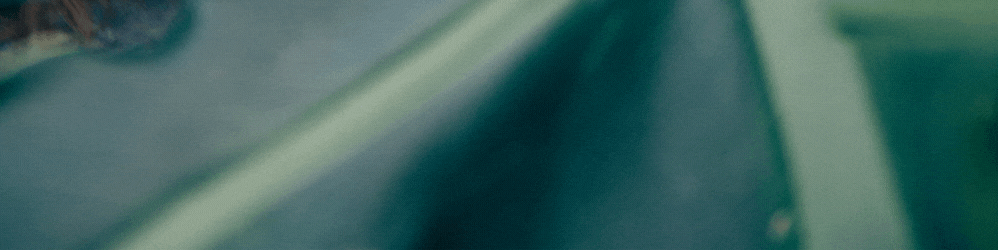
Si deseas saber más puedes leer:
📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.
📚Hallan las instrucciones que dio Enrique VIII para ejecutar a Ana Bolena, artículo de Abel G.M. para la revista National Geographic Historia, actualizado a 22 de marzo de 2023.
📚Ana Bolena, de amada a ejecutada, artículo escrito por Victor Lloret Blackburn para National Geographic Historia actualizado a 30 de noviembre de 2022.
📚Enrique VIII, amor y venganza en la corte de los Tudor, escrito por Glyn Redworth para National Geographic Historia, actualizado a 16 de enero de 2023.
📚Ana Bolena. Pasión y tragedia en la corte de Enrique VIII, artículo de Redworth para National Geographic Historia número 201, edición 12/2020, páginas 86 a 99.
📚Ana Bolena, de reina de Inglaterra al patíbulo, artículo de Antonio Fernández para National Geographic Historia, actualizado a 24 de febrero de 2022.
📚Enrique VIII y sus seis mujeres, de Francis Hackett. Editorial Juventud, Barcelona, 1937.
📚Cartas de amor de Enrique VIII a Ana Bolena, introducción y traducción de José Jesús Fornieles Alférez. Epílogo de José Miguel Parra. Confluencias Editorial, España, 2016.
📚Enrique VIII, de Philippe Erlanger. Salvat Editores, S.A, España, 1986.
📚Ana Bolena y su rey, de Mario Dal Bello. Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 2018.
📚La dinastía que cambió Inglaterra. Intrigas en la corte de los Tudor, escrito por Rodrigo Brunori para Muy Historia, publicado en la revista número 90 de agosto de 2017.
📚La Torre de Londres. Una prisión de estado, escrito por Joan Eloi Roca para National Geographic Historia, revista número 208, de julio de 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top