La cuarta esposa: «la yegua de Flandes».

Al poco tiempo de morir Jane Seymour Enrique comenzó a buscar una mujer que la sustituyese. La primera elección fue la hija del depuesto Cristián II de Dinamarca, sobrina del emperador Carlos y sobrina nieta de Catalina de Aragón —Cristina—, de tan solo dieciséis años. Era viuda del duque de Milán desde los quince años, y, como es lógico, no sentía ningún entusiasmo por unirse a un monstruo como el rey inglés.
La joven escribió de Enrique:
«Su Consejo sospechaba que su tía abuela había sido envenenada, la segunda esposa del rey había sido ejecutada y la tercera se había perdido por falta de cuidados en su lecho de parto».
Pero, pese a su rechazo, fue diplomática. Argumentó que haría lo que el emperador le ordenase, aunque a este le dejó muy claro que le desagradaba.
Se rumoreaba que efectuó el siguiente comentario:
«Si tuviera dos cabezas pondría una al servicio de Su Gracia».
Así que, despechado, Enrique volvió la mirada hacia Francia. Había al menos cinco princesas francesas por las que mostró interés y le propuso al monarca galo reunirlas a todas en Calais para así elegir entre ellas. Francisco le hizo ver que había ido muy lejos y le replicó que en su país no era costumbre que sus damas desfilaran en una revista como en una venta de caballos. Aceptaría enviar a una de las chicas a Calais, la que Enrique le dijese, pero ninguna más.
Luego el rey se obstinó en que quería casarse con María de Guisa, que estaba prometida a su sobrino el rey de Escocia. Sedujo a la madre de la muchacha para que aceptara y ella estuvo a punto de ceder, pero Francisco I no lo consintió y se limitó a decir que era imposible.
Durante el año 1538 machacó a los franceses con María, aunque al mismo tiempo barajaba otras opciones dinásticas. El embajador galo, Castillón, escuchó la impertinencia de Enrique al comentarle que temía que la novia francesa no fuese todo lo bella y pura que era de desear.
Con desparpajo, el diplomático le replicó respecto a María de Guisa:
—Escoged a la más pequeña de las hermanas, que es virgen aún, y podéis amoldarla a vuestra medida.
El rey no se atrevió a dar a Castillón su merecido y se contentó con lanzar una falsa carcajada. Luego de propinarle un golpe en el hombro le dijo que se tenía que ir a escuchar misa.
Más adelante ambos volvieron a chocar porque Enrique pretendía celebrar una reunión cerca de Calais a la que fuesen todas las mujeres francesas de alcurnia. El embajador le repitió que Francisco no le enviaría a ninguna joven y que era mejor que mandase a alguien de su confianza para que las viera y le diese los detalles.
Enrique se enfadó y pronunció:
—No tengo confianza más que de mí mismo. Es cosa que me afecta muy de cerca y quiero verlas y tratarlas a todas antes de decidirme.
El embajador sonrió y repuso:
—Y hasta tal vez le gustara a Vuestra Majestad probarlas una tras otra, para ver cuál de ellas resultara más de su agrado. ¿No es eso lo que hacían antiguamente en este país los Caballeros de la Mesa Redonda?
El rey se sonrojó ante aquella franqueza e insinuó que era preciso llevar el tema con cuidado, pues «si yo me caso por modo que llego a emparentar con el emperador, este me preferirá a mí a vuestro amo».
Enrique, como buen psicópata, era incapaz de comprender la repulsión que causaba en el extranjero por los actos cometidos a lo largo de los años. Él justificaba su actuación y pretendía que todos lo vieran del mismo modo. Tampoco entendía que ya no era aquel joven guapo, sino un individuo obeso, feo, desagradable y que olía a putrefacción porque sus llagas —a causa de la viruela— se descomponían a pasos agigantados. El emperador, por ejemplo, opuso tantas dificultades al matrimonio con su sobrina, que el casamiento no se celebró. Si lo reflexionas, después del calvario que Enrique había hecho vivir a la tía de Carlos y a su propia hija Mary, ¡¿cómo podía siquiera pensar que le permitiría casarse con otro miembro de su familia?!
El monarca inglés necesitaba con este nuevo matrimonio establecer una alianza. Carlos y Francisco habían firmado un tratado en el que como rey de Inglaterra había sido ignorado y temía que ahora el sobrino de la difunta Catalina fuese contra él. Además, el nuevo papa —Pablo III— había firmado una bula en septiembre de 1538 en la que excomulgaba a Enrique y lo declaraba formalmente depuesto, de modo que sus súbditos estarían absueltos de toda desobediencia. Incluso envió al cardenal inglés Reginal Pole a persuadir a las potencias católicas de que emprendieran acciones contra Inglaterra para destronarlo.
Si bien Carlos y Francisco no tenían intenciones —en principio— de acatar la orden pontificia, Cromwell convenció a Enrique de que una alternativa era aliarse con alguno de los príncipes protestantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Motivos para sugerirlo los había de sobra, para empezar el rey tenía cuarenta y ocho años, engordaba sin parar y su hijo era débil y enfermizo. Así, durante 1539 se abrieron las negociaciones con el duque alemán de Cleves, que contaba con una hermana.
El embajador Christopher Mont dijo de Ana de Cleves que era incomparable tanto por el rostro como por el cuerpo y que excedía la belleza de la duquesa de Milán «como el sol dorado supera a la plateada luna». Enrique recién le propuso matrimonio después de enviar al pintor Hans Holbein a que le hiciera un retrato y de que no le desagradase lo que vio.
Un enviado, Nicholas Worton, describió el retrato como una imagen realista, pero lo previno de que la joven no sabía cantar ni tocar ningún instrumento porque «en Alemania consideran reprochable y propicio a la ligereza que las grandes damas tengan estudios o conocimientos de música».
Ana de Cleves viajó desde Düsseldorf hasta Calais a través de Amberes en pleno invierno para que la parte del trayecto realizada por mar fuera poca «por el bien de su tez». Llegó a Deal el 27 de diciembre y cabalgó desde allí hasta Rochester, donde llegó el día de Año Nuevo de 1540.
El rey, impaciente por ver a su novia, fue a su encuentro... Y cuando le echó un vistazo a escondidas se quedó horrorizado. Tenía el rostro picado de viruela, no había nada que le gustase en la muchacha. Enrique retuvo los regalos que le había traído y ella siguió su viaje hacia Greenwich.
Cuando se iba en la lancha comentó respecto a su prometida:
—No veo en esta mujer nada de lo que se ha dicho de ella y me extraña que hombres entendidos y sabios me hayan enviado informes tan poco ciertos.
También comentó:
—Me avergüenza que haya hombres que la hayan alabado tanto y que a mí no me guste nada.
Al día siguiente Enrique se dirigió a Russell, su otro acompañante, y le preguntó:
—¿Encontráis a esta dama tan rubia y tan bella como nos habían hecho creer?
—Señor, yo tenía entendido que no era rubia, sino de tez morena —le contestó diplomático.
—Os aseguro que no he visto en ella cosa alguna de las que se me habían dicho —le replicó.
Cuando Cromwell le preguntó al rey cómo la había encontrado, Enrique le respondió de malhumor que «si hubiese sabido cómo era no la hubiera dejado entrar en Inglaterra. Pero el asunto ya no tenía remedio».
Russell, por su parte, se apresuró a consultar con lady Browne, quien le comentó a su marido que Ana de Cleves tenía «unos modales tan groseros que, a su juicio, no era posible que el rey llegase a quererla».
Además, los trajes de la futura reina y de sus damas estaban pasados de moda, tal como dejó constancia Castillón, el embajador francés:
«Van vestidas de modo tan poco favorecedor, que por fuerza tienen que resultar feas, aunque en realidad no lo sean».
El pueblo no sospechaba nada y esperaba a los 5.000 hombres a caballo del cortejo regio. Habían erigido al pie del monte de Shooter un magnífico pabellón, al que calentaban con troncos de madera que despedían un perfume exquisito al arder porque habían sido aromatizados.
Ana llegó a los brazos de Enrique por entre dos largas filas de servidores. Cromwell, que había insistido en esta unión, «sudoroso e inquieto como un correo, iba de acá para allá con su bastón en la mano».
Después de la entrada de Ana de Cleves en Greenwich y de que el rey la acompañase hasta su cámara, este le preguntó a Cromwell:
—¿Qué os parece? ¿No es lo que os dije? Además, aunque lo juren no es rubia. De figura está bien y también de aspecto; pero nada más.
—Decís verdad, Señor —le respondió el canciller—. Sin embargo, tiene modales de reina.
—Eso es cierto —repuso el rey.
Enrique se idealizaba a sí mismo debido a la adulación que recibía. Porque Ana contaba con tan solo treinta y cuatro años, mientras que el rey tenía catorce más que ella. Y no solo era mucho mayor, sino que estaba obeso, parecía un anciano, sufría de impotencia, una pierna le supuraba por la llaga que lo martirizaba desde que era joven, tenía un carácter endemoniado y había ejecutado a mucha gente solo por llevarle la contraria.
El matrimonio se retrasó durante algunos días mientras el monarca intentaba dar con una salida y escabullirse. Al no encontrarla siguió adelante. Enrique se mostraba tan indeciso y demoraba tanto en prepararse para la ceremonia, que todo el mundo se hallaba intranquilo.
Cuando Essex y Cromwell fueron a decirle que iban en busca de la novia, les comunicó:
—Si no fuera para dar satisfacción al mundo y a mi reino no haría lo que voy a hacer por cosa alguna en la tierra.
Al día siguiente de la boda, Cromwell entró para saber si al rey le había gustado un poco más su mujer.
—Menos —refunfuñó Enrique—. Por los senos y el vientre que tiene no se diría que era doncella. Yo me desanimé tanto al acariciarlos que no tuve valor para seguir adelante.
Nunca consumó el matrimonio. Decía que la simple visión de su esposa le provocaba impotencia, lo que suena a simple excusa, pues no era el primer gatillazo que se le adjudicaba. Afirmó que «la dejó tan doncella como la había encontrado».
Tras un mes de matrimonio, cuando Ana de Cleves se hallaba con cuatro damas y estas le participaron que se alegrarían de verla embarazada, les contestó que no lo estaba.
—¿Cómo lo sabe Vuestra Gracia? —inquirió lady Edgecombe.
—Lo sé muy bien —repuso Ana.
—Me parece que Vuestra Gracia es doncella todavía. —Se rio la otra mujer.
Con ironía le replicó:
—¿Cómo puedo ser doncella si duermo todas las noches con el rey? Cuando viene a la cama me besa y me coge de la mano y me dice: «Buenas noches, dulzura» y por la mañana me besa y me dice: «Adiós, cariño». ¿No basta esto?
A lo que lady Rutland le replicó:
—Señora, por fuerza ha de haber algo más o pasará mucho tiempo hasta que tengamos un duque de York, como todo el país desea.
No hay que olvidar que durante el juicio contra Ana Bolena y los caballeros a los que se acusaba de ser sus amantes el tema de la impotencia del rey había quedado en evidencia. Como siempre, para el monarca era más fácil echarle la culpa a los demás que asumir sus carencias.
Anularon el enlace al poco tiempo. Las circunstancias de esta anulación muestran el modo en el que Enrique alternaba la generosidad con la crueldad. El rey alegó que Ana de Cleves no había llegado virgen al matrimonio y aportó como prueba que sus pechos eran demasiado grandes. Pero el argumento decisivo fue que durante seis meses el matrimonio no había sido consumado y que la culpa no era suya. ¿Acaso durante el tiempo que habían permanecido juntos no había tenido duas pollutiones nocturnas in somno? Al mismo tiempo, Enrique también mostró su lado generoso, pues le dio a la joven repudiada la posibilidad de elegir entre regresar a Alemania o quedarse como «la hermana del rey». Ana prefirió permanecer en el reino.
El matrimonio se anuló el 10 de julio sin ninguna dificultad, pues la muchacha enseguida estuvo de acuerdo en todo, y, pese a los ruegos de su hermano, se quedó a vivir en Inglaterra. Se retiró a disfrutar del palacio de Richmond y del castillo de Hever —antes propiedad de los Bolena— que Enrique le asignó junto con unos ingresos de 500 libras al año. Con el paso del tiempo los dos se hicieron buenos amigos. Fue la última de sus esposas en morir y la única en ser enterrada en la abadía de Westminster.
Pero hubo alguien a quien sí le costó la vida este matrimonio: a Thomas Cromwell.
No es que Enrique lo tratase demasiado bien, pese a su fidelidad. En los círculos íntimos sabían que el rey lo tenía sometido y hablaban de ello amigos y enemigos.
Jorge Paulet, hermano del tesorero de palacio, les comentó a otros caballeros que lo acompañaban respecto a Cromwell:
—Yo no querría estar en su caso, aun teniendo todo lo que tiene, pues el rey lo trata como a un villano y a veces le da golpes en la cabeza; pero él, aunque lo hayan golpeado como a un perro, sale de la cámara con expresión alegre y risueña, para que todos crean que es el amo del cotarro.
Como no daban crédito a lo que decía, insistió:
—Yo lo oigo todo desde el fondo de la cámara y veo cómo luego mi hermano y el lord de la escuadra tienen que componérselas para reconciliar al secretario con el rey.
Como seguían sin tomarse en serio las palabras, agregó:
—El rey lo llama villano y truhán, le golpea la cabeza y lo echa de la cámara privada.
Según él, la muerte acechaba al canciller:
—A duras penas escapó a sus garras en la insurrección de Yorkshire. —Se refería al levantamiento de miles de personas lideradas por el abogado Robert Aske para protestar por el desmantelamiento de los monasterios y de las iglesias.
Y Paulet tenía razón. Los enemigos de Cromwell aprovechaban el descontento real y maquinaban su caída. En el mes de febrero Enrique nombró a Norfolk para que hablara con Francisco I. A este le dejó claro el profundo odio que le inspiraba el canciller y sus tendencias luteranas y volvió a la corte con la noticia de que ni Francisco ni el emperador Carlos tenían ninguna intención de atacar Inglaterra, que se trataba de una argucia de Thomas Cromwell para hacerlo virar hacia el lado protestante.
El obispo Gardiner —compinchado con él —, en una cena privada le presentó a una hermosa chica, Catalina Howard. La joven era hija de un medio hermano del duque de Norfolk y a la muerte de los padres había pasado al cuidado de la vieja duquesa de Norfolk, quien era su abuela y también lo había sido de Ana Bolena. Cuando Enrique le empezó a hacer regalos, estuvieron convencidos de que se libraría de la esposa.
En efecto, Cromwell fue informado de que «la conciencia del rey» empezaba a actuar. Enrique «temía» que si Ana de Cleves había firmado un contrato matrimonial con el hijo del duque de Lorena no era su mujer legítima.
Hipócrita, le comunicó a su canciller:
—He hecho todo lo humanamente posible por tranquilizar mi corazón y mi mente, pero no puedo eludir esta preocupación.
Cromwell comprendía el peligro en el que se hallaba debido al fracaso de la boda con la que había pretendido darle estabilidad a la política del rey. Pero el contexto europeo había cambiado y los príncipes alemanes, más que un apoyo y una defensa para Inglaterra, eran un lastre porque tanto Carlos como el papa estaban decididos a perseguir el protestantismo en el Sacro Imperio. Además, la falta de atractivo de la reina dificultaba cualquier arreglo, a lo que se unía la volubilidad y la inconstancia del carácter del monarca que no valoraba lo que Cromwell había hecho con anterioridad por él.
El día 7 de junio Wriotheseley se entrevistó con el canciller y lo apuró:
—Al rey no le agrada, ni le ha agradado nunca, la reina. Es preciso hallar alguna fórmula para liberar al monarca.
Al día siguiente fue más directo y le pidió que buscase el medio de aliviar al rey «pues si continúa en este estado de intranquilidad y de tristeza todos pagaremos por ello».
No había duda de que se trataba de una orden, pero Cromwell no se lo tomó con la suficiente presteza. Esa misma jornada Enrique le dio a Wriotheseley en secreto unas cartas en las que declaraba que el canciller había trabajado en contra de sus proyectos para llegar a un convenio en el terreno religioso.
Cuarenta y ocho horas después el consejo privado se reunió en Westminster con el objeto de pasar luego al Parlamento. Había una brisa muy fuerte y cuando iban al palacio a comer el viento le quitó a Cromwell el birrete. Los demás, en lugar de sacarse los suyos como gesto de deferencia, permanecieron con ellos puestos.
El canciller dijo con ironía:
—Debe de estar muy algo el aire cuando me arranca a mí el birrete y respeta los vuestros.
Durante la comida nadie le dirigió la palabra. Los vio marchar hacia la cámara y se quedó para celebrar audiencias. A las tres se volvió a reunir con sus colegas, que ya estaban sentados alrededor de la mesa.
Cromwell, en lugar de dejarlo pasar, volvió a increparlos:
—Mucha prisa teníais, señores.
Pero antes de que pudiera acomodarse, Norfolk lo frenó:
—No os sentéis ahí, que un traidor no debe estar entre caballeros.
Cuando pronunció la palabra traidor el capitán de la guardia entró en la cámara —seguido de seis alabarderos— y lo arrestó.
Cromwell arrojó el birrete sobre el suelo y le gritó a Norfolk:
—¿Es este el premio que se merecen mis servicios? ¿Yo, un traidor? ¡Acudo a vuestra conciencia para que me digáis si lo soy! Jamás he ofendido a Su Majestad ni con el pensamiento; pero, puesto que así se me trata, renuncio a toda clemencia y solo pido que no se me deje languidecer en la duda mucho tiempo.
—¡Traidor, traidor! —gritaron todos.
—Seréis juzgado por vuestras mismas leyes. Una sola palabra se considerará como delito de Alta Traición.
Cuando lo conducían fuera de la estancia, el duque de Norfolk se tiró sobre él y le arrancó las insignias de San Jorge. Wriotheseley le quitó la de la Orden de la Jarretera bajo el argumento de que «no debía llevarla un traidor». En realidad, ambos lo odiaban y lo despreciaban por su baja cuna.
Esta era la recompensa que siempre Enrique preparaba para las personas que lo habían servido con lealtad y para las mujeres a las que había amado. Su caída fue muy similar a la de Thomas Wolsey diez años antes. Aquella también había sido planeada por Norfolk con la ayuda de Gardiner y a consecuencia de un matrimonio fallido.
Lo sacaron de la cámara por un acceso secreto que daba al río. Y lo condujeron a un bote. Llegó por agua a la Torre de Londres y accedió a ella a través de la Puerta de los Traidores. La primera medida de Enrique —que cada vez se parecía más al avaro de su padre— consistió en apoderarse de los bienes de Cromwell. El inventario se hizo con gran rapidez. Encontraron alrededor de 7.000 libras esterlinas y la misma cantidad en servicio de plata, «incluyendo las cruces y los cálices». Todo esto se transportó en el acto al palacio del rey.
Enrique, sibilino, invitó a Cromwell a que se disculpase y este se deshizo en adulaciones. Le aseguró que si tuviera poder para hacerle vivir por toda la eternidad así lo haría. Y que si poseyera bienes bastantes para hacerle el más rico de los hombres ya le hubiera entregado hasta el último céntimo. Le repitió una y otra vez que había sido como un padre para él y que le solicitaba perdón si lo había ofendido en algo. Se reconocía como un miserable pecador y le deseaba prosperidad sin límites al rey y al príncipe.
La carta finalizaba:
«Escrita por la mano temblorosa de vuestro triste súbdito y más humilde servidor y prisionero, este sábado, en vuestra Torre de Londres».
Cromwell albergaba esperanzas de perdón infundadas. Debido a su carácter —se creía en poder de la única verdad— Enrique era incapaz de retractarse y menos si tenía que devolverle la fortuna que le había quitado.
El rey buscaba y rebuscaba motivos de indignación contra el hombre al que había condenado por anticipado. Y también acusaron a Cromwell de traición y de herejía. Dijeron que había apoyado a los anabaptistas, protegido a los protestantes y conspirado para casarse él mismo con la princesa Mary.
Pero Enrique necesitaba a Thomas Cromwell para un último servicio. Le hizo saber en privado que se le permitiría elegir entre la muerte por decapitación y la muerte por tortura si él se mostraba dispuesto a ayudar al rey a lograr la anulación. Enseguida accedió y tuvo que firmar todo lo que le propuso el rey. Y hasta amplió las declaraciones para dejar contento a su amo.
Al terminar añadió:
«Escrito en la Torre de Londres este miércoles, último de junio, con el corazón entristecido y la mano temblorosa del pobre esclavo y miserable prisionero de Vuestra Majestad, Thomas Cromwell».
En una coletilla agregaba:
«Gracioso príncipe, os pido ¡misericordia!, ¡misericordia!, ¡misericordia!»
No lo llevaron a juicio, quizá porque el decreto de proscripción era una lista de mentiras y de medias verdades. Lo decapitaron en la colina de la torre y ensartaron su cabeza en una pica sobre el puente de Londres. Otras fuentes dicen que por su origen humilde llevaron a Thomas Cromwell desde la Torre de Londres hasta Tyburn.
Al rey solo le interesaba liberarse de su matrimonio. Envió poco después del arresto de Cromwell a una comisión de hombres selectos a parlamentar con Ana de Cleves al palacio de Richmond, donde la había alejado de él. La integraban Suffolk y Southampton. Cuando entraron en la cámara Ana se desmayó porque creyó que había llegado su final. De ahí que aceptase tan rápido la anulación y sin poner reparos.
Los consejeros la ayudaron a volver del desmayo y le advirtieron que si cedía a los ruegos la tratarían con gran consideración. La propuesta que le llevaban consistía en que disfrutaría de una renta generosa. Y se le entregaría un documento en el que declaraba que se separaba de Enrique en el mismo estado que se hallaba antes de casarse con él.
La oferta la colocaba en una situación muy ventajosa y Ana de Cleves la aceptó enseguida porque una anulación por mutuo consentimiento la dejaba libre. Además, prefería la vida en Inglaterra a la aburrida existencia que llevaba seis meses antes en su propio país, donde dedicaba agotadoras horas a bordar al lado de su madre. Como no quería que el hermano se sintiese obligado a vengar su honor le escribió para comunicarle la noticia. El rey se sobreestimaba como siempre y no comprendía que Ana también deseaba desembarazarse de él.
Las negociaciones fueron cordiales. Todos los arzobispos y los obispos, reunidos en asamblea, acordaron la anulación con el pretexto de que Enrique no había dado a la boda su pleno consentimiento. Tan contento se sentía el rey de las facilidades que le había dado Ana que en el documento de separación le otorgó 4.000 libras anuales, dos palacios amueblados y decorados con magnificencia, ropas, alhajas y carísimas perlas. Acordó que se le daría tratamiento de «hermana del rey», con precedencia sobre todas las damas de Inglaterra después de las hijas de los reyes. Se le espiaba la correspondencia, pero como no se mezclaba en ninguna conspiración todo fue sobre ruedas.
Charles de Marillac, prelado y diplomático francés, le escribió a su condestable unas semanas después:
«En cuanto a esa señora, que ahora se llama madame Cleves, lejos de simular que está casada, parece más contenta que nunca y estrena un traje todos los días, lo que revela, bien un prudente disimulo, bien un olvido incomprensible de lo que tan hondamente debería de afectar su corazón».
Quien sí se indignó cuando supo lo sucedido fue el hermano de Ana, pero nada podía hacer. Además ahora era el «hermano», en lugar del cuñado.
Una vez que los obispos anularon el matrimonio y el Parlamento confirmó la separación, solo quedaba interrogar a Cromwell acerca de ciertos fondos de los que no había dado cuenta. Una vez resuelto, el rey se marchó al campo para pasar la luna de miel con su joven y nueva esposa... Porque, al igual que siempre, Enrique ya tenía una mujer de reemplazo a «la yegua de Flandes», como llamaba a Ana de Cleves.
El 28 de julio, día de la ejecución, un cronista español contó que suplicó a los presentes que rogasen por él.
Cuando vio a Wyatt entre los asistentes exclamó:
—¡Adiós, dulce Wyatt!; orad por mí —este no pudo contestarle debido al llanto, así que lo animó—: No lloréis, pues si yo no fuese más culpable de lo que erais vos cuando os detuvieron no me hallara en este trance.
Pronto se arrepintió Enrique de haber tomado esta decisión. Su ambición desmedida y su traicionera conducta le había hecho perder al sirviente más capaz y más fiel que había tenido.
Ana de Cleves (1515-1557). Enrique dijo de ella a sus conocidos que tenía los pechos caídos y la llamaba «la yegua de Flandes».


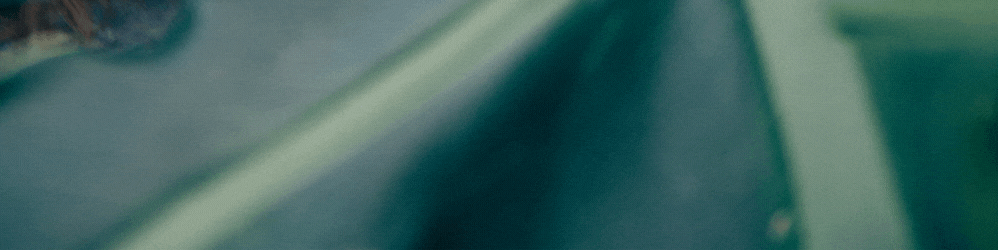
Si deseas saber más puedes leer:
📚Enrique VIII, amor y venganza en la corte de los Tudor, escrito por Glyn Redworth para National Geographic Historia, actualizado a 16 de enero de 2023.
📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.
📚Enrique VIII y sus seis mujeres, de Francis Hackett. Editorial Juventud, Barcelona, 1937.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top