9. La otra inglesa.
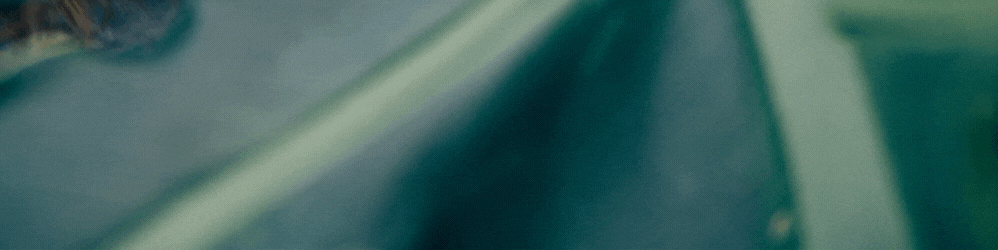
Primera quincena del mes de mayo de 1520. Promontorio del río Loire. Château d'Amboise.
«Da la impresión de que una negra nube se ha instalado por encima de nuestras cabezas», pensó Sophie al apreciar que el rostro del monarca continuaba melancólico.
El motivo de la tristeza de Francisco radicaba en que hacía unos días se había enterado de que el seis de abril había fallecido Raffaello Sanzio. Y, lo que era peor para el monarca como libertino confeso, el artista había muerto después de excederse al hacer el amor con su amante Margherita Luti. Por eso los chistes y las bromas reales habían cesado como por arte de magia... Y esta era la parte positiva de la situación para quienes —al igual que Jane y que su prima— no acostumbraban a vivir al borde de un precipicio.
Contaban que el día del deceso del pintor se habían producido inusuales fenómenos. El sol se había esfumado, el suelo había temblado como si se acabase el mundo y una rajadura con forma de rayo había dividido en dos una pared del palacio Vaticano.
—¡Los grandes genios nos abandonan! ¿Cómo alguien de tan solo treinta y siete años puede desaparecer, sin más, después de una mágica experiencia sexual? —El rey acababa de descubrir que la muerte era un mal que les llegaba a todos con independencia de la posición social y que el amor carnal engendraba peligros en los que nunca había meditado—. El año pasado murió Leonardo[*] y todavía lo lloro. ¡No imagináis cuánto extraño cabalgar hasta Cloux y conversar con él! —Se notaba que era sincero porque las lágrimas de dolor se le deslizaban por las mejillas—. Solo falta que muera Michelangelo Buonarroti, que por su edad avanzada podría ocurrir en cualquier momento, para que perdamos a todos los genios de esta Nueva Era.
Margarita de Valois y Luisa de Saboya revoloteaban alrededor del soberano como dos mamás gallinas, pues para ambas era el centro del universo. Y le manifestaban la misma idolatría que los antiguos a los dioses paganos. Lo malcriaban tanto que Sophie no podía dejar de compararlas con lo que le habían contado del envidioso padre de Enrique.
El difunto rey lo había encerrado en unas habitaciones del húmedo y gris castillo de Richmond para que no le hiciera sombra. Y el único acceso era a través del aposento real. Además, le impedía hablar en público, relacionarse con mujeres de modo íntimo y solo podía contestar las preguntas directas de su progenitor. Ni siquiera se había molestado en enseñarle cómo gobernar por temor a que le organizara una guerra civil, ya que sus súbditos apenas lo toleraban. Y a la abuela paterna — Margarita Beaufort— solo la seducía el poder y su fanatismo religioso.
«No es de extrañar que Enrique sea un monstruo si lo criaron dos monstruos desde que a los doce años murió su madre», pensaba al apreciar el enorme amor que se demostraba «La Trinidad». Con este nombre se referían a Francisco, a su hermana y a su madre porque siempre estaban juntos. Y para alegrar al monarca ambas mujeres organizaron una fiesta «como no habría otra igual», según sus palabras, y a las que asistirían todos los cortesanos enfundados en las mejores galas y «luciendo una sonrisa de oreja a oreja» con la finalidad de alejarle la tristeza.
Apenas oscureció Guy fue a buscar a Sophie para asistir a la celebración. Golpeó la puerta, esperó a que lo invitase a pasar y entró.
—¡Qué hermosa estás, mon rêve! —La hizo girar mientras se regodeaba al analizarla desde todos los ángulos.
—¡Provocaréis que me ruborice! —bromeó ella con falso recato; mientras, le clavaba la vista sin parpadear—. ¡Estáis muy apuesto! Y vuestros ojos azules brillan como dos soles.
—Me he acicalado pensando en vos, l'amour de ma vie, así que me satisface que apreciéis el esfuerzo. —Le acarició la mejilla con ternura—. ¿Os puedo dar un beso? Solo probé vuestros labios cuando contrajimos matrimonio.
—Podéis besarme siempre que sea sin lengua. —Un burbujeo de excitación le recorría el bajo vientre y temía que su marido tomase una iniciativa que le recordara el repugnante acto sexual.
—Sin lengua, entonces —aceptó Guy, divertido.
Sophie pensaba que solo le daría un pico, pero su cónyuge se tomó más tiempo del necesario con el objetivo de que se familiarizasen con las diferentes texturas. La joven temió que escuchara los bombeos acelerados de su corazón y que se descontrolase, pero él mantuvo la corrección.
—No sabía que los besos podían ser tan satisfactorios —le comentó, deslumbrada, y colocó la cabeza sobre el pecho de Guy.
—¡¿Es que no os agradó el beso del mozo de cuadra?! —El duque de Longueville soltó una carcajada que le erizó la piel de placer.
—No demasiado, olía y sabía a caballo —admitió, reacia—. Parecía que besaba a Galeón, mi potro... Aunque reconozco que eran mejores que los de Enrique. Los del rey solo me daban ganas de vomitar.
—Pues si os ha gustado un beso sin lengua, os prometo que cuando os dé un verdadero beso francés creeréis que han nacido millones de estrellas en el firmamento —fanfarroneó para que Sophie no se pusiese triste al recordar a su verdugo, a quien cada vez aborrecía más—. Solo un francés tiene la suficiente destreza como para dar un excelente beso francés.
—Dais por hecho que en algún momento ocurrirá —comentó ella, perpleja.
—Lo afirmo con rotundidad, del mismo modo en el que podría aseverar que Venus es el planeta más brillante —le replicó el aristócrata con desparpajo—. Pero soy paciente, no os inquietéis... Ahora vayamos a la fiesta, quiero que disfrutéis de esta noche como nunca.
Cuando salieron Bastian y Jane los esperaban, silenciosos, frente a la puerta.
—Me alegro de que no discutáis y de que os llevéis mejor —pronunció Guy, satisfecho.
—No os congratuléis tan pronto, querido hermano —lo atajó el muchacho con ironía—. No me dirige la palabra porque la interrumpí cuando hablaba con Bonnivet. Por más que se lo explico, no entiende que intentaba protegerla. ¡Ese sujeto es un disoluto! Se dice que intentó violar a Margarita, de la que siempre estuvo enamorado, y que ella apenas consiguió escapar. Y como la hermana del rey lo rechazó se lame las heridas acostándose con la favorita real.
—¡Por el tocado de la emperatriz Matilde! ¿¡Quién sois vos, niño, para decirme con quién debo o no debo hablar?! —Jane se colocó delante de Bastian con las manos sobre la diminuta cintura—. Además, ¡¿qué os puede preocupar si me hace o no daño un caballero?! ¡Meteos en vuestros asuntos!
—¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! —Bastian aplaudió con desenfreno y enfocó la mirada satisfecha en Guy—. Os juro, hermano, que extrañaba los reproches de esta fiera.
—Empiezo a convencerme de que os gustáis mucho y de que no sabéis cómo gestionar las emociones —intervino Sophie y tanto Jane como Bastian pusieron tal cara de consternación que daba la impresión de que había anunciado que Inglaterra conquistaba Francia—. Como continuéis así terminaréis perdidamente enamorados.
—¡¿Enamorarme, justo yo, de este bebé sin destetar?! —Jane lo señaló con el índice y soltó una carcajada cínica—. ¡No lo tocaría ni con un palo, aunque fuese el último caballero sobre el planeta Tierra!
—¿Y enamorarme, justo yo, de una inglesa estirada que todo lo critica? —El chico imitó el ceño fruncido y la voz de Jane a la perfección.
—Nunca dudé de que Bastian sea vuestro hermano porque el parecido físico es indiscutible. —Sophie estalló en carcajadas y cogió a Guy de la mano—. ¡Si hasta heredó vuestro don para la imitación!
—¡Ay, no sé para qué he hablado! —El rostro del duque de Longueville era un poema—. ¡Mi inoportuno comentario ha acabado con la paz! —Y se alejaron mientras Jane y Bastian se recriminaban uno al otro.
Margarita de Valois y Luisa de Saboya habían organizado en el patio del château la celebración para levantarle el ánimo al soberano. Le extrañó que la reina Claudia, aunque tuviera una naturaleza bondadosa, se contentase con ocupar un lugar marginal mientras la cuñada y la suegra invadían el sitio que le correspondía.
La atmósfera era exquisita, pues habían colocado un dosel de la seda más costosa en color azul brillante. Lo adornaban cientos de estrellas de plata auténtica y enormes soles del oro más puro. Había decenas de candelabros —del mismo metal precioso— similares a los que ardían día y noche en los Santos Lugares. Miles de antorchas daban una luz cálida que les confería a las damas y a sus pretendientes un halo de misterio. Y el ambiente olía a rosas salvajes.
—¡Bienvenidos, duques de Longueville! —los saludó el rey Francisco a viva voz.
Parecía menos deprimido que en las jornadas previas y hasta la abrazó con cara de libertino. No sabía si era para coquetear o para fastidiar a Guy, ya que este enseguida se puso en el medio y la distanció de él con su cuerpo.
—Lo dicho, estáis enamorado. —El monarca soltó una carcajada—. Todas las damas que anhelaban vuestro regreso tienen el corazón destrozado. Despedíos un rato de vuestra esposa, os espero con los demás.
Y mientras se alejaba se reía a más no poder. Vestía un jubón y una bragueta del mismo azul brillante de las decoraciones. La tela era tan llamativa que obligaba a que la vista se concentrara en ella. Y en la ancha espalda, en los musculosos muslos y en los duros glúteos que cubría. De este modo disimulaba las piernas algo combadas y las delgadas pantorrillas que tanta hilaridad causaban en el rey Enrique.
—No me puedo negar a ir... Pero mejor voy solo y enseguida vuelvo. Está Bonnivet. —Guy frunció el entrecejo como si le hubiesen arruinado el pastel—. Mi hermano tiene razón, es un sobón y os haría pasar un mal rato.
—Id, me quedo aquí. —Le acarició la mejilla—. No os preocupéis por mí.
Conocía a los asistentes y siempre la trataban con deferencia, por lo que no se sintió sola. Además, enseguida se le acercó una joven de edad similar a la suya.
—¡Hace tiempo que quería saludaros! —Le dio un beso como acostumbraban a hacer sus compatriotas—. Solo hay tres inglesas en la corte francesa. Ya he hablado con vuestra prima Jane, pero hasta ahora no había coincidido con vos. —Efectuó una pausa—. Lo siento, sé que sois la duquesa de Longueville, pero vos no me conocéis. Mi nombre es Ana Bolena y soy la hija del embajador inglés.
—Significa para mí un gran placer que, ¡al fin!, nos encontremos, lady Ana. —Era sincera, la chica le agradó—. Mi prima os menciona a diario y también anhelaba encontrarme con vos. Dice que lleváis años aquí.
—En efecto. —Enérgica, movió de arriba abajo la cabeza—. Por eso os guiaré mejor que nadie en los entresijos de la vida cortesana. —Largó una carcajada—. Pronto advertiréis que la atmósfera es mucho más liberal que en nuestro reino.
—¡Esto lo he apreciado desde el primer momento! —Sophie se rio con ella—. Nada más conocerlo Francisco me hizo una propuesta indecorosa.
—¿Veis a la dama morena de ahí? —Ana le preguntó mientras señalaba a la hermosa mujer con un leve gesto—. Es Francisca de Foix, la favorita del rey. Como podéis apreciar ni ella ni nosotras dos representamos el ideal femenino de belleza rubia y de ojos celestes.
Era verdad. Ana tenía el cabello negro, largo y lo llevaba suelto, ajena a las convenciones que indicaban que las damas debían recogérselo. Era más baja que ella y la rodeaba un aire de fragilidad, que acababa cuando abría la boca y efectuaba el primer comentario certero. Los ojos —negros como el carbón— resaltaban en el rostro aceitunado.
—Me la han presentado, pero no es tan simpática como vos —pronunció Sophie, sincera—. Se comportó conmigo demasiado altanera.
—Porque sois hermosa, no le agrada la competencia. Según la madre y la hermana del rey es demasiado soberbia porque se atreve a tutearlo, mientras que ellas no —bajó la voz y le susurró cerca del oído—: Y menos la aprecian desde que descubrieron que lo traicionaba con Bonnivet. Francisco un día llegó a los aposentos de la favorita muy pronto y todavía su amigo estaba allí, desnudo. A Bonnivet le dio el tiempo justo para refugiarse dentro de la chimenea, detrás de las siemprevivas. Escuchó cómo el rey le hacía el amor a su amante. Y luego como orinaba... dentro de la chimenea, encima de él. —Al apreciar la cara de asombro de Sophie volvió a largar una risotada—. Dice que lo hizo a sabiendas, pero yo me permito dudar. Apuesto a que se enteró después por los chismorreos, porque Francisca de Foix no sabe guardar un secreto y se lo contó a sus damas y ellas a mí. Su Majestad está un poco enfadado, pero no demasiado. Comprende las debilidades humanas... Os doy un consejo: alejaos de Bonnivet lo más que podáis, es el peor de todos.
—¡¿En serio el rey no se enfureció?! —A Sophie le costaba creerlo.
—Os lo he dicho, no demasiado. Para él las mujeres son meros juguetes, unas exquisitas diversiones. Y muchas veces las comparte con sus amigos u organizan camas redondas, como acostumbraban a hacer en nuestro reino los caballeros del rey Arturo —le explicó Ana convencida—. Tampoco puede recriminarla si se comporta peor que ella. Nunca le ha sido fiel, se acuesta con numerosas damas... Tened cuidado, no cedáis a sus ruegos porque luego cuenta cada pequeño detalle y perderíais la reputación. Es lo que le ha pasado a mi hermana María. Francisco la llama «mula». Y creo que, pese a que la alentaba a ser casquivana y lasciva y a entregarse con facilidad, la desprecia. Pero solo por haberse dejado llevar por el deseo y por la necesidad de amor en lugar de aprovechar el sexo para conseguir riquezas... Soy franca con vos porque creo que las inglesas debemos ayudarnos entre nosotras.
—Y yo os agradezco vuestra ayuda, aunque no tengo la menor intención de aceptar la propuesta de nadie. —La tranquilizó, solo de pensarlo la bilis le subía por la garganta—. Las costumbres son muy distintas a las nuestras y entiendo que a vuestra hermana le resultara difícil administrar tanta libertad.
—Os diré la verdad: sé que habéis sido la querida del rey Enrique —musitó Ana Bolena con rostro comprensivo—. Si no lo consideráis una ofensa me gustaría preguntaros cómo es él.
—Es tosco, bruto y más egoísta que cualquier hombre que haya conocido. Si hubiera sospechado que le era infiel es probable que hubiese ordenado que me cortaran la cabeza por Alta Traición —le respondió, honesta—. Solo piensa en su placer y no le importa el daño que pueda hacer al satisfacerlo.
—Deduzco que ha sido un mal amante y que no os ha proporcionado ninguna alegría. —Ana puso rostro contrito—. Por eso hay que elegir con precaución, sin deslumbrarse por los oropeles. Y es fundamental escuchar primero qué opinan de él las anteriores amantes. Lo mejor para no perder la reputación es asegurarse de que el caballero en cuestión tenga algo que ocultar. Si es indiscreto y cuenta los secretos de alcoba de la dama, ella también puede desvelar los suyos. —La inglesa esbozó un gesto pícaro—. Así acostumbro a obrar siempre.
—Os doy las gracias por los consejos, aunque no los llevaré a la práctica —y luego le mintió—: Amo a mi esposo y jamás le sería infiel.
—Me alegro de que ahora seáis feliz... Aquí todos ocultamos secretos. Hasta el rey, que da la sensación de ser muy abierto. Miradlo con la hermana. —Sophie enfocó la vista en su dirección—. El marido de Margarita, el duque de Alençon, está en su propiedad y hoy ella se sentará al lado del rey como si fuese la esposa. La reina Claudia y Luisa de Saboya se acomodarán en otra mesa... Que no os llame la atención que se acaricien o que se besen, son muy cercanos. Observad y sacad vuestras propias conclusiones, que sin duda serán similares a las mías. —La alusión al incesto era obvia.
—¿Y a la reina no le molesta? —inquirió Sophie, chocada.
—Claudia vuelve a estar embarazada de su quinto hijo —Ana pronunció las palabras como si el mero hecho de pensarlo la agotara—. Es su única función en la vida. ¡Pobrecilla!... Os dejo, ahí viene el duque de Longueville. ¡Luego nos vemos! —Y se marchó de allí como si un huracán la arrastrase.
Sophie permaneció el resto de la noche pendiente de la conversación que mantuvieron. Cuando el rey y su hermana se sentaron, solos, a la mesa con forma de herradura destinada a los soberanos —que se hallaba en la tarima más elevada— no los perdió de vista. Contempló las múltiples demostraciones de cariño y tuvo que reconocer que el trato entre ambos era el de dos enamorados. «¿Por qué Francisco ensucia un vínculo tan sagrado si tiene un ejército de amantes?», pensó asqueada. Le resultó chocante que en la plataforma inferior estuviese la crédula reina en compañía de la suegra, pues las costosas joyas con las que se engalanaba no compensaban el ultraje del que era objeto.
El rey permanecía indiferente a los pensamientos del resto y solo se preocupaba por mostrar su elegancia. Porque la indumentaria que lucía también hacía juego con las flores de lises doradas y con las salamandras rodeadas de fuego que completaban la decoración. Recobraba el humor a pasos agigantados, pero a Sophie ahora le desagradaba porque había descubierto que en el armario guardaba numerosos y repulsivos esqueletos.
—¿Qué os preocupa, ma moitié? —le preguntó Guy cuando se sentaban a la mesa que les correspondía por rango.
—Nada —le mintió—. Observo los detalles.
Sophie bajó la vista hacia los platos. Todos eran del oro más puro, al igual que los vasos que portaban los lacayos para el comensal al que atendían, pues se consideraba de mala educación colocarlos sobre la mesa.
En el instante en el que Francisco se lavó las manos los laúdes, las trompetas y el resto de los instrumentos musicales indicaron que comenzaba el banquete. Se trataba de una mera formalidad porque los asistentes apreciaban cómo una treintena de pajes recorrían el patio cargados con fuentes de oro y de plata entre las manos. Y olían el aroma de la comida entremezclado con la fragancia de los perfumes exóticos. Tanta era la variedad y la cantidad que les llevó un par de horas o más dar cuenta de las exquisiteces.
Comieron faisán, mariscos, paté y sopa a modo de entremeses. Después trajeron pasteles de pollo, arroz con tortuga y verduras, pato, pavo y el infortunado jabalí que se había ejercitado por la escalera con el monarca detrás. También salmón, sardinas y ostras. Utilizaban cuchillos de puntas redondeadas —que no significaban ninguna amenaza para el rey Francisco— y se servían con las manos. Como establecía la costumbre, los tenedores italianos solo los utilizaban los pajes para servir. Al finalizar, el soberano les regaló las fuentes de plata a los heraldos, tal como estipulaba la tradición.
—¿Os ha gustado, mon bonheur? —la interrogó Guy, si bien ya sabía que la respuesta era afirmativa.
—¡Muchísimo, nunca he visto tanto despliegue de lujo! —le respondió, entusiasmada.
—Pues en el baile lo pasaremos mejor —le susurró él, sensual, en el oído—. Deseo tocaros y cogeros de la mano. ¡No imagináis cuánto!
Y Sophie le creyó. Durante la madrugada solo se separaron cuando participaban en algunas danzas en las que se intercambiaban los bailarines. Aprovecharon las gallardas y las pavanas para reír, para hacerse comentarios picantes y para contemplarse directo a los ojos como si en el universo solo existieran ellos dos. Y Guy utilizaba los saltos que ella daba en las voltas para ceñirla por la cintura más de lo debido y acercarla al cuerpo, mientras le efectuaba un guiño cómplice.
Al terminar la velada y emprender el regreso a sus aposentos se encontraron con Ana Bolena. Sophie se la presentó a su marido.
—No os quise interrumpir antes, se os veía muy felices. —La hija del embajador inglés esbozó una amplia sonrisa.
—Estaba deseando presentaros al duque de Longueville. —Sophie la cogió de las manos.
Y se quedó paralizada. Porque, gracias a este nuevo contacto, tuvo su primera visión en meses. Supo que se trataba de un hecho futuro, pues la niebla la envolvía como si fuera una de las pinturas inacabadas de Leonardo da Vinci.
Se sorprendió al ver a Ana Bolena mientras mantenía una conversación con el rey Enrique. Este le había agregado rosas a la fragancia que solía utilizar, elaborada a base de lirios y de mirra. Y se mezclaba con un ligero hedor a putrefacción, como si se le hubiesen corrompido las leves llagas que tenía en las piernas a consecuencia de la viruela y que ella, por desgracia, conocía a la perfección.
—Ana, os confieso un secreto que os alegrará: cada vez me gustáis más. —El tono era apasionado; intentó cogerla de la mano, pero ella lo eludió.
—¿Y os importa lo que pienso yo, Majestad, o solo lo que vos sentís? —le replicó con ironía—. Porque yo siento que os aprovecháis de vuestra cercanía a mi familia para conquistar a sus damas. Hace años deshonrasteis a mi madre y en el presente mi hermana María es vuestra amante. ¡¿Y pretendéis que yo sea vuestra mujerzuela en el futuro?! ¡Vaya desvergüenza! O, peor todavía, quizá vuestra idea sea simultanearnos a las tres.
—¿Os negáis? —inquirió Enrique, incrédulo.
—Wolsey y vos os habéis opuesto a que contraiga matrimonio con Henry Percy, el hijo del duque de Nothumberland, para que os hiciera de peón al casarme con James Butler, ese irlandés de poca monta —le recriminó la joven, furiosa.
—Hubierais sido la condesa de Ormond. Y hubieseis podido asistir a las sesiones parlamentarias de Dublín. —Por la cara que ponía no daba crédito a la osadía de la muchacha—. Y cada cierto tiempo hasta hubierais venido a las fiestas de Londres.
—¡¿Y vivir en ese horrible castillo de Kilkenny, que da la impresión de que solo lo habitan los fantasmas?! —Ana se mostraba más desafiante—. ¿Qué os hice para que me castigarais? Preferiría servir durante toda la vida a la reina Catalina en las tareas más desagradables. O regresar a Francia... Si de verdad me estimáis todavía estáis a tiempo de permitir que Henry Percy y yo nos casemos.
—El heredero del duque de Nothumberland acaba de contraer matrimonio, ya no está a vuestro alcance —le replicó, celoso.
—Ni yo al vuestro —le soltó Ana Bolena con desparpajo—. Me he opuesto a vuestros planes y ahora pretendéis apropiaros de mí. ¡No permitiré que me rebajéis, mi cuerpo es solo mío! Si María no sabe decir que no, Majestad, no me atribuyáis a mí su debilidad. Porque mi respuesta es un no rotundo. Vos estáis casado, olvidad al resto de las damas y ocupaos de vuestra propia esposa.
Tan fuerte fue la visión que Sophie trastabilló y casi se cayó.
—¿Estáis bien? —le preguntó Guy, preocupado, y la sujetó de la cintura.
—Sí —le contestó con voz débil—. Solo ha sido un ligero mareo a causa del calor que hace aquí.
Pese al malestar, la bruja se sintió feliz. Porque ahora sí podría proteger a su prima Jane y evitar que el hombre de sus pesadillas la asesinase. ¡Dios la había escuchado!
[*] Se refiere a Leonardo da Vinci.
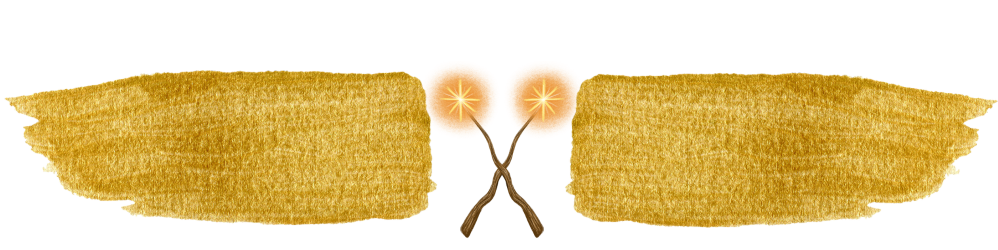
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top