8. Propuesta indecente.
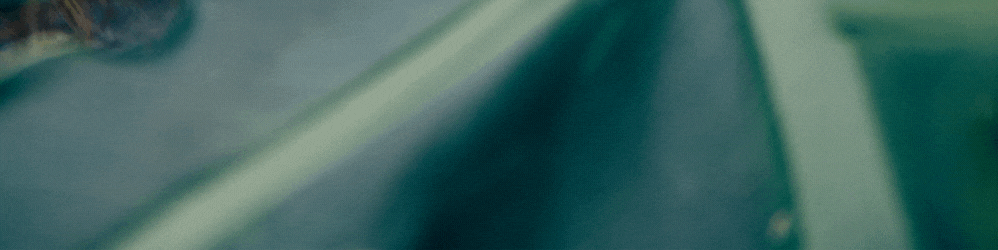
Abril de 1520. Promontorio del río Loire. Château d'Amboise.
Sophie se sentía en casa y no echaba de menos vivir en la isla. Por el contrario, la idea de volver le causaba angustia y por la noche le provocaba pesadillas. Siempre era la misma. Un monstruo la perseguía, le daba alcance y le pellizcaba las piernas y los brazos de modo cruel. No llegaba a ver qué más le hacía porque se despertaba aterrorizada. Y, cuando el cerebro procesaba la información, comprendía que este engendro existía en la realidad y que se llamaba Enrique. No había ningún género de dudas: debía mantenerse alejada del perverso y manipulador soberano inglés.
Se encontraba tan cómoda en Francia debido al cariño que la gente más humilde y la de más elevada cuna le manifestaba a Guy y que se extendía a ella por ser su esposa. Daba la impresión de que todo el mundo lo había extrañado. Y no le asombraba porque tenía un carácter extrovertido. Es más, lo añoraba durante las horas en las que la abandonaba para reunirse con los amigos y recuperar el tiempo perdido. O para jugar al jeu du paume con raqueta, a pesar de que lo animaba desde la galería.
Enseguida de arribar al Château d'Amboise el monarca los convocó. Cuando estuvieron en su presencia Francisco la tasó mediante una mirada de galán, le besó la mano con exquisitos modales y se dirigió a ella como si la conociera de toda la vida.
—Encantado de veros, duquesa de Longueville. —Sophie efectuó la reverencia de rigor en tanto el soberano lanzaba una carcajada y le propinaba a Guy una palmada en la espalda—. No hay duda de que habéis elegido bien, rufián. Nosotros le implorábamos a los embajadores de todos los reinos que conminasen a Enrique a liberaros, y, mientras, vos os regodeabais con esta hermosa mujer.
—Os aseguro que por mi dama hubiera pasado en prisión toda la vida a cambio del placer de un solo minuto de su compañía —repuso el marido y le sonrió cariñoso.
—¡Los ingleses os han contagiado su fantasiosa forma de ser! —El rey lanzó una risa mientras Guy lo estudiaba con escepticismo—. Convertís a vuestra esposa en una diosa inalcanzable y le rendís pleitesía. Habéis olvidado mis enseñanzas, nunca hay que entregar todo de sí. Compruebo que estáis tan enamorado que habéis perdido el dominio de vuestro corazón. Sospecho que ya no participaréis como antes en «la guerre amoureuse» de la corte —y en dirección a Sophie añadió—: ¿Sabéis? Aquí las damas son tan libres como los caballeros para vivir aventuras de todo tipo y se divierten a lo grande. Ninguna se hace rogar demasiado y el matrimonio no resulta un impedimento, sino que representa un acicate. No penséis que le debéis fidelidad a este bribón. —Y le efectuó un guiño que hizo poner a Guy serio de inmediato—. Recordad, cuando os aburráis de vuestro marido me avisáis enseguida.
La joven juzgó que el atractivo del rey francés era el polo opuesto de la belleza dura y siniestra de Enrique. Este empleaba la crueldad para someter cuando una mirada, una ligera renuencia o una palabra lo molestaba. Y, encima, se creía la única estrella del universo.
Francisco, en cambio, era un conquistador nato. Prefería impulsar a la acción con los libertinos comentarios. Parecía inofensivo, un pavo real enfundado en sedas de llamativos azules con apliques de oro y rociado de perfume a hierbas salvajes. No le resultaba amenazante, aunque su instinto la prevenía de que una chica —fuese cual fuese su estrato social— no podía confiar en él. Porque si bajaba la guardia en un santiamén se encontraría desnuda y tendida sobre un lecho sin darse cuenta de cómo había arribado allí.
El soberano galo era casi tan alto como el monarca inglés y poseía el cuello grueso y fuerte de los hombres que acostumbraban a ejercitarse con rudos ejercicios. Sabía que le gustaba la lucha cuerpo a cuerpo, no en vano era un militar que se había entrenado desde la más tierna infancia.
Coqueto, en esos instantes se peinaba con la mano la cabellera castaña y brillante y sacaba pecho mientras conversaba. Lucía, además, una barba de tres meses —de tonalidad más oscura— porque había acordado con Enrique que no se afeitarían hasta el encuentro entre ambos, que tendría ocasión en el mes de junio con motivo de la «Fiesta de las Armas». Los ojos eran del color de las avellanas. Emitían destellos rojizos, como los de un demonio sensual, y resaltaban rodeados de la blanca piel.
En medio de la cara se erguía —a modo de obelisco conmemorativo— la enorme nariz que le había valido el apodo de «Roi Grand-Nez». A la joven le recordaba a los soportes que se elaboraban en madera de roble para que se posaran los exóticos papagayos que traían desde el Nuevo Mundo. «Puede que se le haya quedado enganchada en pleno rostro la montaña más elevada de los Alpes cuando los cruzó para conquistar Milán. ¡Sería la envidia de un perfumista!», reflexionó Sophie, fascinada y sin poder dejar de mirarla con disimulo. «Si la entrena hasta sería capaz de aspirar todos los olores del reino al mismo tiempo».
—¿Y cómo es Inglaterra, mi buen amigo? —el soberano cambió de tema e interrogó a Guy con curiosidad.
—Es un sitio deplorable, Majestad, está lleno de ingleses. —Los dos soltaron pronunciadas carcajadas y se olvidaron de la incomodidad que generó la propuesta indecente del rey—. Mientras languidecía en la prisión juraba como un escocés todo el tiempo. Y es probable que estos insultos se propagaran en el aire y que llegasen hasta aquí. Con excepción de mi bella esposa, una joya sin igual, son todos unos rabudos[*] y unos estirados, no tienen sentido del humor. ¡Y Enrique Tudor es el peor de todos! Se cree el sol, la luna y todos los planetas. Me confinó durante meses y meses en las mazmorras porque le gané al tenis sin paleta y le hice una broma. Si os la hubiese dicho a vos, os habríais reído a carcajadas.
—Lo más importante es que ya estáis de regreso y que nunca volveréis allí. —Le dio un fuerte abrazo—. Tengo que dejaros, mis obligaciones me reclaman. Justo en pocos minutos me reúno con Bolena, el embajador inglés. Por la tarde os prometo que lo pasaremos genial, he preparado una diversión que os encantará.
La idea de «diversión» que tenía se hallaba en las antípodas de lo que Sophie consideraba entretenimiento, según lo comprobó horas después.
—¡Mirad el regalo que he traído para vosotros! —anunció a los gritos Francisco mientras señalaba a seis lacayos que portaban una jaula en cuyo interior había un enorme jabalí—. Tiene alrededor de cuatro años y está furioso porque lo hemos confinado aquí. ¿Qué nombre le ponemos? —efectuó una pausa y luego les preguntó—: ¿Os parece bien si lo llamamos emperador Carlos?
—¡Perfecto, Majestad! —lo aplaudió uno de sus mejores amigos, Roberto de la Marck, señor de Fleuranges—. ¡Si tuviera el mentón desproporcionado y hacia afuera sería hermano de Carlos V! —se burló y causó la hilaridad de todos los presentes.
—¡Por favor, Majestad, no lo hagáis! —exclamó Margarita de Valois, la hermana del rey, con el pánico pintado en la mirada.
—¡Hijo, no, por favor! —chilló Luisa de Saboya, su madre, sin importarle que perdía la compostura.
—No entiendo por qué os asustáis si está a buen recaudo. —Francisco soltó la risa—. ¡Pierre, molestadlo un poco! No quiero que este bichejo se vuelva perezoso.
Uno de los lacayos introdujo el palo que sostenía en la mano y pinchó con él al animal en los cuartos traseros. Este gruñó y abrió la boca, lo que les permitió ver mejor los amarillentos colmillos.
—¡Por favor, hermano, os lo imploro! —A estas alturas Margarita lloriqueaba y movía los brazos para frenarlo, pues no se animaba a aproximarse.
Otro sirviente —a quien sin duda Francisco había dado órdenes de antemano— abrió la puerta de metal y el jabalí salió disparado. Patinó sobre la pulida baldosa y casi se enreda en la falda de seda amarilla de una de las damas. Esta gritó, desesperada, y se escondió detrás del fornido lacayo que se hallaba más cerca. Luego lo abrazó por la cintura, sin importarle que las convenciones los obligaban a mantener la separación, y lo puso a modo de parapeto.
Acto seguido el bicho avanzó hacia donde se hallaba Jane. Para protegerla Bastian se tiró encima de ella y ambos giraron lejos, uno encima del otro como si constituyeran una única rueda.
—¡Por el tocado de la emperatriz Matilde! ¿Qué hacéis, demonio? ¡Quitaos de encima de mí, pervertido! —La muchacha le propinó una sonora bofetada, todavía se hallaban desparramados sobre el suelo—. ¿Acaso pretendéis que esta fétida alimaña me mate? ¡Sois un descarado! ¿Aprovecháis la distracción para tocar, igual que un sátiro?
—¿Para qué querría abusarme de vos, gazmoña mujer, si aquí tengo a miles de damas más hermosas a mi disposición y todas complacientes? —repuso el joven, colérico, se frotaba la roja mejilla porque le palpitaba por la fuerza del golpe—. ¡Qué ingrata sois, acabo de salvaros la vida!
—¡¿Salvarme, rufián?! —Jane se hallaba enfadada como nunca—. ¿Llamáis salvarme, degenerado, a cogerme por el trasero, a tirarme sobre las baldosas, a girar como un trompo y a rozarme con vuestras partes masculinas en estado de erección?
—¡He pillado lo que tenía más a mano! —Bastian estaba tan furioso como ella—. ¿O no os habéis dado cuenta de que el jabalí os iba a ensartar con los colmillos? ¡La próxima vez lo dejo, bruja desagradecida, no hay duda de que lo que os suceda os lo merecéis!
—¡Y yo os lo agradezco, hermano de Guy o como os llaméis! ¡Sé defenderme solita!
Mientras ambos se peleaban se produjo una desbandada entre el resto de los aristócratas. Algunos se escaparon a las corridas en dirección opuesta al puerco salvaje. Otros, más osados, se pusieron delante del rey para protegerlo.
—¡Montmorency, Bonnivet, Montchenu, me entorpecéis el paso! —los regañó Francisco, impaciente—. ¡La bestia se escapa por la escalera!
Y esta vez no mentía. El jabalí bajaba los escalones tan rápido que daba la impresión de que solo tenía dos patas. Y, lo peor, huía hacia la galería en la que había numerosos cortesanos que ignoraban el peligro que corrían.
El monarca, espada en mano, salió disparado detrás del animal. Todos lo observaban desde lo alto de la escalera. Y fueron testigos de cómo, de un solo estoque, el infortunado caía sobre el costado y agonizaba.
—¡Está muerto! ¿A que ha sido muy divertido? ¡Hay que repetirlo! —le comentó a Sophie, que no salía del asombro al compararlo con Enrique—. ¡Hoy de noche tenemos cena! —Y soltó una risotada en tanto los caballeros se acercaban a él y lo felicitaban.
—¡Mejor juguemos a las escondidas! —voceó Margarita, sin duda temía que a su hermano se le diese por buscar algún león u otra fiera que implicase más riesgo.
—¡Sí, excelente idea! —Luisa de Saboya aplaudió la sugerencia, se notaba que también conocía a la perfección a su hijo menor.
Pero ni así Francisco se mantuvo fuera de peligro. Porque se escondió dentro de un canasto que se hallaba próximo al fuego de la chimenea. Una chispa saltó, lo incendió y a duras penas Lautrec y Lescun consiguieron sacarlo antes de que se calcinara por completo. Por fortuna, no sufrió ningún daño más allá de que se le chamuscase la barba.
—¡Ay, querido hijo, tenéis veinticinco años y hoy dos veces habéis estado a punto de morir! —se lamentó Luisa mientras ella y Margarita le acariciaban la cara—. ¿Acaso os habéis olvidado de vuestra promesa al rey Enrique? ¡Habéis estropeado vuestra hermosa barba!
—Si hago locuras debo ser lo suficientemente maduro como para cargar con las consecuencias. —Dolorido se rascó la barbilla—. ¿Empezamos a jugar de nuevo a las escondidas? —Y todos batieron las palmas, encantados.
Más tarde, cuando Guy la visitó como todas las noches en su habitación para conversar, Sophie le preguntó:
—¿El rey Francisco siempre es así?
—No, antes era peor, ahora ha madurado. Está más serio y se comporta mejor. ¡Deberíais haberlo visto años atrás! —se rio con ruidosas carcajadas—. Tuvo suerte de que los ingleses no lo apresaran conmigo. Cuando llegaron se hallaba sin armadura y se bañaba en el río, no sé cómo consiguió escapar.
—¡Habrá corrido más que nadie! —bromeó Sophie con una sonrisa de oreja a oreja—. ¡Dicen que erais liebres con espuelas!
Longueville le comenzó a hacer cosquillas a modo de castigo.
—¡Por favor, parad! —le suplicó la muchacha en medio de la risa.
—¿Os desdecís de vuestras palabras, cruel dama? —inquirió con gesto pomposo.
—¡Sí, retiro lo dicho, pero no me hagáis esto más! —le costaba respirar.
—¿Os puedo hacer una pregunta indiscreta, ma duchesse bien-aimée? —Guy la estudió sin perder detalle—. Antes de Enrique me habéis dicho que nunca habíais hecho el amor. Pero ¿habéis tenido algo con algún caballero? —le preguntó, intrigado.
—Con un caballero no, solo le di un beso sobre los labios y sin lengua al mozo de cuadra. ¡Era muy guapo! Pero mi padre nos pilló y lo envió a servir a otro de los castillos de la familia. —Sophie lanzó una carcajada—. ¡Claro que si hubiese sabido que el sexo era tan repugnante jamás se lo hubiese dado!
Guy se puso muy serio, le pasó el índice por encima de los pechos y la contradijo:
—El sexo es una de las mejores experiencias, solo necesitabais un poco de ternura, de consideración y de paciencia —y, con mirada cautivadora, Guy se ofreció—: Permitidme que os lo demuestre, ma vie, sabéis que os quiero y que os admiro.
—¡¿Cómo?! —se burló la joven—. ¡¿Tan pronto os habéis olvidado de que le prometisteis a Enrique y al cardenal Wolsey que no consumaríamos nuestra unión?!
—¡Ellos están del otro lado del canal! —El duque de Longueville movió la mano como para indicar que ambos hombres eran irrelevantes—. Vos, esposa mía, constituís mi día a día. Vuestro perfume y la calidez de vuestra piel me seducen.
—Los franceses sois muy galantes. Decís cualquier cosa con tal de colaros en la cama de una dama —refunfuñó Sophie sin sentirse presionada.
—¿Miento cuando digo que sois mi esposa? —Guy puso gesto de inocencia.
—¡No tenéis remedio! —La muchacha se rio y él, sin rencor, la acompañó.
—Os daré un respiro, hermosa duquesa —pronunció cuando acabó de reír—. Pero reflexionad acerca de ello. Me gustaría que nuestro lazo fuese de verdad y que os convirtierais en mi mujer para toda la vida. Sé, sin lugar a dudas, que somos espíritus afines.
Y después de soltarle estas desconcertantes palabras, Guy abandonó la habitación y cerró la puerta con delicadeza, mientras la condenaba a sufrir una noche de insomnio.
Por eso no estaba demasiado espabilada cuando, muy temprano a la mañana siguiente, su prima la despertó.
—¡Me van a matar! —chilló Jane, frenética—. ¡Tengo mi primer sueño premonitorio en semanas y es para este fatal anuncio!
—¿A quién van a matar? —inquirió lady Sophie mientras se quitaba las telarañas—. ¿Al rey Francisco?
—¡A mí! —Las lágrimas se le deslizaban a la otra bruja por las mejillas—. Vi muy claro que un par de manos masculinas venían desde atrás y que me apretaban con fuerza el cuello.
—¡Ay, lo siento de corazón, es culpa mía! —Sophie se levantó y la abrazó—. ¡Os prometo que no ejerceré como espía y así estaréis a salvo!
—¡Debéis hacerlo, no tenéis opción! —La joven se secó los ojos y se propuso mantener la fortaleza por el bien de los suyos—. Recordad que pronto os reuniréis con Enrique. Y que estáis obligada a proporcionarle algo para que no tome medidas contra todos nosotros.
Y, como tenía razón, Sophie le rogó a Dios que le devolviera las visiones para estar alerta e impedir el asesinato. «Si me concedéis este pedido, Señor, os prometo que jamás regresaré a Inglaterra».
[*] Decir que un inglés era «coué», rabudo, era el peor insulto de un francés en el Renacimiento. No hay que olvidar que los separaban siglos de odio y numerosas guerras.
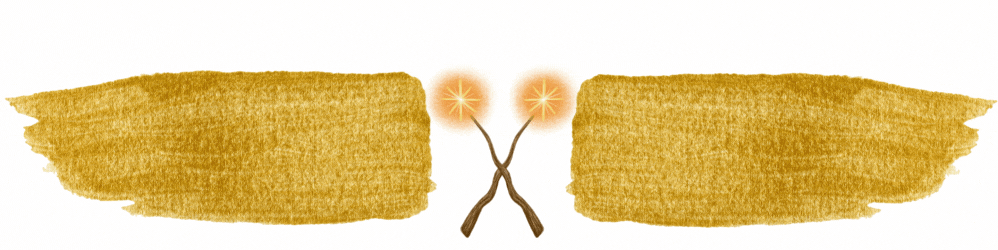
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top