26- LA IGLESIA.

La Iglesia ejercía un control que pretendía ser absoluto sobre las intimidades de la vida doméstica, y, en general, entendían que la violación de la ley era una desobediencia a Dios. Pero también había un tercer aspecto que afectaba el modo en el que los hombres consideraban la religión: la relación entre la Iglesia de un país en particular y el papado.
De modo ideal, pero no realista, creían en la existencia de la «cristiandad». Y cuando el papa convocaba una cruzada los estados singulares tenían que realizar al menos un cierto esfuerzo de ingenuidad para explicar por qué no podían contribuir a ella. Porque se suponía que el Santo Padre era el supremo árbitro diplomático.
Escribía Erasmo:
«Es función propia del romano pontífice, de los cardenales, de los obispos y de los abades conciliar las querellas de los príncipes cristianos, ejercer su autoridad en este dominio y demostrar en qué medida prevalece el respeto por su oficio».
Al igual que los gobernantes utilizaban o ignoraban al papado como árbitro universal según su propia conveniencia, de la misma forma trataban de crear enclaves dentro de la maquinaria internacional del gobierno eclesiástico a fin de contener la corriente de procesos, impuestos y derechos que afluían a Roma. Y de moderar la libertad con la que los papas proveían al personal de las iglesias nacionales con candidatos de su propia elección.
Las relaciones entre Inglaterra y el papado continuaron siendo armoniosas y estaban regidas por los reglamentos del siglo XIV, que limitaban el alcance de los nombramientos papales y de las apelaciones a los tribunales eclesiásticos ingleses a Roma. Recién ante la negativa de Clemente VII a concederle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena fue que Enrique VIII se separó del papado.
La iglesia de Francia, en cambio, tenía una clara imagen de sí misma como heredera de derechos y de libertades —resumidas en la palabra galicanismo—, que le concedían una notable independencia de Roma, en tanto que asumía la correspondiente subordinación a la corona. Al monarca se le llamaba «Su Cristianísima Majestad».
La sagrada ampoule que contenía el carisma con el que se ungía al rey galo en su coronación le daba derecho a hacer milagros y a curar a los escrofulosos por contacto. A cambio los monarcas tenían que adular al clero y honrar la fórmula por la que la Iglesia francesa era «la hija mayor de la Iglesia», superior en edad y en devoción a las otras ramas nacionales del catolicismo. Carlos VIII y Luis XII invocaron esta tradición cuando buscaban ayuda financiera para sus guerras en Italia y lo mismo hizo Francisco I cuando se presentó como candidato al Imperio a la muerte del emperador Maximiliano.
El compromiso por el que trataban de entenderse el rey francés, el papa y el clero se basaba en el concordato de 1472. Era este más favorable para el rey que para el clero, puesto que daba al monarca una gran libertad para nombrar sus propios candidatos a los obispados, mientras que dejaba desamparado al clero frente a los inflexibles impuestos papales. Este concordato agraviaba a los teólogos de la Sorbona, porque modificaba la Pragmática Sanción de Bourges anterior —de 1438— y al Parlamento, porque debilitaba la posición legal de este cuerpo como tribunal de apelación en asuntos eclesiásticos. También lo rechazaban un núcleo cerrado de ultramontanos porque no le concedía bastante poder al papado.
Penetrar bajo la superficie del concordato era echar una ojeada a un resentimiento en ebullición, a una continua disputa sobre los nombramientos. La provisión de los beneficios era el problema más doloroso. ¿Quién iba a obtener el nombramiento? ¿El hombre del rey? ¿El del papa? ¿El candidato que un capítulo catedralicio había elegido de entre sus propios monjes? ¿El hijo de un magnate local? La incertidumbre acerca de los nombramientos, añadida a la rivalidad entre los galicanos y los ultramontanos, hizo que la religión se tiñera aún más de política.
Incluso el santo eremita Francisco de Apulia, a quien el rey Luis XI había llamado para que le aconsejara en sus días postreros, acabó mezclado en las intrigas antigalicanas y convertido en el centro de una red de información y en el emisor de las noticias que se le pasaban a escondidas al papa.
El concordato de Bolonia de 1516 mejoró la situación, pero no la resolvió. Según este acuerdo, el nombramiento era competencia del rey francés y la institución canónica del papa. Es decir, el monarca podía nombrar a quien él eligiese según sus necesidades y la clase de consejo que hubiera escogido, mientras el papa ponía la estampilla sobre la decisión. La ceremonia de la institución tenía un significado profundo para aquellos que eran capaces de verlo y las elecciones no eran periódicas.
El monarca solo aceptaba ciertos principios que gobernaban los nombramientos: los candidatos a los obispados debían tener, por lo menos, 27 años. Para los prioratos y para las abadías por lo menos 23. Los futuros obispos tenían que ser graduados en teología. En resumen, la iglesia de Francia miraba menos hacia Roma y más hacia la corona a la hora de buscar su lugar. Los que padecían por esta estrecha relación entre la Iglesia y el Estado eran la población y las filas más bajas del clero.
Cuanto más estrechos eran los vínculos entre la Iglesia y el Estado tanto más natural parecía que se considerase la vida de la religión como una carrera en la cual, tras dar un salto de costado desde la aristocracia o desde la burguesía e incrustarse en un nicho adyacente de la jerarquía eclesiástica, una persona podía esperar un rápido aumento de fortuna, y, sobre todo, de tierras. Georges d'Amboise, arzobispo de Ruán, y más tarde cardenal, procedía de una familia burguesa rica. En el plazo de una generación él y sus hermanos —que llegaron a ser obispos de Poitiers y Albi y abad de Cluny— sobrepasaron con mucho la prosperidad de sus parientes seculares.
Tampoco el traspaso de un estado a otro implicaba un cambio drástico en la forma de vivir. El clérigo aristocrático tenía que aceptar el celibato, pero podía cazar y guerrear. Así lo hizo el arzobispo de Sens, quien invadió Italia junto a Luis XII enfundado en una armadura completa y con la lanza en la mano. El clérigo burgués seguía, como siempre, absorbido por las cuentas administrativas, el cambio, la acumulación de tierras y el anhelo de lujo por el cual tanto se criticaba a sus colegas seculares.
La Iglesia cada vez se parecía más a una empresa que, segura frente a la competencia, invertía los beneficios en los salarios del director y dejaba a sus vendedores en el abandono y en la desesperación. Del mismo modo, tampoco se daba por supuesta la entereza de conducta como un distintivo de profundo sentimiento religioso. La fe de un campesino no moría por el hecho de que viera el rostro de su obispo bañado en sudor a causa de la caza, de la misma manera que un oficial no pensaba que la catedral fuera menos la casa de Dios por el hecho de que él acudiera allí a vender su trabajo.


Existía una presunción general de que el derecho de cada país estaba en concordancia con el derecho divino.
El preámbulo a un estatuto inglés del año 1513 expresaba muy claro esta identidad de intereses:
«Por cuanto que, como se ve a menudo, la razón del hombre, a través de la cual debiera él discernir el bien del mal y lo justo de lo injusto, resulta muchas veces suprimida y vencida por seducción del Diablo, de donde siguen las discordias, asesinatos, robos, divisiones, desobediencia a los soberanos, subversión de los dominios y destrucción de los pueblos (...); por esta razón, los emperadores y los príncipes y gobernadores de los tiempos antiguos, a fin de contener tan desordenados apetitos y de castigar a aquellas gentes que huyen de pecar por miedo al dolor corporal o a la pérdida de bienes más bien que por su amor a Dios o a la justicia, han ordenado diversas leyes muy sabia y políticamente, que sirven al mismo propósito, tanto en tiempos de guerra como de paz».


Durante cinco o seis años Enrique VIII incordió a Roma para conseguir un título especial que lo igualara a otros monarcas. Por ejemplo, el rey de España era «Su Católica Majestad» y el de Francia «Su Cristianísima Majestad».
En 1512 el papa Julio II estuvo a punto de transferir el título del cismático Luis XII a Enrique, aunque al final se arrepintió. Pero en 1521 el rey inglés escribió la Assertio Septem Sacramentrum —una refutación del libro de Lutero sobre la Cautividad de Babilonia— y le presentó a Leon X un ejemplar encuadernado de forma exquisita. El papa se quedó impresionado y decidió otorgarle el título de Fidei Defensor. Es decir, de Defensor de la Fe.
Se le concedió solo a Enrique, no a sus sucesores, pero en 1543 por una ley del Parlamento se unió a perpetuidad a la corona inglesa. Esta decisión resulta incongruente si consideramos que la fe en cuestión es la católica, de la que se apartó a raíz de su separación de Catalina y de su nuevo matrimonio con Ana Bolena. No obstante, todavía aparece en las monedas británicas.


La Iglesia en Inglaterra era una formidable potencia espiritual y financiera. Ningún señor tenía unos ingresos comparables a los del obispo de Winchester o a los del de Durham o a los del abad de Glastonbury. Si bien alguna parte de esta riqueza se empleaba en ayudar a los pobres, satisfacía también otros apetitos que no tenían nada de caritativos.
No solo poseía inmensas propiedades de bienes raíces, sino que percibía un impuesto que provocaba un gran resentimiento entre la población. Por ejemplo, la gente odiaba los derechos que era necesario pagar para dar validez a un testamento o por un enterramiento en tierra santa, entre otras situaciones similares. Y la peor de las miserias no servía para que a alguien le condonasen las deudas.
El sistema por el cual se regían los tribunales eclesiásticos engendraba rencor. Les correspondía encargarse de todo lo relativo a los clérigos, pero entre las competencias también incluía juzgar a los laicos que tenían dificultades con algún religioso. Y las normas que se aplicaban estaban al margen de la ley común. Encima, en virtud del «Privilegio del Clero» la jurisdicción eclesiástica podía reclamar a la civil a cualquier sacerdote llamado a comparecer ante esta última. Peor todavía, sus detenciones no tenían apelación, ni siquiera en caso de que fuesen contra la ley.
¿Qué era la Iglesia, entonces? Un estado dentro del estado. Además, la conducta de sus miembros se hallaba animada raramente por una vocación religiosa, de modo que convertía en exorbitantes estos privilegios. Como el anticlericalismo iba en aumento al rey Enrique VIII le resultó fácil aprovechar esta situación para llevar adelante su juego por la Supremacía Real de la Iglesia Anglicana en su largo conflicto con el papa Clemente VII, que se negaba a anular su matrimonio con Catalina de Aragón.
El Parlamento estaba dispuesto a secundar al monarca. Desde 1529 una extensa instancia de la Cámara de los Comunes recopilaba las leyes que permitían comerciar a los clérigos, ser propietarios, acumular beneficios y vivir lejos de las parroquias de cuyas almas deberían encargarse.
Pese a los esfuerzos de los obispos pertenecientes a la Cámara de los Lores, se tomaron tres decisiones que consiguieron que comparecieran ante los jueces del Tesoro —laicos, por supuesto— los sacerdotes culpables de los abusos denunciados. Y tendrían que pagar multas considerables en caso de que apelasen a Roma.
Al año siguiente ocho obispos que habían defendido a la reina Catalina —entre los que se encontraba Fisher— fueron acusados de praemunire. Desde el siglo XIV nunca se había utilizado, pues permitía acusar a toda la Iglesia. Y esto fue lo que sucedió en enero de 1531. Acusaron al clero colectivamente de usurpación de poder en detrimento de la corona.

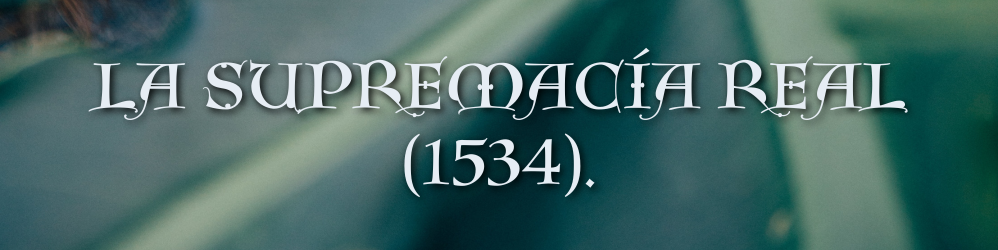
Después de la anulación de su matrimonio con Catalina por el tribunal que presidía Thomas Cranmer, Enrique no se quedó ahí. En noviembre de 1534 el Parlamento aprobó la Ley de Supremacía, que declaraba que el rey era «la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra» y con esto rompió para siempre la sujeción a Roma. El monarca se proclamó a sí mismo como un Moisés que liberó a su pueblo de la esclavitud a la que lo había condenado el papado.
Era la primera vez en Europa que un príncipe secular asumía una autoridad espiritual tan completa sobre sus súbditos. Y para que el pueblo lo supiera se promulgaron decretos a lo largo y a lo ancho del reino.
Todos los que estaban en situación de autoridad tenían que pronunciar un juramento en el que reconocieran a Enrique como jefe supremo de la Iglesia y donde renunciasen de modo expreso a Roma. La mención del papa se borraría de cualquier lugar en el que apareciera en la liturgia. En las parroquias se pronunciarían sermones cada tres meses para explicar lo que había ocurrido y felicitar a las congregaciones por haber escapado de su antigua esclavitud. Todo este despliegue se acompañó de una interminable sucesión de libros y de panfletos, procesiones y obras de teatro. Por primera vez en Inglaterra la imprenta era capaz de hacer propaganda.

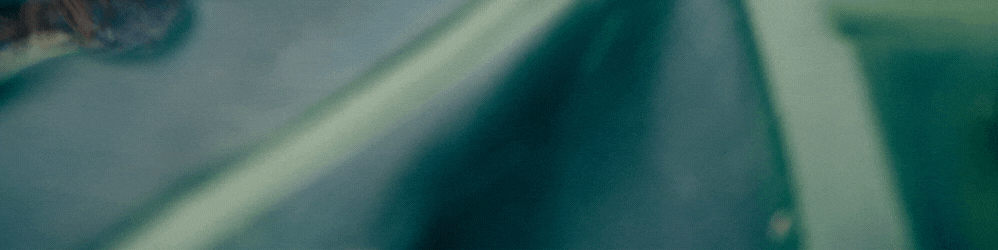
Si deseas profundizar más puedes leer:
📚Historia de Europa. La Europa del Renacimiento. 1480-1520, de J. R. Hale. Siglo XXI de España Editores, S.A, 2012, Madrid.
📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.
📚Enrique VIII, edición dirigida por Carlos Campos Salvá. Cinco ECSA, Buenos Aires, 2005.
📚Enrique VIII, de Philippe Erlanger. Salvat Editores, S.A, España, 1986.
📚Francisco I de Francia, de Francis Hackett. Editorial Diana, S.A., México, 1959.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top