24- EL SENTIDO DEL ANACRONISMO. EL HUMANISMO

Hoy en día parece una obviedad porque vemos los teléfonos móviles, internet y las inteligencias artificiales y asumimos sin problema que las sociedades anteriores distan mucho de la nuestra, aunque solo haya transcurrido una década. Por eso nos cuesta comprender que no siempre nuestros antepasados fueron conscientes del sentido del anacronismo y que este es un logro del Renacimiento.
Una de las preguntas que debe formularse con relación a las actitudes hacia el pasado guarda relación con el sentido de la proximidad o de la distancia. Hay que analizar si las personas consideran que el pasado es tan cercano como el presente o si para ellos el pasado es como «un país extranjero donde la gente se comporta de otra manera». El historiador Mark S. Phillips hablaba de «distancia histórica», lo que permite pensar en términos de gradación en cuanto a que tan cerca o a que tan lejos puede verse una sociedad anterior.
Para considerar este tema hay que tener en cuenta tres elementos:
1- El sentido del anacronismo.
2- La conciencia de la necesidad de contrastación de los datos.
3- El interés por las causas.

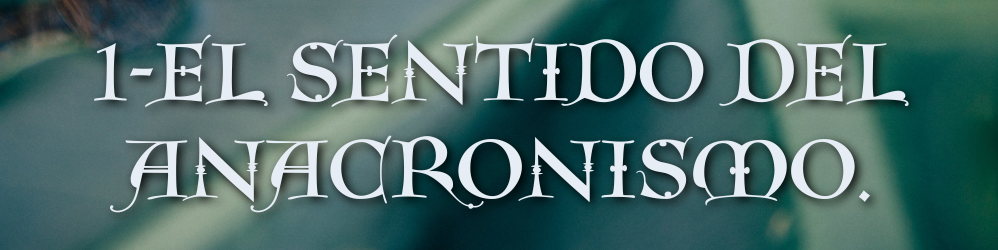
Recién en el Renacimiento los individuos adquirieron un sentido histórico que brillaba por su ausencia en los períodos previos. Los hombres y las mujeres de la Edad Media carecían del sentido del pasado como algo cualitativamente diferente a su percepción del presente. Sabían que los antiguos no eran cristianos, pero no se tomaban muy en serio las diferencias. Por ejemplo, en una obra de teatro que se representó en Coventry se muestra que Alejandro Magno ostentaba una orden de caballería. Otro ejemplo: el arte del medioevo mostraba a Moisés como caballero, enfundado en una armadura de la época.
La postura que adoptaron ante las ruinas, ante la Biblia y ante el derecho son un ejemplo de la actitud de los medievales respecto al pasado y nos muestra su ingenuidad histórica y la falta de curiosidad. Consideraban que las ruinas de Roma eran una maravilla, pero se las daba por asumidas sin preguntarse cómo, cuándo y por qué se habían construido o por qué el estilo arquitectónico era tan distinto al suyo. ¿Cómo las explicaban? Sobre la base de los mitos.
Te transcribo un ejemplo tomado de Mirabilia urbis Romae:
«Existe un arco en San Marcos denominado la Mano de Carne porque cuando una santa matrona, Lucía, sufrió tormento por Cristo en la ciudad de Roma por orden de Diocleciano, este ordenó que la tumbaran y la golpearan hasta la muerte. Y he ahí que su torturador se convirtió en piedra, pero su mano siguió siendo de carne durante siete días. Esta es la razón por la que hoy el lugar sigue llamándose la Mano de Carne».
La Biblia —al igual que las ruinas— también se daba por hecha. Como era una obra de Dios, que es eterno, no le encontraban sentido a preguntarse por la fecha de redacción de cada una de las partes. No la consideraban un documento histórico, sino un oráculo. Es decir, trasladaban a los hombres y los sucesos de su contexto histórico a uno espiritual.
En cuanto al derecho, creían que también era algo presente desde siempre —intemporal— y no inventado en un momento concreto. En teoría resultaba imposible que surgieran nuevas leyes porque se basaban en las costumbres. Y estas eran antiguas por definición. Sabían que las leyes diferían y llegaron a la conclusión de que algunas eran mejores que otras, pero no al punto de suponer que se creaban en distintas circunstancias. A los expertos en derecho les interesaban los precedentes, aunque los arrancaban de su contexto histórico.
¿Cuál era la actitud medieval ante las personas del pasado? Los consideraban extranjeros para colmar su falta del sentido del tiempo. Por ejemplo, Villard de Honnecourt —arquitecto del siglo XIII— denominó a un sepulcro de los antiguos romanos «la tumba de un sarraceno».
En otras ocasiones convertían a los hombres del pasado en demonios o en dioses. Del poeta Virgilio decían que era nigromante y creían que la ciudad de Bath era obra de gigantes.


Los autores y los intelectuales de la Edad Media adoptaban una actitud acrítica ante los datos. Aceptaban la autoridad, actuaban como si creyeran que todo lo que habían escrito era verdad.
Los relatos históricos se componían de fragmentos prefabricados con las frases literales de las «autoridades» utilizadas por los historiadores para crear un mosaico. Tanto en historia como en literatura no había objeción al plagio.
Inventaban mitos que luego se difundían como si fuera historia y falsificaban los datos si era preciso. Además, la falta de perspectiva histórica hacía pensar en los grandes sucesos como si hubieran ocurrido en un «tiempo mítico». También atribuían obras a autores que no las habían escrito, la falta de rigor era total.
Los estudiosos de las actitudes medievales ante el pasado consideran que lo importante es reconstruir las intenciones de estos falsificadores. Aunque, en los hechos, no lo eran porque para ser un falsificador de la historia es necesario tener perspectiva histórica. Es decir, hace falta percatarse de la diferencia entre el presente y el pasado, ser conscientes de los anacronismos para evitarlos.


También faltaba en la Edad Media. No es que nunca se hablara de las causas o de los motivos, sino que no se creía necesario contar con pruebas. Los historiadores medievales, al contrario de los modernos, carecían del campo intermedio entre la adscripción de motivos a los individuos —a menudo se realizaba de forma estereotipada e incorporada a la narración sin ningún tipo de discusión— y las interpretaciones generalistas de la historia entendidas en clave teológica.
La falta de interés por las explicaciones se ligaba a la estructura formal de los relatos medievales, de marco analítico. En un principio se escribían en los márgenes de las tablas de Pascua y estos acababan llenos de notas breves en las que daban cuenta de los sucesos que habían tenido lugar en un año determinado. Cuando empezaron a escribir, los historiadores independientes recurrieron a la crónica, en la que los datos se organizaban sucesivamente, de modo que excluían las interpretaciones. Los conectores favoritos no eran «porque» ni «en consecuencia», sino «mientras tanto».
En el Medioevo hubo cambio social, pero muy lento. Sí había gente que sabía leer y escribir, aunque eran muy pocos y la mayoría clérigos, a los que solo les preocupaba la eternidad. Resultaba mucho más sencillo difundir mitos de un pasado inalterable a través de la tradición oral. Las sociedades medievales funcionaban con arreglo a la costumbre y no se permitían ser conscientes de una diferencia entre pasado y presente que restara autoridad a los precedentes.
Marc Bloch sostenía que hasta que no se generalizaron los relojes a mediados del siglo XIV las personas de la Edad Media «vivían en un mundo en el que no registraban el paso del tiempo, básicamente porque no estaban capacitados para medirlo».
Por último, los historiadores medievales «moralizaron el universo». Consideraban que era mejor ser un árbol que una piedra, un caballo que un árbol, que era mejor estar en descanso que en movimiento. Así, explicaban las guerras itálicas como parte de una «creciente insolencia» por parte de los italianos. O, por ejemplo, afirmaban que a los hombres de Pistoia los tentó el demonio.


En el Renacimiento los hombres cobraron conciencia de que todo —edificios, ropajes, palabras y leyes— cambiaba con el tiempo.
A principios del siglo XVI se empezó a difundir la idea de que la Iglesia se había apartado de las prácticas de la Iglesia primitiva y que convenía volver a los orígenes. Los anabaptistas predicaban una adhesión literal a los mandamientos bíblicos en todos y en cada uno de los detalles. Lutero y Calvino, en cambio, querían recuperar el espíritu de los Evangelios y las epístolas de San Pablo. La idea de Reforma implicaba la conciencia de que la Iglesia había cambiado con el tiempo.
Un ejemplo de la conciencia histórica de Calvino fue su crítica a las falsas reliquias que decían que le fueron arrebatadas a Cristo por los soldados:
«Lo más curioso es que no solo exhiben las vestiduras, sino también los dados con los que los soldados se echaron a suertes (...). Esos tontos creen que los soldados jugaban a los dados, un juego que no se jugaba entonces (...)».
Al igual que en el caso de la religión, los renacentistas constataron que el arte también tenía historia. Entendían el de su época como una vuelta a la Antigüedad Griega, tras una época de barbarie.
Decía Giorgio Vasari:
«He intentado ayudar lo mejor que sé a quienes no son capaces por sí mismos de entender las fuentes y los orígenes de los diversos estilos y las razones que se ocultan tras el auge o decadencia de las artes en épocas distintas y entre gentes diferentes (...) he clasificado a los artistas en tres secciones o períodos, cada uno con sus rasgos peculiares, desde el tiempo del renacer de las artes hasta nuestros días».
El francés Étienne Pasquier hizo lo mismo que Vasari, pero para la literatura:
«Como todo lo demás, las artes y las ciencias atraviesan por sus revoluciones y quiebros con la continuidad y se difunden de un país a otro. Llevábamos vegetando en la ignorancia mucho tiempo cuando empezó a despertar la literatura en tiempos de Luis VII y su hijo Felipe Augusto (...) A la muerte de Luis XII lo sucedió el gran Francisco, primero de su nombre. Fomentó la literatura y estimuló con su ejemplo a mucha gente de talento, como Clément Marot y Mellin de St. Gelais, quienes adoptaron su gusto por la poesía francesa... Los hombres de los que hablo formaban una escuela a la que pertenecieron también grandes poetas del reinado de Enrique II».
En la Edad Media uno de los conceptos favoritos era el de la «fortuna» como explicación, pero durante el Renacimiento se quedó corto.
Decía Maquiavelo en El Príncipe:
«Soy consciente de que muchos han sostenido y sostienen la opinión de que Dios y la fortuna determinan lo que ocurre, de manera que la prudencia de los hombres no puede alterar unos sucesos sobre los que no ejerce influencia alguna. De ahí que lleguen a la conclusión de que no hay por qué sudar para lograr lo que queremos, sino que deberíamos someternos a las reglas de la suerte. En nuestros tiempos esta es la opinión más generalizada debido a los grandes cambios y variaciones, más drásticos de lo que puede aprehender la imaginación humana, que experimentamos cada día. Cuando lo pienso, a veces me inclino a aceptar esta opinión. Sin embargo, como no cabe eliminar el libre albedrío, creo que probablemente sea cierto que la fortuna es responsable de la mitad de lo que nos ocurre, siendo así que la otra mitad está bajo nuestro control».
Muchos —entre ellos el propio Maquiavelo— se centraban en las motivaciones humanas, sobre todo en el interés.
Además, a lo largo del Renacimiento los estudiosos adquirieron la capacidad de distinguir entre las fuentes válidas y las no válidas. Esta creciente conciencia de la necesidad de probar la historia se aprecia con toda claridad en el caso de la crítica a ciertos documentos —cuya falsedad se demostró— y a ciertas creencias que se rebajaron al rango de meros mitos. También es evidente en la reinterpretación de textos, en la cuidadosa edición de fuentes importantes y en la narrativa histórica misma.
La nueva conciencia de la relevancia de las pruebas es uno de los mayores logros intelectuales de la Europa del Renacimiento. Fue una auténtica «revolución histórica» comparable a la revolución científica. Surgió un cierto sentido de la importancia de las fuentes primarias. Así como la capacidad de detectar fuentes que no eran primarias, aunque pretendieran serlo. Los historiadores occidentales no estuvieron en disposición de detectar errores en las fuentes primarias hasta los siglos XVIII y XIX.
Resulta curioso que cuando en el Renacimiento los hombres comenzaron a pensar en el pasado como algo diferente del presente, también comprendieron que el mundo era mucho más grande de lo que pensaban y descubrieron América. Y se aventuraron por otras zonas inexploradas.
Jehan Cauvin Calvino (1509-1564).

Giorgio Vasari (1512-1574).

Étienne Pasquier (1529-1615).

Nicolás Maquiavelo (1469-1527).


A finales del siglo XV resultaba posible describir el humanismo como una mentalidad que se originaba en el estudio de los textos antiguos y que se ampliaba con un programa educativo basado en algunos de ellos. En especial, en aquellos que trataban de historia, de filosofía moral y de retórica. Paralelos al descubrimiento y a la edición de los textos y a su utilización como instrumentos educativos surgían los grandes rasgos de una vasta civilización en el tiempo y en el espacio.
No cabía duda de que la decadencia primero de Atenas y luego de Roma reflejaba la voluntad del Dios de los cristianos, pero los griegos y los romanos fueron desconocedores de esto, lo que permitía que los exhumaran y que leyesen sus narraciones considerando a la antigüedad en sus propios términos.
El presente se había encontrado con un alter ego. Aparte de los habitantes de la ciudad celestial de Dios, los hombres podían imaginarse ahora una sociedad parecida a la suya, a la que solo le faltaba el compás, la imprenta, la pólvora, el papado y las Américas. Una sociedad en la que, merced al aventamiento que el tiempo hiciera de sus fuentes y de sus monumentos más triviales, había estado habitada por una raza creadora y superior en lo intelectual. Parecía que se hubieran alcanzado las más altas cimas, tanto en el campo de la especulación filosófica como en el de la acción política o en el de las realizaciones culturales, con un vigor y con una consumación supremas. Y ello en un pueblo cuya historia no solo tenía la claridad que da la distancia del tiempo, sino también el carácter rotundo de los ciclos completos si partíamos de la oscuridad a través del imperio mundial hasta arribar al caos bárbaro.
A medida que se procedía a la reconstrucción intelectual del mundo antiguo texto a texto, se hacía más clara la relevancia de ese alter ego. Sus palabras ya no resultaban oscuras. Se restauraban las personalidades dentro del contexto de su propia sociedad. El prestigio de los autores que la Edad Media había conocido —Platón, Aristóteles, Virgilio, Cicerón y Ovidio— era mayor que nunca y a ellos se habían unido muchos otros. El efecto de todas estas inteligencias sobre los hombres que las estudiaban había convertido al humanismo en una fuerza cultural. Porque no solo la analizaban por admiración hacia su conocimiento o hacia su particular experiencia, sino en calidad de modelos de los que se podía aprender acerca de la teoría del estado y de la guerra, de la creación de obras de arte. Y de la capacidad, mucho más importante, de soportar la adversidad. No se trataba de una lectura cuidadosa de manuscritos olvidados, sino de una comunicación llena de sentido con una raza ilustre de antepasados. La gran época del descubrimiento había pasado, pero el humanismo se encontraba todavía en una fase de entusiasmo descubridor.
Erasmo de Róterdam expresaba la esperanza de que las humanidades renovaran la calidad de la vida de la época en la que el ritmo creativo se aceleraba mucho.
Escribía:
«El mundo está volviendo en sí, como si se despertara de un profundo sueño».
Así, el humanismo era un llamamiento a la sabiduría del mundo antiguo para que reformara los valores del nuevo.
Además, los humanistas mantenían una extensa correspondencia entre sí y actuaban como centro de distribución de las noticias y de las ideas, vinculaban a los grupos y ayudaban a crear la sensación de que existía una república general de estudios humanistas, que se hizo visible con la publicación de las cartas de sus dirigentes.
También decía Erasmo:
«Nadie comprende la opinión de otra persona sin conocer el lenguaje en el que ha expresado tal opinión».
Y esto determinaba que existiese un regreso a las fuentes originales sin pasar por la deformación de los textos que habían sufrido en la Edad Media.
Los humanistas le daban más importancia a la comprensión sobre la memoria, a los textos sobre la discusión y a adecuar la educación al niño y no a la inversa. Esto consiguió un cierto efecto de organización de las escuelas.
En Inglaterra, la Magdalen College School fue la iniciadora en los primeros años de 1480. Y, entre 1508 y 1509, Colet fundó la escuela de San Pablo de Londres, en colaboración directa con Erasmo.
Por regla general puede decirse que las universidades habían aceptado a los humanistas en calidad de profesores de literatura griega o latina con mucha mejor voluntad de la que tenían para aceptar las propuestas humanistas con la finalidad de reformar los programas de estudios.
Oxford y Cambridge estaban dominadas por intransigentes facultades de teología cuya resistencia al cambio se facilitaba por la existencia de los colegios de abogados dependientes de la corte, que recibían a los hijos de las familias influyentes que aspiraban a realizar carreras diplomáticas o administrativas y que querían una educación más realista.
Aunque el rector de Cambridge desde 1503 era John Fisher, un protector de Erasmo, la universidad solo obtuvo un catedrático de griego. En Oxford hacía más progresos el humanismo, si bien se debía a la existencia de un nuevo colegio —el Corpus Christi— introducido en la universidad por el obispo Richard Fox en 1517. Si bien había sido fundado en un lugar donde, según rezaban los estatutos, «los estudiosos, al igual que ingeniosas abejas, han de laborar día y noche para hacer cera en honor de Dios y miel, goteando la dulzura, en beneficio de ellos mismos y de todos los cristianos», sus 20 miembros tenían que estar bien impuestos en la literatura latina secular. Aún más importante era la contribución que el Corpus debía hacer a la universidad a través de un catedrático de latín que trataría de los poetas, de los oradores y de los historiadores de la Antigua Roma. También un catedrático de literatura griega y un catedrático de teología, quien «seguiría en la medida de lo posible a los antiguos y santos doctores —tanto griegos como romanos—, y, en especial, a Jerónimo, Agustín, Ambrosio (...) y otros de esta categoría, no a Nicolás de Lyra ni a Hugh de Vienne ni al resto de ellos, quienes, tanto en el tiempo como en la sabiduría, se encuentran muy por debajo de los primeros».
En el plazo de un año había crecido tal oposición contra los «griegos» del Corpus, que se hallaron en la calle porque los «troyanos» de la facultad de teología los expulsaron. Esto obligó a Thomas More a venir desde la corte a regañar a las autoridades académicas. Defendió los planes de Fox al alegar que si la teología no implicaba el estudio de los primeros padres y el del latín, del griego y del hebreo, retrocedería de nuevo a las estériles discusiones de los académicos. Es decir, proseguiría su rumbo actual. E hizo la observación, ya familiar en la literatura humanista, pero importante a pesar de todo en aquel contexto particular, de que el conocimiento de la antigua sabiduría no suponía obstáculo alguno para el estudio de la teología y era de valor positivo para los hombres que gobernaban el estado y cuyos deberes suponían un conocimiento tan amplio como fuera posible en los asuntos humanos.
Esto era cierto porque los que mandaban nombraban a los humanistas como preceptores de sus hijos. Y estos serían los próximos gobernantes.

El humanismo cristiano atacó la negligencia en cuanto al estudio de las fuentes, el aprendizaje memorístico, la aceptación acrítica de las malas autoridades, la insistencia en la forma por encima del contenido. Así, se convirtieron en críticos de una religión que subvaloraba la vida y el mensaje de Cristo y que se dedicaba a observancias tales como la «adoración» de los santos y a la automática repetición de oraciones sin sentimiento. Detestaban la deplorable práctica de las oraciones fúnebres que rezaban los curas a cambio de dinero. O el culto a las reliquias o las peregrinaciones hechas por delegación.
Los humanistas vieron que una teología que no le hablaba al corazón llevaba a una vida religiosa que consistía en signos exteriores. Al criticar la práctica religiosa —tras haber criticado la práctica educativa— encontraron apoyo en los movimientos preexistentes de piedad lega práctica y de interiorismo místico en el norte, así como en la importancia que los italianos concedían a la dignidad humana. Demostraban especial interés por la vida buena más que por la buena muerte.
Le daban más relevancia a la sabiduría y a la ética que a lo milagroso y a lo revelado. La mayoría aceptaba los dogmas de la Iglesia, pero los ignoraba. Le restaron algo de terrorífico a la imagen del infierno al enseñar que un hombre cuyas pautas morales eran prudentes y estrictas y cuyo autoexamen moral era honesto estaba justificado si vivía más en términos de aquí y ahora que en términos de la muerte y del juicio final. Había, pues, un interés menor en la naturaleza sacramental del cristianismo.
Los humanistas no mostraban a los santos como intercesores en función del tesoro amontonado de sus méritos, sino que, más bien, incitaban al hombre a utilizar la propia vigilancia informada para alimentar la semilla de divinidad que había en él. Todo esto era desde luego en interés de una religión personificada. ¿Qué resultado consiguieron? El de intelectualizarla, las palabras de Cristo se convirtieron en algo más importante que sus milagros y su crucifixión.
Además, el benévolo estudio de las otras religiones ya no estaba fuera de lugar. El riesgo era que el cristianismo no quedara reforzado, sino diluido. Así, la Cábala judía se consideraba un cuerpo de sabiduría secreta que se había transmitido primero de forma oral. Una tradición que si se aplicaba a la Biblia podía suplir la comprensión del Antiguo Testamento. Egipto también ejercía fascinación, ya que debido a Heródoto y a Platón se creía que había sido la cuna original de la religión.

En la época de la novela Francia tenía 45 imprentas e Inglaterra 4. Como podéis apreciar, la diferencia era abrumadora.
Las principales imprentas del continente eran como un estado de las artes y de las letras, donde capitalistas y eruditos, consejeros humanistas, académicos y correctores de pruebas, artistas y literatos cajistas trabajaban en un ambiente a medio camino entre la fábrica y la academia. Si añadimos a esto la colaboración de genios de la talla de Durero, de Holbein, de Burgkmair y del anónimo ilustrador del Sueño de Polífilo se comprende fácil lo atractivo del ambiente para eruditos profesionales y aficionados. Impresores como Badio en París, Amorbach y Froben en Basilea, Schürer en Cracovia y Aldo en Venecia dirigían instituciones que por su continuidad, por su independencia de los centros habituales de actividad intelectual —universidades y monasterios— y por la variedad social de sus colaboradores, ejercían más influencia a la hora de elaborar la idea de la intelectualidad que las relaciones temporales entre el pintor, el mecenas y el consejero erudito, las cuales caracterizaban a algunos de los grandes ciclos decorativos de la época.
La posibilidad de la producción en masa se abrió en una época en la que los gobiernos eran cada vez más conscientes de la importancia de la propaganda. Y en la que el humanismo había despertado el interés por los textos en ediciones críticas, que no podía ser satisfecho adecuadamente —ni en su cantidad ni en su uniformidad— por los copistas. Si añadimos a esto el hecho de que un creciente número de escuelas producían semianalfabetos sin nada para leer, veremos que la extensión de la imprenta estaba asegurada.
La imprenta dependía de una nueva clase de artesanos cualificados. Las planchas, la composición de tipos y otras ocupaciones requerían inteligencia y cultura, así como destreza manual, y estaban muy bien pagadas. Era un centro neurálgico al que afluían las noticias más recientes, las últimas ideas. Cierto que en algunos casos también era una industria aquejada de subempleo, cuando el crédito se hallaba demasiado extendido o cuando durante las vacaciones decrecía la demanda de artículos tales como los impresos legales. Muchas empresas eran pequeñas y producían solo unos cuantos libros antes de dejar de funcionar por completo. Todos estos factores se combinaban para producir una imagen característica del impresor asalariado. Su cultura lo llevó a reclamar una posición más elevada que la que se concedía a las profesiones mecánicas, simbolizado en el derecho a llevar armas. El desempleo y la necesidad de ser errantes hacían de ellos negociadores obstinados y capaces de obtener mejores condiciones de trabajo. El contacto con las nuevas ideas le daba a esa obstinación el matiz de un radicalismo inteligente.
La imprenta, además, fijó la imagen de la cultura medieval por medio de una generosa selección de textos que ponía en circulación. Esta imagen fue la que los humanistas manejaron al entender la cultura medieval como un amontonamiento de superstición y de frivolidad que oscurecía una perspectiva clara del mundo antiguo. Hacia finales de siglo, este punto de vista ganó en extensión.
Imprenta europea del siglo XV.

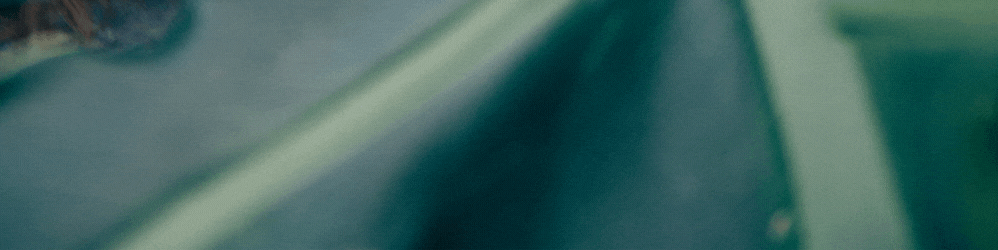
Si deseas profundizar más puedes leer:
📚El sentido del pasado en el Renacimiento, de Peter Burke. Ediciones Akal, S.A, 2016, Madrid.
📚Historia de Europa. La Europa del Renacimiento. 1480-1520, de J. R. Hale. Siglo XXI de España Editores, S.A, 2012, Madrid.
📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.
📚Poder y lujuria en el Renacimiento. Revista Muy Historia número 90 de agosto de 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top