16- FRANCISCO I DE FRANCIA: EL SEXO LO PRIMERO.

Desde pequeño Francisco siempre estuvo muy unido a su madre, Luisa de Saboya, y a su hermana Margarita, mayor que él. Como siempre estaban juntos los llamaban «La Trinidad».


En 1515 Francisco I heredó una Francia cuyos límites apenas si iban a cambiar hasta el reinado de Luis XIV. Abarcaba un enorme territorio, pero solo podía actuar con auténtica libertad dentro de los antiguos núcleos del reino: Picardía, Champaña, Turena, Berry, Anjou y Maine. Esta era «la Francia real», como señaló un viajero italiano.
El rey tenía siempre las manos atadas por contratos hechos cuando se adquirieron las tierras. Entre ellos, por ejemplo, exenciones tributarias, exclusiones legales, necesidad de consultar a asambleas locales. Aunque era el heredero del reino más grande, del más rico de Occidente y del que profesaba lealtad a un solo gobernante se veía obligado a administrarlo —en algunos aspectos— como si se tratara de una federación de poderes independientes.
A los pocos meses de su ascensión al trono, Francisco cruzaba los Alpes. Y, gracias a ser el vencedor de la batalla de Marignano, recuperaba Milán de modo indiscutible. El Concordato de Bolonia y las concesiones hechas por el papa en este plan maestro para el gobierno interno de la Iglesia en Francia, así como sus relaciones con Roma, demostraban que León X creía que los franceses habían llegado a Italia para quedarse. Lo mismo ocurría con el muy alabado Tratado de Cambrai de 1517 y su gemelo, el Tratado de Londres de 1518, que pretendían asentar una paz duradera.
A la muerte de Maximiliano, Francisco llegó a presentarse como candidato a emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta propuesta —que se sabía inviable— seguida al otro año por la fabulosa entrevista del Campo del Paño de Oro, era notable porque representaba un gasto que, añadido a los costos de la guerra en tres reinos, solo podía proceder de un país próspero y ordenado.
Cuando Francisco I subió al trono en 1515, Francia constituía el ejemplo supremo en Europa de lo que una política deliberadamente centralizadora podía conseguir. Lo que esta no podía lograr —en Francia o en cualquier otra parte— era una extensión del alcance de las lealtades del individuo. Es decir, un ensanchamiento del círculo de causas por las que una persona estaba dispuesta a sacrificarse. El gran magnate podía convertirse en gobernador provincial y actuar para la corona, pero con ello no se canalizaba hacia la capital la lealtad y la deferencia que le profesaban. En todas las ciudades, e incluso en algunos pueblos grandes, había uno o dos de los habitantes principales que ocupaban cargos reales en conjunción con sus tareas normales como comerciantes o como abogados. Los correos y los administradores ambulantes los unían a los tribunales financieros y judiciales de París. Pero estos empleados eran considerados aún como hombres locales y se empeñaban por imponer los decretos reales sobre las costumbres del sitio.
Cuando el estado burocrático comenzaba a surgir de la crisálida feudal, los empleados que lo ayudaron a nacer —muchos de los cuales eran juristas— estaban obligados a buscar un compromiso entre la eficacia de los esquemas —de los que existían modelos en el derecho romano y en el funcionamiento de las grandes propiedades individuales, laicas y monacales— y la tradición, entre someterse a las concepciones locales o solicitar la cooperación mediante la invocación del nombre del rey. Los nombramientos, las proclamaciones, los edictos tenían que venir del rey para que el pueblo los sintiese coactivos.
Sin embargo, esta invocación continua no contribuía a vincular a los hombres en una comunidad nacional de súbditos. Se daba por supuesto que los límites de jurisdicción de un país pudieran fluctuar por razón de herencia o por los matrimonios dinásticos o por la fortuna de la guerra. La idea de «Francia» quedaba aún más debilitada por esta noción que la acompañaba de «las tierras gobernadas en el momento por el rey francés». Es más, cuando el poder regio daba un paso hacia adelante y avanzaba hacia un fin moderno utilizaba medios medievales porque invocaba la herencia o el derecho feudal o actuaba en contestación a una petición de ayuda o de protección. Cada nuevo vínculo con una región o con una ciudad se consideraba aislado de una política centralizadora total y según los términos del contrato feudal teóricamente revocable y basado en el cumplimiento mutuo de las obligaciones. El dispositivo del futuro Estado-nación se construía entre pueblos que, hasta entonces, no eran conscientes de ello.
Por eso los moldes de un patriotismo nacional se forjaban con lentitud: un lenguaje común, una administración unificada, la elevación de una monarquía milagrosa a la categoría de una visión completa por encima de los grandes hombres de la localidad, la proliferación de los empleados del gobierno de plena dedicación, la elaboración de una literatura destinada a ensalzar la fama de su pueblo. Gran parte de la realidad de la que estas formas se revestirían ya se encontraban presentes. Por ejemplo, la conciencia de las características nacionales diferentes, la competitividad política y económica, el resentimiento frente a la indiferencia exterior. Pero a muchos hombres les faltaba la visión, el conocimiento, y, sobre todo, no les era necesario pensar, como no fuera de vez en cuando, en una nación como una comunidad. Sus fronteras eran demasiado difusas, el pueblo demasiado diverso en el lenguaje y en las costumbres, sus gobernantes demasiado distantes y sus intereses demasiado alejados. Lo significativo, entonces, residía en lo familiar y en lo cercano.
El sistema de Francia y el de Inglaterra eran muy distintos. Tanto el de enlaces, el político, el de vida. Considera tan solo la obstinación de Enrique VIII por anular su matrimonio con Catalina de Aragón, que lo puso en pugna con el papa. En la política francesa este desencuentro con el papado era innecesario, Luis XII simplemente se divorció de su primera mujer. Además, las favoritas francesas tenían sanción romántica. La condescendencia regia podía elevar a la amante del rey sin ofender a la esposa.
En cuanto a la costumbre de Enrique de recibir consejos de sus nobles y de sus ministros, Francisco no se arriesgaba a hacerlo excepto en contados casos. Los atendía amable y se servía de inteligentes medios para convencerlos, lo mismo que para persuadir a la Iglesia y al Parlamento. Por este motivo el estado político galo estaba más en peligro que el de Inglaterra. Sus combinaciones eran intrincadas y los medios a utilizar tenían que ser suaves. Los franceses se cuidaban con solicitud de su bienestar, aunque fuera a costa de la tranquilidad de sus vecinos. La tensión y el esfuerzo político creaban un sistema flexible y abstruso. Eran tan diferentes las circunstancias que rodeaban a un súbdito de Francia de la de uno de Inglaterra, que era imposible juzgar la conducta de uno por la del otro.

Cuando Francisco nació en Cognac el 12 de septiembre de 1494 estaba muy alejado del trono. Su padre —Carlos, conde de Angulema— apenas era primo del rey, el ya enfermo y anciano Luis XII. Además, el monarca se hallaba decidido a tener un heredero varón y por eso se casó tres veces.
En 1514 murió Ana de Bretaña, la madre de la princesa Claudia y esposa del rey Luis XII. Con su deceso desaparecía el último impedimento para que Francisco se casase con la hija de la difunta y que así se acercara más al trono. Él también era de sangre real, pero lo agobiaban tres generaciones de penurias económicas. Ahora todo lo que había economizado Ana sería en su beneficio.
Enseguida firmó pagarés y se compró diamantes, rubíes, perlas, esmaltes, aderezos soberbios, espuelas de pesado oro, vestidos con anillas doradas, espadas con incrustaciones, vasijas, jarros, botonaduras para las camisas, perfumes exquisitos.
Desde su silla de inválido Luis XII contemplaba este derroche y un día mientras lo veía competir en un torneo se lamentó:
—Este muchacho lo estropeará todo. —Quizá lo pensaba en serio o puede que sintiese celos de la juventud de su yerno y heredero.
Hay que destacar que Francisco no tenía ningún interés en contraer matrimonio con la princesa Claudia, solo lo hacía por los beneficios que le reportaría. La chica —de quince años— era coja, bizca del ojo izquierdo, pálida, de baja estatura y muy gorda. No le inspiraba ningún sentimiento amoroso, aunque la respetaba porque era buena persona y piadosa. Encima, en lo físico se parecía demasiado a la madre muerta, una mujer que siempre le había puesto piedras en el camino.
Luis XII prolongaba el luto, pese a que se acercaba la boda entre su hija y Francisco. La madre del futuro rey y la novia fueron el 10 de mayo de 1514 a San German-en-Laye y allí los jóvenes se casaron el día 14 sin ninguna ceremonia. Pasada la noche de bodas Francisco abandonó a su consorte para irse a una cacería. ... Y ese mismo mes Luis XII, aconsejado por el papa, comenzó a hacer planes para casarse y engendrar un heredero propio que lo sucediera en el poder. La candidata era María Tudor, la hermana menor de Enrique VIII.
Pero la joven prometida estaba enamorada hasta las trancas. Charles Brandon —duque de Suffolk— era el gran amor de María y estuvo para la boda con Luis XII. Francisco lo acogió bajo su protección y le encontró albergue con los de Coq, la familia de su amante. Pese a su amabilidad, lo primero que hicieron los ingleses fue poner a Francisco en su sitio. Lo llamaban «duque de Bretaña», título que lo descartaba como segunda personalidad del reino. Y cuando fueron a cazar con él también lo trataron mal porque lo consideraban vanidoso.
En los torneos Francisco lució una nueva armadura y Suffolk, que parecía una enorme torre blindada, acogió sin problema los choques de su lanza. Y el futuro monarca tuvo que abandonar el torneo porque se hirió en un dedo. Así que en otro combate mandó a un espadachín alto y fornido para deshacerse del duque de Suffolk, pero este le dio un golpe y lo desmayó.
Quizá Francisco al principio veía al otro noble como un competidor. Porque el futuro rey sentía atracción por María y le echaba miradas galantes. Cabalgaban juntos por la carretera de Abbeville y se emparejaban en muchas procesiones.
Luis XII contrajo matrimonio con María Tudor el 9 de octubre de 1514. Los franceses se escandalizaron al ser testigos de cómo le entregaban tal belleza de 18 años a ese viejo chocho, desdentado, escrofuloso y que le triplicaba la edad. Pero María soportó su destino con estoicismo, sabedora de que el calvario no duraría mucho tiempo. Es más, hizo todo lo posible por acelerar el deceso de su marido, pues tras la noche de bodas un esposo más muerto que vivo emergió de la cámara nupcial. Este se jactó ante los presentes de que «había obrado de maravilla», pero nadie le creyó.
Luis XII adoraba a su joven esposa. Le entregaba una joya detrás de otra y a cambio de ellas le suplicaba besos. María fingía interés, pero cuando supo que enviaba a Inglaterra a la mayoría de sus damas le entró el pánico y le resultaba más difícil mentir.
A quien el rey no pudo despedir fue a Francisco. Este se había ganado la buena voluntad de María y hacía todo lo posible por alegrarla. Organizaba torneos para darle el gusto y para brillar en ellos. Pese a la simpatía que le despertaba, Francisco y su madre le habían colocado alrededor gente de confianza que la vigilaba día y noche.
Esto le permitió que le afirmara a su amigo Fleurange:
—En mi vida de aventuras me siento feliz y estoy más tranquilo de conciencia que durante los pasados veinte años. Aunque la gente tenga esperanza, sé que el rey y la reina no pueden tener sucesión.
Es decir, sabía por los espías que el monarca no podía consumar el acto sexual. Sin embargo, como Francisco no se alejaba de María Tudor su madre se alarmaba porque temía que la embarazase él y que perdiera el trono en beneficio de un hijo suyo. Mientras, el viejo rey hacía esfuerzos que mermaban su salud. Iba a todos los festines, se levantaba temprano y se empeñaba en lo imposible, en no parecer viejo. Todos se reían de él porque resultaba cómico.
Alguien con sentido del humor escribió:
«El rocío que el rey de Inglaterra le había mandado lo empujaba alegremente tan pronto hacia el cielo como hacia el infierno».
Lo cierto era que consumía a Luis XII con rapidez seguirle el ritmo a su esposa adolescente y tratar de engendrar, sin éxito, un heredero. Dejó París para ir al campo por motivos de salud, pero en Navidad volvía a estar en el castillo de Tournelles, tendido sobre una camilla. E incapaz de sonreír por falta de fuerzas.
Llamó a Francisco para decirle que se moría y este intentó calmarlo. Luego se confesó y reunió las últimas energías para abandonar con dignidad este mundo.
Murió el día de Año Nuevo de 1515, menos de tres meses después de la boda. Todos decían que falleció agotado por los esfuerzos que había hecho en la cama. A María le costó trabajo disimular el alivio. Hacía bastante tiempo que estaba enamorada del duque de Suffolk y ahora por fin podía casarse con él.
Después de la muerte de Luis XII y siguiendo la costumbre, encerraron a María Tudor en el hotel de Clûny durante seis semanas para determinar si había concebido alguna criatura del difunto rey. Era La reine blanche. En cuanto pudo y sin perder el tiempo se casó con el duque, por mucho que dos sacerdotes ingleses radicados en París le advirtieran de que era un hechicero que tenía tratos con el demonio. Aunque su hermano Enrique le había prometido que nunca la volvería a obligar a casarse con alguien, ella lo conocía y sabía que no cumpliría su promesa.
Como la Ley Sálica le impedía reinar a Claudia —legítima hija del difunto rey— Francisco, el familiar masculino más próximo, el 25 de enero de 1515 fue coronado y ungido en la catedral de Reims como quincuagésimo séptimo soberano de Francia.
Sus nuevos súbditos estaban encantados con él. En los últimos tiempos el país había soportado una serie de monarcas grises y enfermizos. Ahora, por fin, tenían ante ellos a un hombre con una figura imponente, un rey que rebosaba vigor y energía.

Francisco se sentaba con firmeza en la silla de montar desde que tenía seis años. Se mantenía erecto sobre la cabalgadura y era correcto, corpulento y con largas piernas. Tenía la figura esbelta de un soldado francés y podía sostener una pesada lanza o una gruesa espada con mano ágil y firme. Mataba a un jabalí o hacía caer un halcón, corría, saltaba y luchaba contra cualquier hombre. Bebía y comía sin moderación.
Su principal diversión eran las mujeres, pero el fin supremo que perseguía consistía en afirmarse por medio de las armas. Esperaba lograr que el ejército francés fuese el primero de Europa.
Tenía confianza ciega en su madre y en su hermana Margarita. Ambas lo habían educado para que no le temiese al mundo y este apoyo lo hacía creer que podía ganar a quien se propusiera. En definitiva, su infancia y su adolescencia fueron el polo opuesto de las de Enrique VIII.
Un galés que lo vio en el Campo del Paño de Oro de 1520 lo describió como un hombre de más de 1,80 de altura, cuello de toro, cabello castaño liso y bien peinado, barba de tres meses de un color más oscuro, ojos pardos algo rojizos y una tez del color de la leche aguada. Los glúteos y los muslos eran musculosos, pero las pantorrillas delgadas. Era un poco patizambo. Su enorme nariz le granjeó el apodo de Le roi grand-nez. Pero esto quedaba compensado por su gracia y por su elegancia. Las sedas y los terciopelos multicolores que vestía deslumbraban a los cortesanos.
Tenía unos modales exquisitos y un encanto irresistible. Era un gran conversador, capaz de tratar cualquier tema relativo a las artes o a las ciencias, no tanto porque las hubiera estudiado en profundidad, sino por su más que notable memoria. Al parecer, era capaz de recordar todo lo que leía o lo que le decían.
Siempre reía y disfrutó de cada momento de su reinado. Se deleitó con todos los placeres que se le pusieron al alcance. Con la caza, con los banquetes, con las justas y con la disponibilidad de tantas bellas mujeres.
Era un hombre tolerante y práctico, sin prejuicios férreos. Pero su educación fue la de un soldado y esta vida incluía asesinar mientras hacía la guerra. A medida que el tiempo pasaba se hizo más duro y de un egoísmo peligroso y repelente. Ya no era amigo de nadie en realidad, ni siquiera de su hermana, porque la utilizó como instrumento de sus ambiciones.
Milán fue su obsesión. Francisco quería apropiarse de este ducado porque había pertenecido a su bisabuela. Por eso perderlo significaba para él que le extrajeran algo tan esencial como el corazón. Era un canto de sirena que le obnubilaba la mente y la conciencia. Y más importante que las hijas que murieron en su ausencia o que la esposa que vivió ignorada o que los hijos que se marchitaron como rehenes en la cárcel española en lugar de él.
Le costó millones y lo llevó a aliarse con el turco, con Enrique VIII, con los protestantes. Lo hizo suprimir libros, sancionar ejecuciones, sacrificar a su hermana, a sus hijos, a sus hijas. Por más profunda que fuese la filosofía del Estado era incompatible con su conducta rastrera.

Antonio de Beatis escribía del joven Francisco:
«Aunque de moral tan ligera que se deslizaba fácilmente en los jardines ajenos y bebía del agua de numerosas fuentes, trataba a su esposa con gran respeto y honor».
Tampoco podía decirse que la moral francesa fuese muy elevada. En el bosquejo necrológico de Luis XI, Commines comentaba con asombro que durante los últimos años de vida el rey le había sido fiel a su consorte.
Escribió:
«Considerando que la reina (aunque era una excelente princesa en otros aspectos) no era una persona en quien un hombre pudiera encontrar gran placer».
Ninguna de las dos esposas reales que tuvo Francisco era rival para su regimiento de amantes. Los franceses acostumbraban a tener dos mujeres. Una cónyuge oficial que compartía los honores y la amante oficial que disfrutaba del afecto. Y esto se complementaba con numerosos affaires.
El destino de la primera de ellas, Claudia, era sencillo y exclusivo, pues existía para dar a luz herederos. En 1515 nació Luisa, en octubre de 1516 Carlota. También tuvo familia en 1518, en 1519, en 1520, en 1522, en 1523 y luego murió. Era una mujer que casi siempre estaba embarazada y que era poco divertida para Francisco.
Escribió de ellos su hermana Margarita:
«El príncipe es un hombre esclavo de los placeres, que siente gran entusiasmo por la caza, el juego y las mujeres, tal como requiere su juventud; pero tiene por mujer un ser de disposición quisquillosa, que no comparte ninguno de sus gustos».
Con los hombres el rey se comportaba en guardia, pero la belleza lo sometía y lo volvía un donjuán.
Francisco creó una corte sin igual en el mundo, en la que iban de fiesta en fiesta y en la que rivalizaban el refinamiento y la magnificencia. Y lo más importante: las damas gobernaban y no se hacían rogar demasiado, pues el monarca quería «que todos los gentileshombres tuviesen sus favores y, si no las tenían, los consideraba mal y tontos». Las favoritas inglesas no contaban con las riquezas ni con el poder de que gozaban sus iguales de Francia y ni siquiera podían esperar consideraciones cuando dejaban de agradar.
Durante la primera década de su gobierno, la mujer más importante en la vida del rey fue su madre, Luisa de Saboya. En las dos ocasiones en las que combatió en Italia —en 1515 y entre 1524-1526— ella gobernó como regente. Pero incluso cuando Francisco estaba en casa la influencia de Luisa era considerable, mayor que la de cualquiera de sus esposas.
Luego venía Margarita. La relación entre ambos era tan cercana que había rumores de incesto. Bella, elegante, inteligente, escritora y llena de gracia en todo cuanto hacía era para su hermano un ejemplo de lo que una mujer debía ser. Cuando tenía 18 años —en 1509— fue obligada a casarse con el duque de Alençon, quien en teoría era «el segundo noble de Francia». El matrimonio no fue un éxito porque Alençon era muy tonto. Además, ella amaba con locura al atractivo Gastón de Foix, duque de Nemours, conocido como «el Rayo de Italia». No tuvo hijos y a la muerte de su marido la hicieron casarse con el rey Enrique II de Navarra.
Francisco tuvo dos esposas. La primera fue Claudia, la hija de Luis XII y de Ana de Bretaña. Le dio 7 hijos. Se dice de ella que era muy pequeña y demasiado corpulenta. Cojeaba, era un poco bizca y nunca se interesó demasiado por su marido. A pesar de todo era una joven dulce y bondadosa.
Un embajador escribió de ella:
«Su gracia al hablar compensaba con creces su falta de belleza».
Murió en 1524 —a los 25 años—, consumida después de tantos embarazos consecutivos. La segunda esposa del rey fue Leonor de Austria, con quien se casó en 1530. Era la hermana del emperador Carlos V. Esta unión formaba parte del trato para que le devolvieran a sus hijos, que habían sido retenidos como rehenes en su lugar. Durante tres años había sido la esposa del rey Manuel I de Portugal. Era alta, cetrina, con el prominente mentón de los Habsburgo y con una extraña falta de carácter.
Una camarera de la reina dejó por escrito:
«Cuando se desvestía, se veía que poseía el tronco de una giganta, pues tan largo y grande era su cuerpo; pero al descender parecía una enana, así de cortos eran sus muslos y sus piernas».
Cuatro años antes de contraer matrimonio con Francisco se decía de ella que se había vuelto corpulenta, de constitución pesada y con manchas rojas en el rostro «como si tuviera elefantiasis». Al rey no le importaba demasiado porque la ignoró por completo y no tuvo hijos con ella.

Al comienzo de su reinado —en una fiesta de esponsales en París— le llamó la atención la esposa de un abogado mayor llamado Disomme. Era Juana le Coq: joven, provocativa y su vida matrimonial no la satisfacía. La atracción fue mutua.
Por la noche se presentó en la casa de la muchacha para un encuentro sexual, pero estaba el marido. Este ignoraba la traición y le dio la bienvenida. El rey improvisó. Puso como pretexto que nadie a su alrededor tenía buen juicio legal ni la probada fidelidad de Disomme, así que venía a pedirle un consejo.
El inocente esposo recibió al adulador con los brazos abiertos y obligó a su esposa a servir al príncipe de rodillas. Francisco se hizo el altanero y apenas la miró.
Cuando el anciano se fue para escoger la mejor bebida que tenía, ella le murmuró al monarca:
—La primera puerta a la derecha.
Francisco se bebió el vino e insistió en marcharse solo, aunque antes tuvo la desfachatez de comentarle a Juana a viva voz que conservara la suerte de contar con un esposo tan bueno. Pero cuando la puerta se cerró, el soberano se deslizó rápido por la escalera y entró en la habitación que la chica le indicó. Esperó un rato, hasta que ella pudo escaparse e ir a su dormitorio. La demora aumentó su excitación.
Tuvieron un primer encuentro apasionado. Lo gracioso era que detrás de la casa del abogado había un monasterio y si Francisco iba allí y tomaba por costumbre rezar podía atravesar el lugar sin llamar la atención. Entre los monjes se hizo muy pronto familiar su figura arrodillada, cubierta con una capa. Todos le alababan la devoción sin saber que le servían de excusa para cometer infidelidad conyugal por partida doble.
Cuando Juana quedó viuda hizo traer de Rúan a un hijo de la dama Gaillard, quien se consideró afortunado de casarse con ella. Ahora tanto la amante de Francisco como su media hermana estaban unidas a los Gaillard, que formaban una dinastía de burgueses ligadas a la corona no solo por interés, sino también por lazos personales.
Pero el monarca era muy promiscuo. Sus amigos Lautrec y Lescun tenían una hermana más joven y hermosa —Francisca de Foix— que rondaba su edad. Se la recomendaron a la reina porque la familia del marido —Juan Laval de Chateaubriand— pertenecía a los Laval, quienes eran muy apreciados por Ana de Bretaña, la madre de la soberana.
La muchacha tenía buena reputación. Francisco le mandó un costoso regalo y ella pudo demostrarle lo mucho que lo apreciaba por medio de una carta.
En esta primera misiva al rey le escribió:
«¿Qué deseáis de mí? Satisfaceros sería colmar mi más caro deseo. Desearos larga y buena vida me parece demasiado sencillo; os deseo una buena larga vida muy feliz y quedo vuestra muy humilde y obediente servidora y vasalla».
La contestación del monarca a Francisca era de tono amoroso. Ella le respondió con otra en la que decía que si era cierto que deseaba verla con frecuencia podía estar convencido de que a cualquier hora, en cualquier momento, iría donde el rey estuviera para verlo, tanto lo amaba. Podía creer en su sinceridad hasta la muerte, pero «guardad mi honor, puesto que yo os doy mi amor y mi corazón».
Esta franca declaración marcaba las posiciones de ambos. Se sobreentendía que conservaría las relaciones cordiales con la reina y que por tanto podría ser aceptada como dama de honor de Claudia.
Pero su esposa no miraba con buenos ojos a Francisca. Ni tampoco la madre ni la hermana porque en el primer poema que le envió la amante al rey lo tuteaba. Las dos consideraban que no le guardaría al soberano la deferencia necesaria.
Francisca era muy hermosa y el rey la valoraba muy por encima de las amantes anteriores. Un día ella le mandó decir que iría a visitar a unos amigos en ville y el soberano se las arregló para ir a la misma casa. Sin embargo, la joven no concurrió. No solo no fue, sino que no le mandó un mensaje con alguna explicación.
Cuando muy enfadado le pidió que le rindiera cuentas, Francisca le comentó que la culpa había sido de su marido, que se había puesto celoso. Este no le dirigía la palabra y la vigilaba sin descanso. Y, lo peor, amenazaba con defender su honor incluso con la espada.
Cuando acordaron una cita, el esposo se plantó ahí como si fuese un perro guardián. Francisco se dejó llevar por el ardor juvenil y lo cogió de la garganta. Después lo amenazó con cortarle la cabeza si hacía el menor movimiento. A Juan Laval no le quedó más remedio que escoger entre desafiar al rey o cederle a su esposa. Dejó libre el acceso, Francisco entró y cerró la puerta.
El transcurso del tiempo demostró que Luisa de Saboya y Margarita no habían errado en su primera impresión respecto a Francisca de Foix, pues la joven se dedicó a jugar con fuego. Se acostaba con el rey y con Bonnivet —uno de los amigos de Francisco—, quien había fracasado al conquistar a su hermana Margarita y se consolaba con su amante.
Francisca, para picar al monarca, le comentaba:
«El buen Bonnivet se cree bello y cuanto más se lo repito, más se lo cree. Me burlo de él tanto como puedo, pero como es muy agradable, paso el tiempo divertidísima. Tiene tanta gracia que me hace reír continuamente».
Un día ocurrió una situación surrealista. Convencido de sus derechos, el soberano llamaba con fuerza a la puerta de su amante y entraba sin ceremonia. Pero esa jornada llegó demasiado pronto y Bonnivet todavía se hallaba desnudo. Tuvo suerte porque le dio el tiempo justo para esconderse dentro de la chimenea y para agacharse detrás de las plantas que tapaban la boca. Francisco no se enteró. Le hizo el amor a su amante como era habitual y luego orinó en la chimenea... encima de Bonnivet.
Más adelante le llegaron los rumores y le llamó la atención que Francisca fuese tan voluble. La cólera real no fue exagerada, sino que consideró que esa aventura llegaba a su final, aunque el alejamiento definitivo tuvo lugar algunos años después. En 1528 la muchacha todavía formaba parte del séquito cortesano.
Francisca era sutil en sus demostraciones de celos. Sabía que la sucesora estaba a la vista y efectuaba velados reproches al rey.
Le escribió:
«Tenéis la reputación de ser fiel a la amistad, pero en lo que conmigo se refiere, no es así. Sé que os han hechizado unos cabellos rizados. Me habéis demostrado poca perseverancia. Yo deseaba ser vuestra dama de honor todos los días de mi vida, pero "honneur se varie"».
En tono más ligero atacó a su rival:
«Sois moreno; ella es rubia y las rubias no nos convienen. Las rubias son frías y lo frío es contrario a la naturaleza».
Francisco le replicó:
«No me habéis pagado muy bien mi constancia, pues siempre me habéis tachado de voluble. Queréis aleccionarme. Sois ingrata sin causa ni razón. Yo no he ganado nada al amaros, excepto la experiencia de que no se puede confiar en una mujer morena. Os aseguro que he aprendido lo bastante para no dar importancia a nadie. No tengo que reprocharme nada de cuanto he hecho por vos; lo que tal vez puedo reprocharme es haberos tenido en demasiada estima. Y al tiempo pasado con vos, puedo muy bien decirle R. I. P.».
Este duro adiós daba a entender que estaba al corriente de la conducta de Francisca con Bonnivet. Por este medio le informaba de que quedaba destronada y de que sería sustituida.
Ni Luisa de Saboya ni Margarita sentían lástima de Francisca. La echarían de la corte y se la devolverían al marido.
Escribieron:
«Hay mujeres a las que elevan para hacerlas felices y ellas no saben reconocer su suerte».
Francisca de Foix (1495-1537). En el retrato la dibujaron rubia, pero no lo era.

La rubia a la que se refería Francisca de Foix tenía por madrastra a una Laval. Era adorable, camarera de honor de Luisa y contaba con 15 años. Se llamaba Ana d'Heilly y se trataba de uno de los treinta hijos que tuvo Guillaume d'Heilly, señor de Pisseleu, con tres mujeres. Pisseleu significaba «peor que el lobo». Ana era hija de la segunda esposa y la educó su madrastra. La trasladó de uno a otro castillo hasta que pudo presentarla en la corte.
Era rubia de ojos azules, delgada, inteligente, juiciosa y enseguida atrajo a Francisco. Hubo un período en el que el rey estuvo lejos de ella cazando en Blois, pero en lugar de olvidarla más la necesitaba. Volvió y la persiguió, pero ella detuvo el ímpetu y consiguió de él atenciones más delicadas y más cálidas. Era lista y sabía esperar.
Un día —al alba— se encontraron junto a la ventana del castillo.
Francisco pronunció:
—Escóndete en tu firmamento dios celestial, porque esta belleza te oscurece.
Y en el momento en el que decía estas palabras una nube tapó el sol. Francisco comprendió que estaba enamorado de Ana, pero tuvo que esperar para concretar los amores porque su obsesión por Milán se interpuso. Se marchó a la guerra en la península itálica y Carlos V lo hizo su prisionero. Estuvo encarcelado durante largo tiempo.
Cuando, después de la nefasta experiencia del cautiverio regresó a Francia y se reencontró con su madre, se llevó la sorpresa de que esta había traído a Ana d'Heilly para que le sirviese de consuelo. Esperaba satisfacer con ella lo que su imaginación había elaborado durante los dos años de prisión. No sería un amorío sin trascendencia porque, a diferencia de Francisca de Foix, Ana había empezado por conquistar a Luisa de Saboya y a su hermana Margarita.
Francisco se hallaba en una etapa vital en la que precisaba mucho consuelo. El triunfo en la batalla de Marignano le había hecho fantasear con nuevas grandes conquistas y la derrota de Pavía lo había herido en su amor propio. Había conocido el fracaso, había sufrido una catástrofe moral y se había chocado con lo imposible. No había límites a su valor mientras no había dudado de sus aptitudes, pero luego se había enfrentado a fuerzas superiores a las suyas. Quería apartarse de los combates, anhelaba un nido lujoso donde poderse lamer las heridas.
Más adelante nombraría a Ana d'Heilly duquesa de Étampes. Se trataba de una joven muy culta y de una deslumbrante hermosura, de ahí que dijeran de ella que era «la más bella entre los sabios y la más sabia entre las bellas».
Pero Francisco durante su cautiverio se había comprometido a casarse con Leonor, la hermana del emperador Carlos. Debía seguir adelante con la boda porque formaba parte del acuerdo —junto con un pago enorme— para recuperar a sus hijos. Ana tenía 21 años en ese momento, ya llevaba tres siendo su amante. Sería el ama oficial de los pequeños y continuaría muy cerca del rey.
Ana le escribió a Francisco:
«Cuando lleguen los días de vuestra boda, cuando estéis rodeado del fausto de vuestra triunfal luna de miel, festejado con grandes honores y banquetes y torneos, atendido por damas y caballeros, pensad que el corazón de vuestra adorada no desea otro triunfo que el de haceros saber que su amor es siempre obediente, respetuoso y que si ha faltado al amaros, ha sido únicamente por lealtad. Si perdiera la dicha que he obtenido, tened la seguridad de que mi pobre espíritu no desearía otro bien que la muerte. Si muriera el sentimiento que para mí es vida, la muerte sería una liberación».
Ana d'Heilly duquesa de Étampes (1508-1580).


Además de que Francisco no les mandaba cortar la cabeza a sus esposas, se distanciaba de Enrique en que de sus amantes lo que admiraba era la belleza exterior.
El carácter galo se oponía en todo al de la isla. Los ingleses, aunque se tratase de un ser tan monstruoso como Enrique VIII, eran capaces de una extraordinaria purificación del espíritu cuando comenzaban un romance. Luchaban para encauzar su conducta y la adaptaban al concepto que se habían formado de la mujer propia. Aquella dama les parecía tan elevada, tan espiritual, tan desinteresada, tan amorosa, tan pura, que nunca se consideraban lo bastante dignos de ella. La convertían en una diosa a la que adorar.
Pero Francisco, como buen francés, era incapaz de darle esta aureola moral a su vida amorosa. En ciertos momentos tal vez se sintió indigno y estuvo tentado de idealizar a Ana d'Heilly, pero le faltaba fe en la bondad de su ídolo. Era su belleza la que lo exaltaba y la que lo atraía. No le resultaba posible sentir un amor heroico ni el de los grandes amantes, se tomaba este sentimiento en broma.
Pese a su perpetua galantería, Francisco tenía pleno dominio sobre su corazón. Tomaba a las mujeres como diversión. Eran meros juguetes y ellas lo sabían, se contentaban con los ricos regalos que les hacía y con los privilegios que les concedía. En el instante en el que se aburría y la relación finalizaba se preocupaba de que quedasen bien colocadas. Si no estaban casadas al inicio de la relación, les encontraba un marido bien situado.
Enrique, en cambio, no dominaba sus emociones y se engañaba al imaginar virtudes inexistentes, sobre todo si la caza se le complicaba porque la presa se le resistía. Estaba resuelto a casarse con Ana Bolena y los obstáculos no lo detenían, sino que conseguían que la pasión aumentase. Cuando contrajo matrimonio con ella y se dio de lleno con la realidad, dejó de interesarle y empezó a buscar por otro lado. Bastó que encontrara un nuevo amor para tejer un hilo de mentiras, enjuiciarla y ordenar que le cortaran la cabeza.
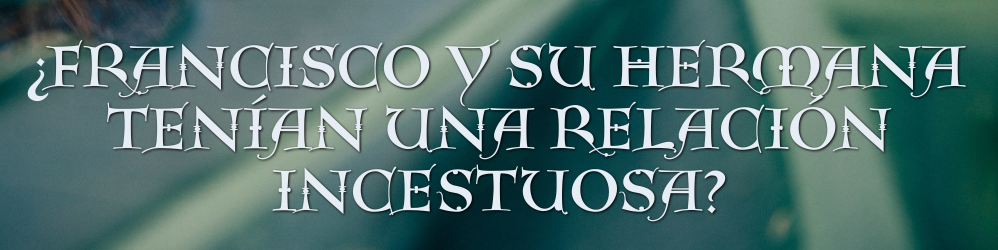
A fines del año 1520 Francisco le escribió a su hermana una carta en la que la apremiaba. Ella muy rápido le contestó con otra en la que le rogaba que la quemara.
El significado era oscuro y el trato ceremonioso como todas las que le enviaba. Debido a la relación tan cercana que mantenían —Margarita vivía en la corte en lugar de con el marido, había celebraciones en las que ocupaba el sitial de honor al lado del rey en lugar de la esposa, se consultaban, se besaban y se tocaban más de lo habitual entre hermanos— corrían los rumores de que tenían una relación incestuosa.
La carta decía:
«Al señor rey, mi Soberano Señor.
Señor: Lo que tuvisteis la bondad de escribirme, que con constancia llegaríais a hacerme comprender, me ha hecho persistir y, además, me hace esperar que no abandonaréis el recto proceder, burlando a aquellos que tanto lo desean. Tanto si es en mal como en bien, dejadme mantener mis ideas, puesto que no necesitaréis jamás la devoción y los cuidados que he dedicado y dedico a vuestra Graciosa Majestad. Y si por imperfecto desdeñáis mi homenaje, os ruego, Señor, que me hagáis el honor y que tengáis la bondad de no hacer más triste mi desgracia pidiéndome prueba de sumisión, cuando sabéis que no soy nada sin Vos; de ello es fiel testigo la prueba que os mando. No os pido que terminéis mis pesares para empezar mejor el año nuevo; quiero que comprendáis lo que Vos sois infinitamente para mí y que estáis presente sin cesar en mi pensamiento. Mi gran deseo de veros y hablaros, Señor, me obliga a rogaros humildemente, si no os causa molestia, que me hagáis llamar por este mensajero, que yo acudiré al instante, fingiendo cualquier otro motivo. Y por malo que esté el tiempo y por desastrosa que encuentre la carretera, me resultará el viaje agradable y placentero. Os quedaré altamente agradecida si echáis esta carta al fuego y mis palabras en olvido. De lo contrario, será mi triste destino peor que la muerte».
Le enviaba, también, un poema que decía:
«Es mi triste destino peor que la muerte, viviendo solo
para vos, confiando en vos ciegamente, no puedo soportar la idea de vuestro enojo.
Suplico débilmente a vuestra gracia que perdonéis mi necedad.
Mi destino será peor que la muerte, si no puedo dedicaros toda mi voluntad, mis fuerzas, mi vida entera.
Aceptadlo, si no queréis que mi destino sea peor que la muerte.
Vuestra muy humilde y muy obediente, más que vasalla y sierva».
No estaba firmada, pero no hay la menor duda de que la letra era de Margarita. De la misiva se desprende que el mensajero esperaba mientras la escribía y que ella confiaba en que volvería con la orden de que acudiera al lado de Francisco. Resulta bastante incoherente, aunque se nota que estaba en conflicto con su hermano. Él deseaba hacerle comprender algo y Margarita no lo consentía.
Si bien consideraba a Francisco casi un dios, se resistía a la petición. Sufría una agonía y le rogaba que no la empujase al sacrificio. Deseaba tener la entrevista para hacerlo entrar en razón. Algunos historiadores creen que quería mantener una relación incestuosa con Margarita. Otros que le pedía que se divorciase y que se casara con Carlos de Borbón, quien era un excelente militar, demasiado rico y muy poderoso. Lo cierto es que la madre de ambos —Luisa de Saboya— sí llegó a proponerle matrimonio y el condestable la rechazó.

Francisco, al igual que Enrique VIII, entendía que la función principal de la corte era mantener el orden aristocrático, que los nobles se sintieran bien a su lado para que fueran fieles.
Por eso se convirtió en el centro supremo de su poder. Y para hospedarla necesitaba inmensos palacios. Trasladarla significaba un enorme esfuerzo, pero era pródigo con sus favoritos y se las arregló para que lo cortejaran en lugar de discutirle. Sostener a su alrededor a todos esos nobles sería imposible sin «la guerre amoureuse». Porque el amor y el sexo eran los principales entretenimientos.
Tanto Ana de Bretaña como su hija Claudia vivían como monjas, pero en Cognac —donde se había criado Francisco con su familia— las costumbres eran mucho más liberales. Y al rey le apetecía la libertad de ambos sexos dirigida sobre el sistema cortesano de la amabilidad y del amor físico. Había un mayor juego de la inteligencia y el resultado era libertino.
La primera de las emigraciones de Francisco durante su reinado fue a Turena. Todos se trasladaban junto con el rey: la reina, las damas, los altos funcionarios de la corona, los arqueros, los caballeros, los cortesanos, los consejeros, los tesoreros, los embajadores, los cazadores, los perros, los caballos, los artistas, los poetas, los tapiceros, los herradores, las prostitutas, los doctores, los curas, la cocina. Cuando los carromatos estuvieron dispuestos se necesitaron 3.000 caballos para efectuar el traslado.
Fueron a Blois por río, a Melún por tierra, a Gien. Y luego por el Loire con el lanchón real y música. En Blois tenía un vasto bosque y cazaron ciervos. A mediados de junio pararon en Amboise para la boda del duque de Lorena con Renata, la hermana del condestable.
Esta boda requería regias diversiones. Francisco quiso distraer a las damas y mandó colocar trampas para jabalí en el bosque. Quería uno de alrededor de cuatro años para que lo soltaran delante de todo el mundo y matarlo con sus propias manos. Luisa, Claudia y Margarita le rogaban que no se expusiera a ese riesgo y de boquilla cedió, aunque insistió en que atizasen al animal para ver qué hacía. El jabalí salió de su jaula furioso y se lanzó por una escalera para luego dirigirse a la galería. Algunos espectadores huyeron, otros se colocaron delante de Francisco. El rey dio un grito para que le dejasen libre el paso y se abalanzó sobre el animal con la espada en alto. Le dio un golpe certero, el jabalí se estremeció y retrocedió escaleras abajo. Luego cayó muerto en el suelo.

Francisco fue la personificación del Renacimiento, mucho más que Enrique VIII. A diferencia de la Edad Media, en esta época la caza y el combate no bastaban para un noble, también era necesaria la educación.
Durante su reinado la guerra siguió siendo importante. Demostró ser un soldado valeroso en el campo de batalla y nada lo divertía más que recrear batallas para deleite de sus amigos, pero vivir con elegancia fue más importante todavía.
Sentía pasión por el arte y era lo bastante rico como para permitirse alimentar este modo de vida. Al cabo de poco tiempo ya era celebrado como uno de los grandes mecenas de su época. Trajo a Leonardo da Vinci de Italia y lo instaló en una espléndida mansión en Amboise, donde el genio vivió hasta su muerte. A menudo recibió las visitas de Andrea del Sarto, de Rosso Fiorentino —a quien los franceses conocían como Mâitre Roux— y a muchos otros pintores, escultores y artistas italianos, entre los que hay que contar a Benvenuto Cellini, que talló el medallón en el que Tiziano se basó después para pintar su famoso retrato. Pero, además de Leonardo, tenía otro favorito: Francesco Primaticcio, a quien empleó en Fontainebleau, su residencia preferida.
Era inquieto y sentía compulsión por construir. Reconstruyó los châteaux de Amboise y de Blois. Y creó Chambord —la más magnífica residencia de caza jamás construida—, para la cual contó con la ayuda del propio Leonardo da Vinci. En todos estos edificios vemos una y otra vez su emblema, la salamandra, a menudo rodeada de llamas. Su legendaria capacidad de ser inmune al fuego la convertía en el símbolo perfecto de supervivencia.
La salamandra, el emblema de Francisco I.

Francisco escogió Amboise como base central. Quería espacio y su aventura con Juana le Coq en París significaba un pasatiempo sin importancia. Lo que más amaba era el Loire. Había dado un gran paso al llevarse a Leonardo da Vinci y fue un acierto porque el artista hizo proyectos de canalización en Remorantin. El rey buscó obreros italianos que supieran trabajar y convivir con los de Turena y contratistas franceses que se adaptasen a trabajar con los italianos.
El dibujo que Leonardo hizo de Chambord se correspondía con las soberbias intenciones de Francisco. El palacio le costaba tanto como una campaña militar, pero no le importaba. Se sentía dominado por coronar la tierra con una suntuosa y regia construcción, cuyas líneas y volumen consiguiera la armonía dentro de una restricción equilibrada. Tendría en cada uno de sus extremos una pesada torre terminada en punta y el centro lo estabilizarían las torres gemelas. Según el historiador Hackett, era un sueño plasmado en piedra.
Francisco se lanzó a por todas y no obró por etapas como hizo Enrique VIII. Pensaba que el sitio era el propicio para que las cabalgatas fueran y viniesen a sus anchas y donde las cacerías se combinarían con las ceremonias y las elegancias de la realeza.
Chambord, un sueño plasmado en piedra.

En la capital, París, transformó el Louvre —una fortaleza medieval— en un gran palacio renacentista y financió personalmente la construcción del nuevo Hôtel de Ville —sede del ayuntamiento— para tener pleno control sobre su diseño.
Escribió el embajador veneciano:
«Nunca durante todo el período de mi embajada, estuvo la corte en un mismo sitio durante más de quince días consecutivos».
Esto resultaba todavía más notable si uno tiene presente que los caminos no eran como los de hoy en día y los problemas logísticos que los desplazamientos de tantas personas traían consigo. El equipaje incluía muebles, tapices para no pasar frío y toneladas de vajillas de plata. Y encontrar alojamiento adecuado era una pesadilla constante. A menudo solo había aposentos para el rey y para sus damas y todos los demás dormían a ocho o nueve kilómetros de distancia, allá donde encontraran techo. Y si no lo había en tiendas de lona. Pero fueran cuales fuesen las molestias que tenían que soportar, se esperaba que siempre estuvieran listos para las complejas ceremonias que organizaban las principales ciudades y los pueblos que visitaban.
Otra de las pasiones de Francisco: la literatura. Era un devoto hombre de letras que reverenciaba los libros que había heredado de su madre, Luisa de Saboya. Ella le había enseñado italiano y español, idiomas que hablaba con fluidez. Su punto débil era el latín, con el que nunca se sintió a gusto del todo.
Como bibliotecario mayor nombró a Guillaume Budé, que a los veintitantos años había renunciado a una vida de vicio y de libertinaje para convertirse en el más célebre erudito francés de la época. Reclutó agentes especiales por todo el norte de Italia para que buscaran códices manuscritos o los relativamente nuevos libros impresos, del mismo modo en el que perseguía cuadros, esculturas y objetos de arte. En 1537 firmó un decreto —conocido como la Ordonnance de Montpellier— en el que disponía que se entregase a la Biblioteca Real un ejemplar de todo libro publicado o vendido en Francia. En la actualidad este derecho lo detenta la Bibliothèque Nationale, de la que la Biblioteca Real fue el germen. En el momento de su muerte contenía más de tres mil volúmenes —muchos de ellos saqueados de la Biblioteca Sforza de Milán— y estaba abierta a cualquier erudito que quisiera usarla.
Otro decreto —la Ordonnance de Villers-Cotterêts, de 1539— hizo que el francés, en lugar del latín, fuera el idioma oficial del país e instituyó un registro de nacimientos, de matrimonios y de defunciones en cada parroquia. Es de destacar que antes la gente no sabía ni siquiera cuándo había nacido. Esto le sucedió al anterior rey, Luis XII, que no pudo utilizar el tema de la minoría de edad en el divorcio de su primera esposa porque no tenía cómo probarla.

Su reinado coincidió con la Reforma. Al principio simpatizó con el protestantismo —mientras no cruzaba la frontera de la herejía—, aunque solo fuera porque le creara problemas al rey Carlos. Su hermana Margarita sí tenía tendencias reformistas mucho más fuertes y era conocida como «la mamá gallina de la Reforma».
La Sorbona —que siempre se mantuvo católica hasta el fanatismo— en 1521 emitió una violenta condena a Martín Lutero. En 1523 fue todavía más allá, y, conmocionada por la reciente publicación de una versión en francés del Nuevo Testamento, intentó prohibir por completo las traducciones extranjeras de las Escrituras. Pero Francisco intervino y lo impidió.
El autor de la traducción, señaló el rey, era nada menos que el maestro Jacques Lefèvre d'Étaples, un erudito muy respetado, celebrado y estimado en toda Europa. Cualquier ulterior objeción a sus obras fue prohibida por el monarca.
Más adelante quemó en las hogueras a hugonotes —protestantes franceses— por herejía, mientras se aliaba con los protestantes alemanes para ir contra Carlos V.
No volveré a tratar en detalle en el tema de la guerra porque ya te lo he explicado en la entrada sobre Enrique VIII. Las vidas de estos dos reyes y la del emperador Carlos V estaban entrelazadas. Sí te diré que desde el inicio de su reinado Francisco tenía en mente efectuar una campaña en Italia para recuperar Milán, pues los franceses habían perdido el ducado en 1513.
El 13 de septiembre de 1515, en Marignano —hoy Melegnano—, se enfrentó a las tropas imperiales. El combate comenzó a media tarde y continuó durante la noche y hasta que el sol de la mañana se elevó alto en el cielo.
Francisco luchó con su habitual gallardía y se hizo nombrar caballero en el mismo campo de batalla por Bayard, un legendario paladín. Consiguió Milán y una delegación de la ciudad acudió a someterse a él el 16 del mismo mes, a pesar de que Sforza resistió en el castillo hasta el 4 de octubre. Para acabar con el conflicto el rey le ofreció una pensión a Sforza si se asentaba en Francia y este aceptó. El 11 de octubre Francisco entró triunfal a caballo en Milán.
Le escribió a su madre que nunca más podrían llamar a sus hombres «liebres con armaduras», como se burlaban de ellos después de la batalla de las Espuelas —todavía reinaba Luis XII— en la que Enrique VIII y los suyos los hicieron salir a las corridas.
Mientras se reponía de un accidente en 1521, Francisco preparó la guerra contra Carlos. Aprovechó que el emperador se encontraba en el Sacro Imperio Romano Germánico —enemistado con Lutero— y que se había declarado una revolución en España. Sabía que sacar partido de estos problemas de su enemigo era el camino por seguir.
El plan resultaba ingenioso. El señor de Sedán retaría a Carlos y empezaría la ofensiva en el Mosa. Los franceses le darían las armas, pero la responsabilidad sería del otro hombre. El segundo objetivo era Navarra. Lesparre —hermano de Francisca de Foix, de Lautrec y de Lescun—, dirigiría una gran incursión allí. Y Francia se desentendería porque Inglaterra había anunciado que iría contra la nación que rompiera la paz.
En marzo de 1521 de la Marck —padre de Fleurange— tomó las instrucciones de Francisco y fue agresivo. Carlos V aceptó encantado el reto. Everard, el futuro cardenal, se puso del lado del emperador y contra su hermano. Nassau tomó el campo y obligó a de la Marck a someterse. La derrota fue rápida.
Lesparre fue igual de inepto. Pese a las súplicas de Ignacio de Loyola, atravesó Navarra y entró en España para apoyar la rebelión, pero por llegar demasiado tarde y por proclamarse a sí mismo defensor se ganó el resentimiento. Además, sus tesoreros se quedaron con el dinero que tenía para pagar a las tropas y por este motivo no eran tenaces ni fieles. Lo aplastaron en Logroño, lo cercaron y lo hicieron prisionero.
Por esas fechas la principal preocupación del emperador Carlos era Martín Lutero, quien había revolucionado a los nobles alemanes. Desde que en 1517 Lutero le había mandado sus tesis al cardenal Alberto de Bandeburgo y de que las había hecho públicas en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg enseguida las habían traducido al alemán, las habían copiado y las habían impreso. En dos semanas se habían difundido de una punta a la otra del Sacro Imperio Romano Germánico, y, pasados dos meses, por toda Europa. Cuatro años después Lutero había sido expulsado. Debía abjurar de sus tesis en la Dieta Imperial en Worms ante el emperador Carlos V, que tendría lugar del 28 de enero al 25 de mayo de 1521.
En 1520, mientras Carlos V se dirigía al Sacro Imperio para la Dieta de Worms, se produjo una gran tensión. En mayo promulgó el papa la excomunión de Lutero en tanto él, ayudado por Hutten y Sickingen, enviaba panfletos en los que invitaba al pueblo a lavarse las manos con la sangre de los romanos. Y, encima, apelaba a la nobleza germánica para que estuviera de su lado. Federico de Sajonia rechazó las peticiones papales y en diciembre, después de la llegada de Carlos, Lutero contestó a los pronunciamientos emitidos en su contra mediante la quema pública de la bula pontificia.
El nuncio del papa escuchó todas las seguridades que le dio Carlos de ser un buen papista, pero a su salida de Worms comunicó la noticia de que todo el pueblo germano estaba en plena sedición religiosa y que un noventa por ciento se adhería a Lutero.
Hutten y Sickingen significaban una amenaza para el emperador, así que le otorgó una pensión a Hutten para sacárselo de encima. Al observar la actitud de los príncipes, decidió recibir a Lutero en audiencia. Aquel encuentro resultó bastante teatral.
En la primera entrevista, que tuvo lugar en una pequeña sala, cuando Martín Lutero estuvo frente a Carlos movió la cabeza de forma extraña y pidió un aplazamiento, que él le concedió.
El emperador comentó:
—Este hombre no hará nunca de mí un luterano.
Al día siguiente se reunieron en un salón más grande y frente a un numeroso público. Martín Lutero empezó con una peroración, primero en latín y luego en el alemán común del pueblo. Fue violento y cuando Carlos no quiso escucharlo más el monje movió el brazo en el aire con gesto amenazador y se marchó. Sus palabras se extendieron enseguida por todo el Sacro Imperio.
A la siguiente jornada Carlos, al lado del representante del pontífice, se puso de pie y leyó el ultimátum. El papa León era aliado de Francia, pero la orden imperial le resultaba necesaria para su campaña contra Lutero y por eso le dio la espalda a Francisco I. Hubo un acuerdo más o menos secreto en el que Carlos reconocía los derechos papales sobre Nápoles y el emperador capturaría Parma y Plasencia para los Médicis y restablecería en el ducado de Milán a Francisco Sforza. En resumen, hicieron causa común para echar a los franceses de la Lombardía.
Carlos V, además, estaba encantado de que las derrotas de Sedán y de Lesparre recayeran sobre Francisco y que este apareciera como el responsable de quebrantar la paz justo en el momento en el que perdía el apoyo del papa y estaba a punto de recibir el arbitraje de Wolsey.
Quedó constancia por escrito de que el emperador exclamó:
—Dios mío, os doy las gracias de que no haya sido yo quien declarara esa guerra y que ese rey de Francia se empeñe en hacerme más grande de lo que soy. Gracias siempre que, dentro de poco, o yo seré un pobre emperador o él un pobre rey de Francia.

Francisco se embarcó en 1521 en una guerra para la que no tenía experiencia ni solvencia y terminó siendo prisionero del emperador Carlos V. En la entrada sobre Enrique VIII ya me he referido a este tema, así que aquí no lo repetiré.
Solo te diré que el rey francés estaba tan mimado por las mujeres que lo querían, tan favorecido por la suerte, que nunca supuso que para ganar Italia sería necesario pasar por una situación tan extrema. Solo sabía cuál era su objetivo: recuperar el ducado de Milán. Pero sus ambiciones tuvieron un precio que pagaron sus hijos, sus nietos, los no combatientes y muchos más.
Los generales de Francisco fueron Lautrec y Bonnivet. No los escogió por eminencias, sino porque le convenía. El primero era el hermano de su amante Francisca de Foix y el otro el compañero de juergas. En realidad, ambos simbolizaban su absolutismo. Carlos de Borbón era un gran soldado, mejor que los otros dos, pero mostraba la audacia de levantar la cabeza en presencia del rey y esto le molestaba.
No eran tan malas las estrategias de Lautrec y de Bonnivet, pero ambos sufrieron por falta de ayuda. Conducían fuerzas expedicionarias a las que trataron con mimo al principio, pero que luego terminaron muertas de hambre.
El mismo año 1521 —en el que el emperador Carlos firmó el tratado secreto con el papa León para reforzar su posición— un ejército conjunto del papado y del imperio expulsó a los franceses de Lombardía y restauró el poder de la casa Sforza en Milán. Esto permitió también que el papado recuperase Parma y Plasencia, perdidas seis años antes.
León X organizó una celebración para festejar el triunfo. El banquete resultó más desenfrenado de lo habitual y se alargó toda la noche. El pontífice pilló un resfriado, le dio fiebre y el primero de diciembre murió. Como príncipe del Renacimiento fue sobresaliente, pero como papa un desastre. En siete años gastó alrededor de cinco millones de ducados y su muerte dejó una deuda que sobrepasaba los ochocientos mil. Tal era el estado de sus finanzas que el Vaticano ni siquiera compró cirios en su funeral, sino que emplearon los que habían sobrado de las exequias de un cardenal muerto unos días antes.
Como no se ponían de acuerdo en la elección de un nuevo pontífice, Carlos V hizo llegar una carta al cónclave que decidía la elección. En ella recomendaba a su antiguo tutor, un holandés de sesenta y dos años nacido en Utrecht, llamado Adrian Florensz Dedal. Nadie lo conocía, no tenía enemigos en Roma, y, como era mayor, poco podría durar en el cargo. Tenía una reputación impecable y lo eligieron con el nombre de Adriano VI.
Cuando llegó no hablaba italiano, su latín era incomprensible y antes de terminar el año todo el mundo lo odiaba. El populacho lo consideraba un bárbaro del norte. Vivía como un monje y se granjeó el odio de los cardenales, pues eliminó todo el lujo y los beneficios habituales. Enfureció al emperador porque no se unió a su liga contra Francia. Y también a Francisco porque encarceló a uno de sus cardenales por conspirar en secreto para entregar Nápoles a los franceses. Cuando murió en 1523 —poco más de un año después de su llegada— el alivio fue generalizado.
En el cónclave eligieron a Julio de Médicis, primo del papa León, bajo el nombre de Clemente VII. Tenía cuarenta y ocho años. Era piadoso, trabajador y meticuloso, pero no le gustaba mucho a nadie.
Su contemporáneo Francesco Guicciardini lo describió de la siguiente forma:
«Algo taciturno y desagradable, con reputación de avaricioso, en absoluto fiable y naturalmente reacio a ser amable».
Era razonable suponer que un hombre así, por mucho que careciese de habilidades sociales, se mostraría competente como papa. Pero no, fue indeciso y vacilante. Le entraba pánico cada vez que tenía que tomar una decisión y dejaba que pasara el tiempo y que la cuestión se resolviera por sí sola. Resultó ser menos inteligente de lo que aparentaba y como general era un desastre. Su historial habla por sí mismo: en once años de pontificado Roma sufrió el peor saqueo desde las invasiones de los bárbaros, el protestantismo se estableció en Alemania como una religión distinta de la católica y se produjo la ruptura definitiva con la Iglesia Anglicana a causa de no tomar una decisión sobre la anulación del matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón.
FRANCISCO I PACTA CON EL ENEMIGO DE LA CRISTIANDAD.
La primera misión diplomática francesa ante el sultán del Imperio Otomano, Solimán, partió en 1525 —enseguida de la derrota de Pavía— por orden de la regente Luisa de Saboya y antes de que el rey regresase del cautiverio. No nos ha llegado el nombre del embajador, pero sabemos que llevó muchos y muy valiosos presentes, tan costosos que tanto él como su séquito fueron emboscados y asesinados a medio camino por el pachá de Bosnia, quien se adueñó de las riquezas.
Tras la liberación de Francisco este ordenó que partiera una nueva misión. La encabezaba Juan Frangipani, un noble croata al servicio de Francia y que conocía el idioma del pachá ladrón. Llegó sin sobresaltos a Estambul en diciembre, donde le dieron la más cálida de las bienvenidas. El pachá fue convocado por la Sublime Puerta y lo obligaron a devolver todo lo que había robado. Solimán acordó que él y sus nuevos amigos franceses no escatimarían esfuerzos en asegurar que el emperador no se convirtiera en el «gobernante del mundo», aunque sin hacer promesas concretas.
Frangipani expuso una serie de peticiones menores que el sultán concedió de inmediato. Todas excepto una: se negó a que una iglesia de Jerusalén, que había sido convertida en mezquita, retornara al culto anterior. Se excusó alegando que las leyes del islam no lo permitían.
Pero incluso al negarse lo hizo con estilo:
«Los lugares que no sean mezquita permanecerán en manos cristianas. Nadie molestará a los que permanezcan allí durante nuestro justo reinado. Vivirán tranquilos (...) y retendrán con total seguridad todos los oratorios y demás edificios que ahora ocupan, sin que a nadie se le permita oprimirlos o atormentarlos en modo alguno».
Al establecer relaciones tan amistosas no hay duda de que Francisco mejoró la situación de los cristianos en Oriente, pero nunca perdió de vista su objetivo principal: conseguir que los otomanos lo ayudaran a vencer a Carlos. Las negociaciones con Solimán el Magnífico pronto fueron de dominio público en Europa. Thomas Cromwell afirmó en alguna ocasión que ningún escrúpulo cristiano impediría que el rey de Francia llevara al turco y hasta al mismísimo Diablo al corazón de la cristiandad si con ello recuperase Milán.
El propio Francisco lo admitió:
«No puedo negar que deseo fervientemente que el turco sea poderoso y esté listo para la guerra, no por mí, puesto que es un infiel y nosotros somos cristianos, sino para minar el poder del emperador, para forzarle a gastar grandes sumas de dinero en sí mismo y en intentar calmar a todos los demás gobiernos ante un enemigo tan poderoso».
La obsesión por recuperar Milán transformaba a su «Cristianísima Majestad» en el «Verdugo de la Cristiandad». Se rumoreaba que los turcos planeaban otra campaña por el Danubio y que los franceses los ayudaban. Esto determinaba que Francisco se balancease sobre una cuerda floja. Estaba obligado a convencer a Europa de su completa lealtad a la causa cristiana, y, al mismo tiempo, debía pedirle al sultán que confiara en él, aunque tuviese que hacer esas declaraciones de tanto en tanto, que no significaban nada. Era consciente de que necesitaba a Solimán mucho más de lo que este lo precisaba a él. Sin la ayuda del sultán sería imposible resistir el inmenso poder del Sacro Imperio Romano Germánico, que rodeaba a Francia por todos los costados.
Durante una década el rey y el sultán establecieron una relación amistosa que provocó la alarma y la indignación de Europa entera. Solimán demostró ser un aliado muy poderoso frente al emperador. El sultán, en cambio, además de considerar a Francia un socio valioso, lo veía como una oportunidad de dividir las fuerzas de la cristiandad.
Le ofreció a Francisco los servicios de sus súbditos más poderosos, entre ellos los de Hayreddín «Barbarroja», el fundador del reino de Argel. Este envió en 1533 al rey de Francia un grupo de prisioneros galos encadenados para que tuviese el placer de liberarlos él mismo. El gesto fue seguido en 1534 por una embajada en la que solicitó a Francisco que no firmase la paz con el emperador porque «el sultán tenía intención de obligarlo a devolver todo lo que había tomado durante el cautiverio del rey».
El gran visir Ibrahim Pachá anunció:
«El rey de Francia está en términos de paz y de concordia con nosotros, el sultán lo considera su hermano».
Pero en 1535 la fraternidad resultaba insuficiente. Francisco necesitaba que Solimán lo ayudase de forma más activa para hacerle frente a Carlos. En febrero de ese año envió a Estambul a Jean de la Forêt —uno de sus diplomáticos de más confianza y caballero de San Juan— que hablaba varios idiomas y llevaba planes detallados para una campaña militar a gran escala. El embajador se detuvo primero en Túnez para hablar con Barbarroja —el encuentro tuvo lugar varias semanas antes de la expedición del emperador contra esta ciudad— y para planear las campañas del año. Querían que el corsario atacase Génova con ayuda francesa. Mientras tanto, el ejército principal de los franceses se lanzaría a distintas ciudades itálicas y el sultán iniciaría otra, por tierra y por mar, contra el reino de Nápoles, que se encontraba bajo el gobierno de un virrey español.
Cuando de la Fôret llegó al Bósforo, Solimán todavía estaba lejos, al mando del ejército en Persia. A principios de 1536 el sultán y el gran visir regresaron a la capital y el 18 de febrero Ibrahim Pachá firmó a nombre de Solimán el primer acuerdo formal entre Francia y el Imperio Otomano. El texto original del acuerdo no ha sobrevivido hasta nuestros días ni en París ni en Estambul, de modo que algunos detalles son confusos, pero sabemos del contenido gracias a otras fuentes.
La cláusula más significativa era la que establecía que no se trataba solo de una alianza militar, sino que incluía un tratado comercial. Los súbditos del sultán y los del rey francés tenían absoluta libertad para hacer negocios en los dominios del otro. Así, los franceses que se encontraran en cualquier punto del Imperio Otomano respondían solo ante el embajador francés en Estambul y ante los cónsules franceses en Damasco y en Alejandría. ¿Qué consecuencias tuvo este acuerdo? Que cambió el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Ahora Europa Occidental estaba más cerca de Oriente que nunca y lo mismo a la inversa.
En Estambul Solimán supervisó personalmente un enorme y ambicioso programa de construcción de barcos. Según la Fôret visitaba el arsenal y las fundiciones de cañones dos veces al día para acelerar e impulsar los trabajos.
En 1536, mientras un escuadrón naval otomano pasaba el invierno en el puerto de Marsella, una flota imperial al mando de Andrea Doria capturó diez mercantes del Imperio Otomano frente a Mesina. Tras esta victoria lanzó un ataque contra un escuadrón de la flota otomana en aguas de la isla de Paxós.... Y el sultán consideró que debía vengar estos dos insultos.
Abandonó Estambul el 17 de mayo de 1537 rumbo a Valona —en la costa de Albania—, el puerto del Imperio Otomano más cercano a Italia. Llevó con él a de la Fôret, dejando patente que los movimientos formaban parte de la operación conjunta con Francia.
Escribió el enviado francés:
«Fui al campamento del Gran Signor justo cuando llegó a su pabellón, construido como un enorme castillo y bellamente adornado con tapices, con bordados y con ricos paños de brocados con oro. Y después me llevó a un lugar elevado, desde donde me mostró la gran extensión del país, cubierto por el maravilloso e infinito número de sus tiendas y de sus pabellones».
La estrategia de Solimán era muy sencilla. Colaboraría con Francisco en un movimiento de pinza a lo largo de Italia. Primero capturaría el puerto de Bríndisi y luego abriría camino a lo largo de la península hasta Nápoles y Roma. Francisco, mientras tanto, se había comprometido a una invasión desde el norte, con Génova y Milán como objetivos.
Pero el rey cambió de opinión a último momento e ignoró los planes acordados con Solimán. Se dirigió a Picardía y a Flandes. En el momento en el que la flota otomana llegó a Valona, la francesa permanecía en el puerto de Marsella. Esto enfureció a Solimán, que ya tenía su ejército y su armada en el Adriático. Tuvo que escoger otro objetivo con rapidez. Mientras se preguntaba cuál, Barbarroja lanzó una serie de ataques relámpago sobre la costa de Apulia. Tan pronto regresó con las bodegas llenas con el botín y con los esclavos supo que su señor había decidido atacar la isla de Corfú. Pese a la devastación que le infligieron, no pudieron hacerse con ella esta vez, pero sí con cantidad de sitios que estaban menos defendidos.
En 1542 el sultán se preparó para dirigir en persona otra expedición hacia el centro de Europa y no necesitaba para ello su flota. Prometió entregársela a Francisco al verano siguiente. La campaña, por tanto, sería una operación conjunta. Alrededor de ciento veinte naves partieron de Estambul en abril y asolaron las costas de Italia y de Sicilia, aunque por insistencia del rey no tocaron los Estados Pontificios. Barbarroja, ya anciano, en Gaeta se enamoró de la hija del gobernador —joven de espectacular hermosura— y se cuenta que esta pasión contribuyó a acelerar su muerte.
Tras varias semanas de saqueos la flota llegó a Marsella, donde la esperaba una fabulosa bienvenida. Barbarroja, vestido con magnificencia y tachonado de joyas, fue recibido por Francisco de Borbón, conde de Enghien, que le obsequió valiosos regalos, entre ellos una espada de honor forjada en plata. El duque recibió en nombre del sultán un pequeño establo con magníficos caballos árabes, lujosamente enjaezados.
Barbarroja esperaba debatir sobre planes para la futura campaña contra el emperador, pero los franceses no habían hecho nada para llevarla a cabo. Sus barcos no estaban listos y ni siquiera contaban con los pertrechos necesarios. El corsario se enfureció.
Cuenta un testigo acerca de Barbarroja:
«Se puso rojo de ira y se tiró de la barba, furioso por haber hecho un viaje tan largo con una flota tan grande para verse ahora condenado a la inactividad».
Informaron a Francisco de lo sucedido, que intentó pacificarlo ordenando que aprovisionaran de inmediato unas cuantas naves turcas y unas cuantas propias. Después de estas medidas, todavía había desacuerdos sobre el plan. Barbarroja esperaba atacar al emperador en España, pero para Francisco una operación de este tipo era inviable, ya que le acarrearía el reproche unánime de toda la cristiandad. Propuso atacar Niza, gobernada por el duque de Saboya, firme partidario del emperador. No era el tipo de campaña que Barbarroja tenía en mente, pero aceptó porque no había nada mejor que hacer.
El asedio y la captura de Niza fue la primera y la última operación conjunta de la alianza franco-otomana. La imagen de cristianos combatiendo contra cristianos con la ayuda de los infieles conmocionó a Europa. Luego Barbarroja exigió que su flota fuera reaparejada y avituallada y Francisco se sintió obligado a invitarlo a que ocupara Tolón durante el invierno. Muchos de los habitantes de la ciudad la abandonaron por temor. Para asombro de los que se quedaron, el corsario impuso a sus hombres una férrea disciplina, y, en palabras de un diplomático francés, «nunca un ejército vivió de forma tan estricta y ordenada».
Francisco tuvo que pagar a Barbarroja 30.000 ducados al mes y por eso Provenza y todos los alrededores padecieron altos impuestos. Además, el corsario no tenía apuro por marcharse —ni tampoco sus hombres— la mayoría de los cuales visitaban por primera vez la Costa Azul. Al final se les dejó bien claro que su presencia ya no era bienvenida y en abril de 1544 Barbarroja, que completó en el último momento sus operaciones de avituallamiento mediante el saqueo a cinco barcos franceses en el puerto, regresó a Estambul después de asaltar por el camino Elba, Procida, Isquia, Lipari y las islas Eolias, todas territorio imperial.
En la capital del Imperio Otomano lo recibieron como a un héroe. Falleció dos años después.
Hayreddín «Barbarroja», fundador del reino de Argel (1475-1546).

¿POR QUÉ SE LLAMABA A ESTAMBUL LA SUBLIME PUERTA?
El nombre se originó en la antigua práctica de los gobernantes orientales —también de los bizantinos— de anunciar las decisiones y los edictos en la puerta del palacio. Después de que el 29 de mayo de 1453 Bizancio cayera en manos del sultán otomano Mehmed II se continuó utilizando esta denominación. La puerta del palacio del sultán o la que conducía al mismo, empezó a conocerse como la Gran Puerta.
El término «Sublime Puerta» se utilizó en Occidente a partir de 1536, cuando el sultán Solimán el Magnífico ratificó la alianza con el rey francés. Condujeron a los embajadores franceses a las dependencias del Gran Visir a través de esta puerta y se refirieron a ella como la «Sublime Puerta». Poco después el término se convirtió en sinónimo de gobierno otomano, y, por extensión, del propio Imperio Otomano.
ALGUNOS DATOS MÁS SOBRE EL IMPERIO OTOMANO.
El Imperio Otomano fue uno de los más extensos de la historia. Una sola dinastía se sostuvo alrededor de 600 años y en su apogeo incluyó Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Macedonia, Rumania, Siria, partes de Arabia y la costa norte de África.
En la literatura y en la historiografía del Renacimiento europeo, se conocía al sultán bajo el apelativo de «Gran Turco», un título que no representaba nada para la corte otomana. El Imperio Otomano no equivalía a la actual Turquía, aunque su capital estuviese allí. Es más, las fuerzas vencedoras de la famosa «Caída de Constantinopla» —que acabó con el Imperio Bizantino en 1453— no fueron todas turcas y ni siquiera musulmanas.
En el Palacio de Topkapi, situado en Estambul, está el harén más misterioso y sobre el que se tejieron más leyendas. Allí vivían las mujeres de los sultanes que gobernaron el Imperio Otomano entre los siglos XV y XIX. Se trataba de una sección en la que no podía entrar casi nadie —«harén» deriva del vocablo árabe «haram», que significa «prohibido»— y en la que habitaba la familia directa del gobernante. El sultán también tenía allí a jóvenes concubinas llamadas «cariyeler». Lo habitual era que los sultanes con muchas de ellas jamás llegaran a acostarse, pero Murat II fue muy activo y llegó a tener 112 hijos de las múltiples consortes.
Los eunucos —varones castrados— eran los custodios del harén. Se trataba de esclavos etíopes que guardaban las entradas del complejo y cuyo jefe era una figura de gran autoridad, tan solo por debajo del Gran Visir y del experto en leyes.
Más de 30 de los sultanes fueron hijos de mujeres del harén. Ninguna de esas mujeres era turca y es poco probable que alguno de ellos haya nacido musulmán. La mayoría eran europeas —serbias, griegas o ucranianas— y es probable que los últimos sultanes fuesen genéticamente mucho más griegos que turcos.
El harén era una institución de vital importancia y estaba regido por el jefe de los eunucos. Las vidas de las féminas se desarrollaban bajo unas estrictas y rígidas normas y existía una jerarquía. El primer lugar lo ocupaba la sultana valida —madre del sultán—, detrás de ella en importancia se hallaba la primera esposa del soberano o la madre del primogénito y después venían las esposas secundarias y las favoritas. El último lugar era el de las concubinas.
Podía estar integrado por más de mil personas entre esclavas, eunucos y los hijos de todas las mujeres. Como en el Imperio Otomano no existía el derecho sucesorio del primogénito, cada uno de los descendientes varones del sultán podía llegar al trono y por esto las intrigas palaciegas estaban a la orden del día. Envenenamientos, asesinatos y falsos accidentes constituían la rutina.
¿Pero de dónde provenían las muchachas que lo integraban? Muchas venían de familias no musulmanas de algún lugar del imperio, otras eran trofeos de guerra o regalos para congraciarse con el gobernante. Una vez en el harén se les enseñaba etiqueta, los principios del islam, música y canto. Las más hermosas e inteligentes eran seleccionadas para convertirse en esposas del sultán, mientras que otras se casaban con altos funcionarios imperiales. Sin embargo, la mayoría eran empleadas como sirvientas. Se les pagaba por su trabajo y luego de nueve años de servicio podían irse para casarse. Los gastos de la boda los abonaba el sultán.
Solimán dio mucho que hablar y no solo por su alianza con Francia. La historia de amor entre Solimán «el Magnífico» y Roxelana parecía un cuento de hadas, pues de simple esclava se convirtió en sultana. La gracia, la inteligencia y la astucia la ayudaron a ser un referente de poder.
También conocida como Roxolana, Roxana o la Rossa —por su cabello color rojizo— se llamaba en realidad Anastasia Lisowska. Era hija de un humilde sacerdote de la iglesia ortodoxa y llegó al harén siendo adolescente, después de que la secuestraran, la trasladasen y la vendieran como esclava en Estambul.
La sonrisa radiante y el temperamento juguetón consiguieron que el sultán se prendase de ella y pronto se convirtió en la favorita. Se casaron y la llevó a vivir a sus habitaciones del Palacio Topkapi. No solo fue la madre de seis de sus hijos, sino que también su principal consejera. Si extraño ya era que un sultán contrajera matrimonio con una esclava, más todavía que se volviese monógamo, pues le prometió amor y no tener relaciones sexuales con ninguna otra mujer.
Pero Solimán ya tenía una favorita cuando Roxelana llegó. Mahidevran Gülbahar era su concubina y tenían un hijo, Mustafá. Parecía que sería el heredero al trono, pero Roxelana se encargó de cortarle el paso. Primero alejó a los amigos y a los familiares cercanos que aconsejaban a Solimán. Luego se deshizo de la concubina aprovechando la rivalidad que existía entre ambas.
Mahidevran Gülbahar se lo puso fácil. En un encuentro en el Palacio Topkapi, celosa, se lanzó sobre la favorita y le arañó la cara. Cuando por la noche Solimán pidió que le llevasen a Roxelana, ella le mandó decir que se avergonzaba de que la viera porque la otra mujer la había dejado impresentable. El sultán se enfureció y expulsó de la ciudad a su antigua amante.
El poder que Roxelana acumulaba molestaba a algunos importantes dignatarios y decidieron conspirar para que desapareciera de escena. Ibrahim —amigo y poderoso embajador del sultán— intentó deshacerse de ella, pero terminó asesinado en su dormitorio de Topkapi. No se detuvo ahí. Como Mustafá —el hijo que Solimán había tenido con su antigua concubina— era considerado el heredero, Roxelana convenció a su amado de que conspiraba para derrocarlo. Y Solimán lo mandó matar.
Porque Roxelana no era una esposa que se conformase con el solo hecho de ser madre, era una rebelde que iba contra las costumbres de la época que le tocó padecer. Por eso se adentró en la política interior y exterior del sultanato con el visto bueno de Solimán, quien la utilizó por su simpatía y por su poder de seducción.
Roxelana (¿?-1558) y Solimán (1494-1566).

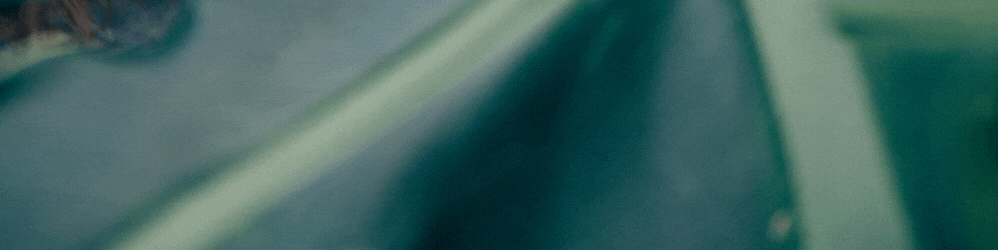
Si deseas profundizar más puedes leer:
📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.
📚Enrique VIII y sus seis mujeres, de Francis Hackett. Editorial Juventud, Barcelona, 1937.
📚Enrique VIII, edición dirigida por Carlos Campos Salvá. Cinco ECSA, Buenos Aires, 2005.
📚Enrique VIII, de Philippe Erlanger. Salvat Editores, S.A, España, 1986.
📚Ana Bolena y su rey, de Mario Dal Bello. Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 2018.
📚Francisco I de Francia, de Francis Hackett. Editorial Diana, S.A., México, 1959.
📚Historia de Europa. La Europa del Renacimiento. 1480-1520, de J. R. Hale. Siglo XXI de España Editores, S.A, 2012, Madrid.
📚Mitos y realidades del harén otomano, artículo escrito por Daniel Iriarte para ABC Cultura, de fecha 18 de junio de 2012.
📚Los harenes, de Asiria al Imperio Otomano, artículo de National Geographic Historia actualizado a fecha 5 de mayo de 2022.
📚Por qué el sultán Solimán era más magnífico de lo que habrías pensado y otras 3 cosas que quizás no sabías del Imperio Otomano, artículo escrito por Jem Duducu, para BBC History Magazine, de fecha 4 de marzo de 2018.
📚Roxelana y Solimán «el Magnífico», la extraordinaria historia de amor entre una esclava y un poderoso sultán, artículo escrito por Analía Llorente para BBC News Mundo, de fecha 14 de febrero de 2019.
📚«Encuentran» la tumba del legendario sultán Solimán el Magnífico, artículo de BBC Mundo de fecha 10 de diciembre de 2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top