CAPÍTULO 7. FRANCIS. El rey del mar.
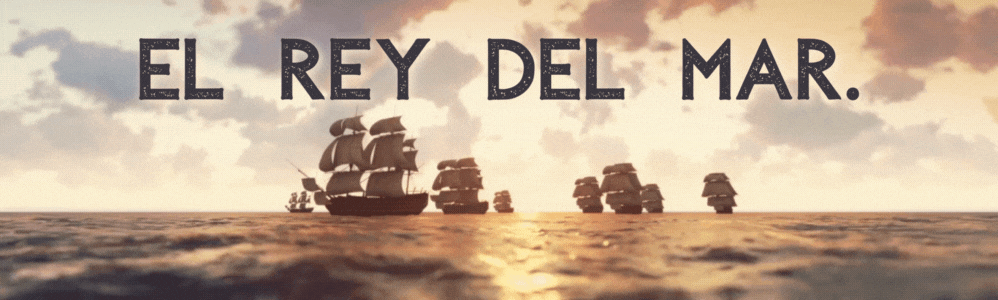
«Me he convertido en soberano del mundo
plantado ante tu puerta como un pobre vagabundo.
Mi amor vuela debajo de mi piso
cual ave del paraíso».
Solimán «el Magnífico», sultán del Imperio Otomano
(1494-1566).[1]
En el Wild Soul. Londres. Océano Atlántico. Mar Mediterráneo.
Por órdenes de sir Walter, Francis fondeó el Wild Soul en la Pool. Es decir, en el tramo del río Támesis que iba desde el puente de Londres hasta Limehouse. Destacaba en medio de las otras embarcaciones amarradas igual que el águila entre una bandada de gorriones. En su opinión, llamar tanto la atención mientras ocultaba semejante secreto en el interior del navío, era el mayor desatino que a alguien se le podría ocurrir. Todavía más si consideraba que estaba en posesión de un salvoconducto que le permitiría cruzar el Mediterráneo sin que ninguna nave asociada al «Gran Turco» lo molestase.
Raleigh, en cambio, sostenía que pagaba desde hacía lustros las voluntades de todas las autoridades portuarias de la ciudad y que desde allí sería más fácil que la tripulación accediese al galeón... Y quien ponía el dinero mandaba, pese a que Francis pensara que lo lógico hubiese sido hacerse a la mar desde Tilbury lo más rápido posible para aprovechar el viento favorable. Retrasarse habiendo secuestrado a una dama de tan alta alcurnia era demencial y significaba tentar al destino hasta límites insospechados, como si el corsario se regodeara en su malvada conducta. Por suerte, solo faltaba que llegara el piloto, porque la vida de lady Elizabeth aún se hallaba a merced de los caprichos de ese sujeto infame.
Unos alaridos interrumpieron estos negativos pensamientos. Francis creyó, aterrado, que los habían pillado. Pero al observar que Thomas Adams —el segundo de a bordo— corría delante de ocho o de diez individuos que pretendían vapulearlo, comprendió que no debía preocuparse.
—¡Preparaos, viene Tom! —Les aulló a los marineros: no necesitaba proporcionar ninguna explicación, era una escena cotidiana en cada partida.
Sus hombres levaron el ancla de hierro forjado para ayudar al compañero en apuros con la rapidez que demostraba la extensa práctica. Cada vez que abandonaban Inglaterra, los acreedores y los dueños de los prostíbulos solían perseguir a su piloto —de modo infructuoso, corría como una liebre— para que abonase las deudas contraídas. Los de este día eran más persistentes que los de meses y de años anteriores porque, además de intentar atraparlo como si fuese la caza del zorro, le tiraban piedras y cascotes. Solo faltaba la jauría y los caballos.
Cuando el navío se comenzó a mover, Francis le tiró un cabo y le gritó:
—¡Cogedlo, Tom!
Su subordinado lo pilló al vuelo. Primero, quedó suspendido sobre el río. Luego fue recogiendo en el aire la gruesa cuerda. Tal destreza evidenciaba que su principal ocupación en tierra era subir por los balcones de las mujeres casadas cuando el marido cornudo se hallaba de viaje. Un deporte que ambos compartían.
En cuanto pudo apoyar los pies, Thomas empezó a trepar. Y pronto, de un salto que se asemejaba a un aleteo, cayó como un pez volador sobre la cubierta. No contento con haber escapado por los pelos, les hizo adiós a los acosadores como si los fuese a echar de menos.
—¡No me extrañéis! ¡Volveré a visitaros dentro de un año! —Ante esta bufonada, los sujetos tiraron al agua piedras, trozos de palos y cualquier basura que hallaron por allí, como si lo pudiesen herir a él.
—¿Otra vez viviendo al límite? —Francis largó una carcajada, en tanto Thomas se le acodaba al lado.
—¡Vivir al límite es lo nuestro! Somos piratas, mi capitán —le replicó, sonreía de oreja a oreja como si el incidente fuese un juego placentero—. No es cuestión de dejar el mar y que se nos olvide. ¡Soy coherente, siempre recuerdo mi posición!
Y este fue el único momento divertido para Francis. Pronto el runrún del cerebro regresó con más fuerza y solo tenía cabida allí un pensamiento recurrente: lady Elizabeth, la dama que le hacía estremecer la piel con la simple mención de su nombre, estaba confinada en su «infierno flotante» y él nada podía hacer porque ambos eran marionetas en las manos de sir Walter. Todavía no se había atrevido a presentarse, sabía que al verlo ella lo aborrecería y no quería pasar por este mal trago.
Ser consciente de que le pagaban para regalársela a un ser deleznable como Mehmed III —bisnieto de Solimán «el Magnífico»—, que había ordenado estrangular a sus diecinueve hermanos para asumir el sultanato del Imperio Otomano, lo hacía sentir una sombra sin alma. Situación que —bien analizada— carecía de lógica, porque Francis se dedicaba a asaltar naos y galeones enemigos y a los tripulantes les daba a elegir entre la muerte o unírsele. Los sentimientos que lo embargaban hacia ella eran muy fuertes y sin base alguna.
Solo la rutina y la serenidad de hallarse embarcado consiguieron amainar el huracán que le nacía dentro del pecho. Igual que siempre, lo invadió una sensación única de paz que ninguna amante lograba transmitirle, por más que llegase al clímax entre sus piernas una y otra vez hasta caer exhausto. De hecho, la mar era una pasión que intentaba conquistarlo por entero y no admitía medias tintas.
La partida y la recalada constituían los dos puntos físicos y temporales a cuyo vaivén se establecía esta vehemente relación. Cada mediodía —con diminutas cruces— marcaba la carta de navegación para deducir dónde se encontraban. Era un acto tan íntimo como hacer el amor, pues lo inundaba la impresión de que le tatuaba la piel líquida con su nombre, conquistándola, haciéndola suya, convenciéndola de que se rindiese a él. Por la noche confirmaba con el astrolabio la posición y la altura de las estrellas sobre el cielo para estar seguro de sus cálculos. No obstante, si ahora usaba la brújula, el norte siempre señalaría en dirección a lady Elizabeth, pues a la mar le había salido una seria rival.
Necesitaba soledad para digerir los sucesos que habían alterado su rumbo en las últimas fechas. Que el corazón le palpitara acelerado por la dama y sentirse utilizado por sir Walter Raleigh, a quien lo motivaba la venganza, constituían dos desquiciantes hitos. Avanzaba a la deriva entre estas emociones complejas, del mismo modo que el navío arrastrado por un tifón mientras lo rodeaban gigantescos muros de agua que gruñían como osos polares antes de atacar. Para cambiar los ánimos dispensó al vigía de sus obligaciones en la canasta situada en lo alto del palo mayor y se instaló allí. Ni siquiera lo detuvieron las miradas de extrañeza que le lanzaban los suyos, pero lo entenderían cuando supiesen que su camarote estaba ocupado por una mujer. ¡Y qué mujer!
Sobrepasaba con creces la melancolía que siempre embargaba a los grandes navegantes después de echarle el último vistazo a tierra. Se combinaba este estado, además, con la sensación de transformarse en el títere de las ambiciones de otros, igual que al negarle el ascenso en la Royal Navy. A la desgana, a la apatía, a la falta de energía habitual en los primeros días de una travesía, se sumaba el agobio de hallarse preso en las redes del pasado. Rememorar los instantes felices o las batallas náuticas exitosas —mientras se hallaba de pie en la cofa y se embadurnaba con la aceitosa brisa que le nutría el rostro del mismo modo que la leche materna a un bebé— no le alcanzaba para salir del bucle de la autocompasión.
Llegó un momento, cuando navegaban a la altura del inicio de Berbería, en el que no dormía y en el que contemplar la estela blanca de espuma que dejaba el galeón no le reparaba el espíritu. Ya no lo calmaba la visión de la línea del horizonte, donde el cielo y la mar mezclaban los alientos y se besaban como enamorados separados durante décadas. Francis se hundió en la más absoluta miseria. Ni el olor al salitre ni el buen tiempo ni el viento, que diseñaba formas al jugar con las velas, ni los rayos de sol tostándole la cara le aplacaban el regusto amargo. Porque comprendió una verdad indiscutible: si a lady Elizabeth la hubiera secuestrado cualquier capitán berberisco —cuyas galeotas ligeras como golondrinas se distinguían en la distancia— al menos gozaría de cierta libertad a causa de su belleza. El corsario o el pirata que la descubriera se encapricharía con ella, la haría renegar del cristianismo, la convertiría al Islam y le daría un lugar a su lado en calidad de esposa. ¡Jamás se le ocurriría entregarla al perverso sultán!
Dudaba, por su hermosura, que hubiera llegado al «nido de piratas» de Argel como una simple cautiva por la que pedir un rescate. Y, menos todavía, que se viese obligada a desfilar y a abrir la boca para mostrar los dientes en el mercado de esclavos de Al-Souk al-Kabir —la Gran Calle de los Souks—, que cortaba la ciudad de manera transversal. Lo peor que le podía pasar a una dama era desaparecer para el mundo dentro del Palacio de Topkapi, donde ejercería de concubina del sultán y generaría el odio de las esposas y de las anteriores favoritas, quienes no dudarían en envenenarla o en hacer que la despellejara un jenízaro[2] con su yatagán[3].
Decidió, después de numerosas dudas, que era hora de dejar de lamentarse como un crío y de coger a la tigresa por la cola. Debía enfrentarse a lady Elizabeth e iniciar una nueva rutina, pues su camarote era lo suficientemente grande para los dos. No podía ir dando tumbos por la vida o la tripulación le perdería el respeto que tanto esfuerzo le había costado ganarse.
Se deslizó por el palo tan rápido que nadie se percató hasta que posó los pies sobre la madera.
—¡Ve! —le ordenó al vigía: el chico se enroscó en la madera de pino del palo mayor y se elevó igual que una serpiente por el tronco de un fresno.
Francis, en cambio, cruzó la cubierta y caminó hasta su camarote con pasos firmes. Observó la puerta de roble repujado con el diseño de anclas y la abrió de un empellón, sin molestarse en golpear. Lady Elizabeth se hallaba sobre el lecho y dio un salto al verlo. Se puso de pie y lo observó pasmada.
—¡Yo os conozco! ¡Sois el hombre que saltó desnudo por la ventana en el palacio de Whitehall! —La mirada de la joven lanzaba destellos furiosos—. ¡¿También deseáis vengaros de mí por una afrenta imaginaria?!
—Lo siento —el pirata se disculpó mientras se pasaba con nerviosismo la mano por el pelo, negro y brillante, que contrastaba con los ojos del color del ámbar más puro—. Soy el capitán y quería hablar con vos.
—¡¿Sois el primo de Oswyn?! Pues yo no deseo ahora mismo mantener esa conversación. Lleváis largos días ignorándome, ¡¿y pensáis que con solo mover un dedo estoy disponible para vos?! —lo increpó, en tanto le colocaba el índice en el pecho—. ¡Devolvedme con mi padre y así sabré que de verdad lo sentís! Mi regreso a Londres es lo único que podrá reparar el inmenso daño. Y os prometo que no habrá represalias.
—Sabéis que es imposible que os devuelva a Inglaterra, Raleigh elaboraría otros planes de venganza y no estaría yo allí para protegeros. —Se revolvió el pelo y clavó la vista en las tonalidades malva de los ojos azules de la muchacha—. También me está amenazando y me resulta imposible negarme a cumplir la ingrata tarea que me ha destinado.
—¿Entonces por qué estáis aquí? —Le puso la palma sobre el omóplato derecho y lo empujó, despectiva—. ¿Para justificaros? Sois un pirata y os comportáis como tal, no necesitáis dar excusas... Apuesto a que habéis sido vos quién me propinó el tremendo golpe en la cabeza, sería propio de un individuo de vuestra calaña.
—¡No os imagináis cuánto me desprecio por verme obligado a hacer esto! —le confesó, sincero.
—Y, aun así, seguís la voluntad de ese ser deleznable —le recriminó lady Elizabeth sin compadecerse por el tono lastimero del hombre—. El mundo es amplio. Si no deseáis devolverme a mi reino podríais dejarme en cualquier isla o en un país distante, pero tanto le teméis a sir Walter que, en contra de vuestros propios deseos, me transportáis a un lugar recóndito para que me viole el sultán de un imperio infiel y enemigo del nuestro.
—¡Os juro que si estuviera en mis manos haría lo correcto! Os suplico que...
—¡Está en vuestras manos! —le gritó la chica y le plantó cara—. ¡Me encerráis solo para mantener oculto vuestro pecado!
—¡Venid conmigo! —Y Francis, desesperado, la arrastró fuera del camarote.
Luego la guio hasta el medio de la cubierta, y, mientras sus hombres los contemplaban con mirada desorbitada, rugió:
—¡Lady Elizabeth es nuestro nuevo médico de a bordo! ¡Exijo que la respetéis y que le deis su lugar!
—¡Pero una mujer da mala suerte! —chilló, temeroso, uno de los marineros.
—Si no estáis de acuerdo con su presencia tiraos al mar —anunció con voz estentórea—. Os aseguro que en Berbería os recibirán encantados, siempre hay sitio allí para nuevos esclavos. ¿Os gustaría terminar como galeotes en sus embarcaciones, comiendo pan duro y remando sin descanso hasta caer muertos? Si vuestra respuesta es negativa, recurriréis a lady Elizabeth para que alivie vuestros males u os juro que al que no lo haga lo tiraré yo mismo por la borda.
Francis se la encargó a Tom por medio de una simple señal y la dejó allí. Se fue al camarote del capitán para poder dormir o para seguir rumiando acerca de su culpabilidad. Lo embargaba un cierto consuelo porque, antes de entregársela al «Gran Turco», le permitiría cumplir su sueño.
[1] Se lo dedicó a su amada Roxelana, que primero fue su esclava y más adelante su sultana. Subiré un tip acerca de los harenes en el Imperio Otomano donde podrás leer más sobre esta pareja.
[2]Los jenízaros eran los soldados de infantería del Imperio Otomano con alto nivel de entrenamiento quienes, entre otras funciones, tenían como cometido la guardia del sultán. En el tip correspondiente a los piratas de Berbería tendréis más información sobre ellos.
[3] Un yatagán es un tipo de sable o de alfanje.
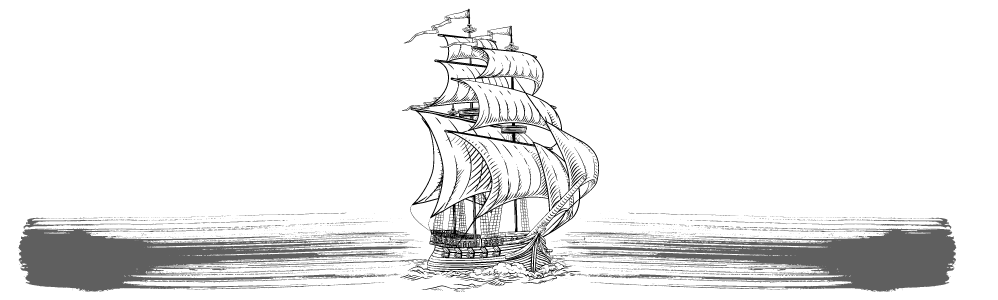


https://youtu.be/-Pva63JKs1Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top