CAPÍTULO 22. FRANCIS. El tesoro hispano.

«Debe haber un comienzo de cualquier gran asunto, pero continuar hasta el final, hasta que esté completamente terminado, produce la verdadera gloria».
Sir Francis Drake
(1540-1596).
En el Wild Soul, mar Caribe. Isla de La Tortuga.
Francis escrutó desde el Wild Soul el relieve montañoso de la isla que se esbozaba frente a ellos, la misma que descubrió Cristóbal Colón en su primer viaje de mil cuatrocientos noventa y dos. Aunque se suponía que no había una guarnición hispana permanente, sentía en los huesos que debía ir con cuidado porque por el noroeste apenas la separaba de La Española un canal de unos ocho kilómetros y allí sí que había defensas.
—Tengo una mala sensación —le comentó a lady Elizabeth—. Siento que hay alguien más. —Solo olía el salitre del mar, el perfume de las algas, el de la arena y el de las piedras cercanas, ninguno que indicara alguna actividad ni presencia humana.
—Yo solo veo montes escarpados, pero deberíais hacer caso de vuestro instinto. Es lo que os ha mantenido vivo hasta ahora.
El territorio donde se encontraban y en el que supuestamente se hallaba el tesoro era el norte, marcado en el mapa con el nombre de Costa de Hierro. Daba la impresión de ser una sucesión de rocas inexpugnables que terminaban directo en el mar de modo abrupto y sin que existiese ninguna playa o bahía. No había nadie y un grupo de alrededor de diez aves similares a pelícanos los miraban con caras de advertirles que se hallaban a punto de cometer una tontería.
Francis, muy serio, ordenó:
—El Wild Soul se queda aquí. Estáis a cargo, Thomas. Los marineros de esta guardia venís conmigo y el resto os quedáis en zafarrancho de combate. Los botes nos acercan a la costa y vuelven. Que uno de los vigías esté pendiente de nosotros.
Cuando pisaron la escabrosa zona, el pirata pensó que había que tener el espíritu de una cabra para saltar de promontorio en promontorio. El olor de la hierba y de la maleza se agudizó y se mezclaba con el dulzón de la fruta y el penetrante del estiércol. Contra todo pronóstico, mantuvo una fe ciega en la senda que se esbozaba sobre el antiguo pergamino... Y este no lo defraudó.
—Nosotros iremos primero. —Francis señaló a su mujer y a él—. Poneos de dos en dos. Esta ruta es demasiado estrecha.
Era tan empinado que debían ascender semi erguidos y aferrándose a las salientes, igual que si estuvieran escalando una montaña. Los lagartos, las serpientes y las lagartijas los observaban a medida que subían. Se notaba que no estaban acostumbrados a la presencia humana porque no efectuaban el menor intento de huir. La atención del pirata se hallaba dividida entre el camino y la protección de Elizabeth, pues temía que resbalara o que se torciese el pie, pero ella avanzaba como si estuviera acostumbrada a transitar por caminos complicados. «Y así es, ¡desde luego! Estudiar medicina entre varones y soportar la maldad de los cortesanos resultan más difíciles que mil acantilados como este», pensó, orgulloso de su valentía.
Oswyn trastabilló detrás de él al pisar un pedrusco suelto, pero no se cayó de bruces porque Francis estiró el brazo hacia atrás y lo sujetó.
—¡Gracias, primo! Da la impresión de que subimos hacia el Purgatorio católico —pronunció, en tanto la transpiración le corría por la cara.
Y no exageraba porque la mayoría se hallaba con la lengua afuera, como los perros cuando estaban sedientos.
—¡Animaos, amigos, el esfuerzo vale la pena! —Los motivó la muchacha—. ¡Recordad que en la cima nos aguarda un tesoro!
Y estas palabras los revitalizaron, ya que a partir de ese instante avanzaron con más ímpetu. Recién se detuvieron al arribar a un manantial de agua transparente, donde bebieron hasta recuperar el líquido y las fuerzas perdidas.
—Debemos estar más alertas que nunca —Francis les advirtió, habló en voz muy baja—. Mi instinto me dice que tenemos compañía y que hay alguien en esta isla que acecha el tesoro.
—Estaremos tan alertas como si el mismísimo demonio estuviera delante de nosotros —le prometió Barnaby Poffe con tanto respeto que daba la impresión de considerarlo un dios.
—¡Vuestro instinto es infalible, capitán! —Fred Echyngham movió de arriba abajo la cabeza—. Mantendré mi pistola y mi espada más que preparadas.
—Yo también siento una presencia —coincidió Edmond Brampton—. Es algo muy sutil, todavía, porque está lejos.
—¡Vamos, marineros! ¡Un último esfuerzo! —ordenó Francis una vez que bebieron hasta hartarse—. ¡A seguir subiendo la pendiente!
Avanzaron mucho más repuestos después del pequeño descanso. Todos comprobaban bien dónde ponían los pies porque cerca de la cima la dificultad aumentaba.
—¡Casi lo tenemos! —Los alentó la joven y si no fuera por su extrema belleza parecería un pirata.
Francis volvió a sentirse orgulloso de Elizabeth. Constató, una vez más, que había hallado la horma de sus zapatos cuando menos lo esperaba. «Al final tendré que agradecerle a sir Walter las amenazas que empleó para que la secuestrara», reflexionó en tanto la contemplaba con mirada amorosa. «Si el corsario no hubiese insistido tanto nunca hubiera conocido a la mujer de mi vida porque pertenecíamos a mundos opuestos». Así, en estos momentos límites, fue consciente de la gran paradoja que los había reunido y de las vueltas que daba la vida al jugar con las decisiones anteriores, que en su momento le parecieron tan sólidas.
—¡Es ahí! —musitó lady Elizabeth en tanto señalaba en dirección a un peñasco que disponía de una oquedad natural.
Enseguida entraron en la cueva. Al principio se decepcionaron porque parecía estar vacía, pero al doblar a la derecha se encontraron con varias montañas de oro y de piezas ceremoniales, brazaletes, collares y pendientes adornados con turquesas, jade, obsidiana, ónix y otras piedras preciosas.
—¡No me lo puedo creer! ¡Encontramos el tesoro de El Dorado! —exclamaron Oswyn y Benedict Berwyk al unísono.
El tiempo se ralentizó mientras revolvían las maravillas ocultas allí, con ánimo respetuoso más que depredador. Daba la sensación de que la mayoría de los objetos tenían un significado oculto y trascendente —la sangre seca en alguno de los cuencos así lo atestiguaba— y sentían que debían contener la euforia para no atraer el castigo de los dioses paganos sobre sí. Creían que los verdaderos culpables eran los españoles, pues habían acabado con civilizaciones enteras y habían terminado con el modo de vida anterior. «Robar a un ladrón no es robar», pensó el pirata mientras lo embargaba un temor místico y reverencial.
—Tendremos tiempo de seguir con el tesoro más tarde, ahora debemos asegurar el terreno —Francis les ordenó al apreciar que la curiosidad podría hacerlos estar en la cueva todo el día.
—¿Llevamos algo? —inquirió Oswyn con la mirada perdida en las joyas.
—No, primero debemos recorrer la isla —susurró, convencido—. Pensad: los hispanos no dejarían semejantes riquezas sin una guardia que las protegiera.
—Lo que decís es muy sensato, estoy de acuerdo con vos —lo apoyó lady Elizabeth y los demás asintieron con las cabezas.
—Con el paso de los años igual se confiaron —aportó Oswyn, pero su entonación sonaba dudosa—. Debería haber galeones protegiendo las aguas... Aunque sí es cierto que los hispanos no son tantos como para mantener guarniciones en todos los territorios conquistados...
—Es una pena que el Santa Trinidad haya desaparecido durante el temporal —se lamentó lady Elizabeth—. Nos hubiera venido de perlas que el capitán estuviera ahora con nosotros para arrancarle la verdad.
—¡Recemos para que no se haya ido a pique! —Francis le acarició el rostro para consolarla, aunque se hallaba convencido de lo contrario—. Sigamos hacia la cima. —De nada servía seguir especulando y ponerse triste por los compañeros que se habían quedado a cargo del navío capturado.
Cuando arribaron a lo alto del todo, la chica lanzó un suspiro y comentó:
—¡Qué magnífica vista! —El Wild Soul parecía tan pequeño que lo podía tapar con una mano—. Este sitio sería excelente para levantar una fortaleza. ¡Hasta sabría qué nombre ponerle!
—¿Y cómo la llamaríais, bella dama? —la interrogó Francis, cariñoso.
—La Roca —le contestó como si fuese evidente—. Y haría volar el camino por el que subimos para que la isla fuese inaccesible por este lado. ¡Sería un excelente refugio de piratas!
—Me gusta la idea, una isla de piratas al lado de La Española. —Francis contuvo la carcajada ante la broma, no podía olvidarse del estado de alerta.
Se giraron y comenzaron a bajar por el lado contrario. El paisaje era completamente distinto, pues cientos de palmeras se mezclaban con otros árboles y plantas autóctonas. De la mayoría ignoraba los nombres, aunque sí pudo reconocer los copos de algodón, los jengibres rojos y las papayas. Lady Elizabeth cogió una de estas frutas maduras que había caído al suelo por su peso.
—Está muy rica. ¡Comed! —Masticaba la pulpa con verdadero deleite.
—¿Y no teméis que sea venenosa? —la increpó Francis ante su audacia.
—Si no mata a los monos tampoco nos matará a nosotros. —Señaló hacia la copa del papayo los primates que los observaban con curiosidad—. Además, conozco esta fruta por los libros de medicina. ¿Por qué sois tan quisquilloso, amor mío?
Francis sintió que el corazón le palpitaba desenfrenado ante el tierno apelativo. Le costó un triunfo contener los deseos de tirarla sobre la hierba y de hacerle el amor con desenfreno. Lo único capaz de detenerlo fueron las miradas risueñas y envidiosas de sus marineros.
—Ahora como medida de precaución nos dividiremos en dos grupos. Fred, os dejo a cargo del segundo: nos iréis siguiendo en la distancia, escondidos entre la vegetación. Estad alertas, en la isla hay más gente. —Y les mostró una fogata cuyos rescoldos estaban apagados.
El primer grupo, comandado por Francis, emprendió la marcha. A medida que avanzaban había más y más indicios de presencia humana: arbustos pisoteados, huellas de botas, restos de cabos y de otros desperdicios. De tanto en tanto giraban pensando que tenían compañía, pero solo eran las reses salvajes que salían del monte y los observaban con curiosidad. Llevaban las armas en las manos y apuntaban en todas las direcciones convencidos de que el enemigo los vigilaba. Y no se equivocaban porque pronto surgió un hombre de la espesura, como si brotara de una planta.
—¡Bienvenidos, valientes forasteros! —habló con un profundo acento francés y una sonrisa que no le llegaba a los ojos—. Soy vuestro anfitrión, Simon Lefevre. ¿Cómo os habéis atrevido a entrar por la zona norte? Podíais haber fondeado al lado de mi galeón, el Marie.
Enseguida Oswyn lo apuntó a la cabeza y lo amenazó:
—Como mováis una pestaña os convertiré en alimento de buitres.
—¡Tan joven y tan desconfiado! —lo regañó el galo con entonación paternal—. ¿Acaso no habéis escuchado que os he dado la bienvenida?
—No me fío ni un pelo de vos —le replicó el muchacho, alerta—. Todos los franceses que conocí eran unos traidores.
—Y también la mayoría de los ingleses con los que he tenido trato, pero no por ello soy tan maleducado como para echaros de mi isla —repuso Lefevre en tanto efectuaba un gesto ampuloso con las manos—. Siempre estoy abierto a las sorpresas agradables... Como esta. —Enfocó la mirada codiciosa en lady Elizabeth—. A pesar de vuestra indumentaria masculina se nota que sois una dama. ¡Y muy hermosa, además!
Se acercó a ella y le besó la mano con caballerosidad. La tripulación los rodeó como si se hallasen dispuestos a protegerla con sus vidas. Francis constató, una vez más, que se había ganado el cariño y el respeto de todos.
—No tengáis la osadía de coquetear con Elizabeth —le advirtió y puso tanto énfasis en las palabras que el francés dio varios pasos atrás—. Es mi mujer.
—Solo he constatado un hecho, no os sintáis amenazado por mí —y luego recobró la confianza suficiente como para burlarse—: ¿Acaso teméis que me pueda encontrar más atractivo que a vos? —Se pavoneó y puso una mirada seductora.
—Estoy aquí, por si no lo notáis, y soy perfectamente capaz de hablar por mí —los frenó la chica al apreciar que su pareja se hallaba al borde de un ataque de celos—. Debéis saber, monsieur Lefevre, que estas demostraciones de ciervos en época de celo no me impresionan en absoluto, así que os la podéis ahorrar. Y os aclaro que, aunque no tuviera pareja, no sois mi tipo. Me gustan los hombres más altos... —Se le acercó para que viera que él solo le llegaba por los hombros.
Se escucharon risas incontenibles detrás de la maleza y el galo, enfadado, se giró en esa dirección.
—¡Salid, bobalicones! —Alrededor de quince hombres abandonaron el escondite sin dejar de reír, lo que a Francis le dio un indicio de que el francés no había hecho nada para ganarse el respeto de los suyos—. Estos botarates son la tripulación del Marie. —Los señaló con desprecio—. Mi barco merece gente de mejor calaña, pero esto es lo único que he podido comprar.
—Es un gusto conoceros —los saludó lady Elizabeth con respeto—. ¿Cómo habéis llegado tan lejos?
—Yo también me lo pregunto —refunfuñó con acento escocés el que parecía ser el líder—. Soy Adair Cadell. Encantado de saludarla, hermosa dama. —Y le efectuó una reverencia. —La cabellera pelirroja le llegaba por los hombros y destellaba con los rayos del sol.
Era tan alto, tan musculoso y tan fornido que el galo a su lado parecía un simple palillo. Pese a esto, Francis no se sintió amenazado como le había ocurrido con el otro hombre, que todavía observaba a su mujer como si quisiese raptarla.
—Podéis acompañarnos hasta nuestro campamento —los invitó Lefevre y efectuó una floritura con la mano—. Debemos estar juntos, somos las únicas almas en esta isla.
—¿No hay españoles aquí? —les preguntó Barnaby Poffe.
—Digamos que los había, pero los envié a un lugar mejor —indicó el francés con ironía.
—Al otro mundo —les aclaró Cadell con una sonrisa despreciativa—. Al pan, pan. Y al vino, vino.
Lefevre le echó una mirada maliciosa y lo regañó:
—¿Es necesario que hiráis los oídos de la dama con menciones a actos de brutalidad? Sí que los hemos matado, pero solo porque no podíamos correr el riesgo de que fueran con el cuento a la isla de La Española.
—¿Y qué hacían los hispanos en una isla desierta? No tiene sentido. —Francis se hizo el tonto—. No veo por aquí ningún fuerte que haya que proteger.
—Por no haber, no hay nada. Solo vacas salvajes. —La entonación delataba la falsedad de Lefevre—. Lo que me lleva a plantearme una pregunta lógica: ¿para qué habéis venido si estáis convencidos de que no hay nada?
—Para proveernos de agua y de provisiones. —El pirata movió la cabeza de arriba abajo.
—¡Y yo me lo creo! —Movió con brusquedad el brazo y un hombre salió de la maleza y apuntó con la pistola a Francis en la sien—. Habéis venido por el tesoro, y, al igual que nosotros, todavía no lo habéis encontrado. —Más individuos salieron de detrás de las palmeras y de los papayos—. ¡Os agradezco que hayáis fondeado en la isla! Porque me habéis traído como regalo a esta belleza. —Sujetó a lady Elizabeth por el brazo.
Francis vio todo negro y comprendió que amaba a la muchacha mucho más de lo que pensaba, pues no soportaba que ese francés rufián le pusiera un dedo encima...
La isla de La Tortuga hoy en día.


Época dorada de la piratería en la isla de la Tortuga.
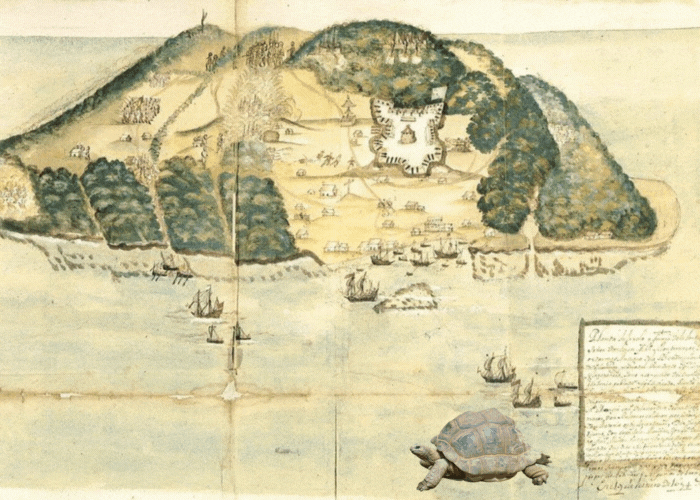

https://youtu.be/sRQOVNfM4v8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top