CAPÍTULO 2. LADY ELIZABETH. Los lobos de la corte.

«Ven, sueño, ven, de paz nudo certero;
Cebo al ingenio y bálsamo a la queja,
Colma al pobre y al preso libre deja;
Entre alto y bajo, juez de igual rasero.
Sé escudo que me escude del aprieto
Que desespera y lanza dardos miles;
Cesen dentro de mí guerras civiles».
Astrophil y Stella, de sir Phillip Sidney
(1554-1586).
Seis meses después. Rich House. Whitehall.
Lady Elizabeth sabía que tarde o temprano debería enfrentarse a los lobos. Es decir, a los cortesanos que pululaban alrededor de La Reina Virgen como si fuesen plagas de langosta. Poseían la misma falsedad que el traidor de Essex, esbozaban sonrisas cálidas mientras te apuñalaban en el cuello con la gélida espada ropera.
Por desgracia debía acudir a la fiesta que se celebraba en Whitehall. «¡Los meses se han desvanecido igual que la arena entre los dedos después de la ejecución de mi tío materno!», pensó, contrariada. Y, más rápido todavía, a continuación del escándalo protagonizado por Penélope: su padre la había echado de casa junto a los bastardos que había engendrado con su amante Mountjoy y ahora todos ellos vivían formando una familia impostada. Pese a la deshonra, era un alivio que la hubiese expulsado. En su ausencia no discutía con nadie.
Bajó la amplia escalinata del palacio, y, debajo, la recibió la mirada cariñosa de Robert Rich, su progenitor, quien se acercó para abrazarla y para darle fuerzas:
—Quiero, hija mía, que durante la celebración estéis todo el tiempo con la cabeza en alto y sintiéndoos orgullosa de quien sois. Al fin y al cabo, que vuestra madre se comportase como una ramera y que le fuese desleal a Su Majestad, al maquinar planes disparatados, no es culpa vuestra ni mía. Penélope, Essex y sus amigos se rebelaron contra la reina e intentaron, sin éxito, conseguir la complicidad del pueblo para secuestrarla o para hacerle algo peor. Fueron ellos los que incurrieron en el delito de Alta Traición, no nosotros.
—Lo sé, pero no teníais que haber guardado este dolor solo para vos. —Lady Elizabeth le acarició la mejilla al barón—. ¿Por qué nunca me dijisteis que John, Ruth y Mountjoy solo eran medio hermanos? No lo comprendo. ¡¿Por qué no los pusisteis de patitas en la calle mucho antes?!
—¡Disculpad mi debilidad! Entendedme, querida hija, me daba vergüenza confesaros que no compartía el lecho con vuestra madre. —Lord Robert se puso colorado—. Además, Essex era mi cuñado y el favorito de la reina. Si hubiera tomado cualquier medida contra Penélope, me lo hubiera hecho pagar del modo más cruel. ¡Recordad cómo se las hizo pasar a mi buen amigo, sir Walter Raleigh!
Elizabeth no lo tenía tan claro, pues Essex solo se había querido a sí mismo. Igual que el Narciso de la mitología griega, estaba enamorado de su propia imagen. Poco antes de ser ajusticiado, inclusive, había recibido la visita de un clérigo en la Torre de Londres y había delatado a todos los que participaron con él en el complot para tomar la corte y secuestrar a la reina. ¿No les había revelado, acaso, que su madre debería ser observada porque tenía un espíritu perverso? Y esto era lo único en lo que le daba la razón. Sonrió al rememorar que, tal como le habían predicho las cartas del tarot Visconti-Sforza, su malvado tío había caído en desgracia y había perdido la vida. Circunstancias de las que se alegraba, aunque sonara desalmado.
La joven se había enterado de los últimos tejes y manejes de Penélope en el momento de la expulsión, cuando el barón había ordenado a la servidumbre poner los bolsos, las maletas y a los bastardos de su progenitora en la calle. ¡Cuánto alivio sentía! Cierto era que la había visto coquetear numerosas veces con Charles Blount, barón de Mountjoy y mejor amigo de Essex, pero la traición era mucho más profunda: había intentado destruir a la reina y también a su padre de un modo vil.
—Os entiendo y espero que mi profundo amor filial pueda reparar el daño que os han hecho. —Lady Elizabeth lo ciñó con energía y le dio un sonoro beso en el rostro—. Sabéis que siempre podéis contar conmigo. Es más, espero que pronto os divorciéis y que podáis conocer en el futuro a alguna dama que os merezca.
—¡No sé yo si me atreveré a pasar dos veces por el mismo calvario! —El barón de Rich puso cara de horror.
—No es necesario que lo paséis, ya tenéis a vuestro heredero, pero me gustaría veros en compañía de una dama que os ame y que os proporcione felicidad. —Los ojos de la muchacha se humedecieron—. Penélope os hizo muchísimo daño porque os hizo creer que no sois merecedor de un sentimiento semejante. Creedme, padre, ¡este ha sido otro de sus embustes y no una verdad incuestionable!
Robert, el mayor de sus hermanos varones, entró en la estancia y se quejó:
—¡No habléis más de esa mujer insoportable!... ¿Y por qué no me lleváis a la corte? Debería ir también con vosotros. ¡No es justo que me dejéis aquí!
—No entiendo por qué anheláis pasar por esta tortura, hijo, escapa a mi comprensión. Todavía sois muy joven, solo tenéis catorce años, apartaos de las hienas mientras podáis. —El barón le dio un golpecito juguetón en el hombro.
—¿Nos vamos? —lo apuró la joven—. Más vale que pasemos pronto por el mal trago y que volvamos a casa.
Y no se equivocaba: cuando atravesó la entrada de la Gran Cámara de Whitehall, donde se celebraría la función privada de teatro de la compañía Los Hombres del Lord Chambelán y luego el baile, todos enfocaban la vista en ella como si llevase dibujada una diana en el pecho. Hizo como que no se daba cuenta y paseó la mirada por el pavimento de madera, por la chimenea, por los tapices decorativos y por el trono de la soberana. Los taburetes acolchados se hallaban colocados a la perfección y contemplarlos le devolvió el ánimo. En ellos se sentarían de acuerdo con el orden jerárquico para disfrutar de la actuación. Sabía que la obra del poeta de Stratford-upton-Avon —William Shakespeare— no la decepcionaría, al igual que la actuación de Richard Burbage como protagonista.
Respiró hondo, pero esta acción no la tranquilizó, pues el hedor a humanidad concentrada y a heces le golpeó el rostro como una bofetada. Daba igual que Gloriana hiciera que sus damas utilizasen cuero perfumado con aceites esenciales de rosa en los zapatos y que usasen almohadillas en el corsé y en los ruedos de la falda, con aroma a lavanda y a benjuí, para que perfumaran los lugares por los que transitaban. El mal olor provocado por la aglomeración de cortesanos seguía allí. «¿Quién habrá impuesto esta absurda moda de no bañarse con agua por ser malo para la salud?», pensó contrariada. «Los médicos árabes se horrorizarían si escuchasen tal disparate».
Ni siquiera la citronela que le pasaban a los muebles ni la ruda con la que se restregaban los tapizados para eliminar las pulgas conseguían frenarlo. Ni tampoco las flores secas embadurnadas en aceites de albahaca y de romero que adornaban los pasillos. Por eso Gloriana se mudaba de manera cíclica a Somerset House, a Saint James, a Greenwich, a Hampton Court, a Richmond, a Windsor, a Oatlands y a Nonsuch. Mientras, en las residencias que abandonaba efectuaban limpiezas profundas.
Lady Elizabeth sonrió al contemplar a varios adolescentes jugando al hot cockles en un rincón. Un chico pelirrojo apoyaba la cabeza sobre el regazo de uno de los amigos, mientras los demás se turnaban para golpearle el trasero. Debía de ser muy malo adivinando el nombre de cada agresor porque se veía obligado a soportar una segunda tanda de nalgadas.
La anciana lady Florence le interrumpió la diversión. Amparada en la respetabilidad que inspiraba la vejez, fue la primera de las hienas que tuvo la osadía de acercarse cuando el barón de Rich se separó de ella para hablar de política con Robert Cecil, el secretario de la reina.
Después de saludarla, la cogió del brazo y la fustigó con un falso halago:
—¡Ay, mi niña, qué guapa estáis! —Le pellizcó la mejilla del modo en el que solían hacerlo las mujeres mayores, pinchando con las uñas como si fuesen las garras de una bruja, en tanto le expulsaba a la cara el pútrido aliento—. ¡Eres igualita a lady Penélope! —«¡Me estáis llamando furcia, vieja de dientes negros!», pensó, pero se contuvo de darle el placer de enfadarse—. Recuerdo cuando, al poco tiempo de llegar tu madre a la corte, sir Phillip Sidney se enamoró de ella y le dedicó el soneto Astrophil y Stella. ¡Qué hermosa era, igual que vos! Tenía vuestro mismo pelo rubio. ¡Y cómo cantaba, cómo bailaba y cómo hablaba en francés, en italiano y en español con fluidez! —«¿Y no vais a decirme cómo se revolcaba en la cama con los hombres? ¡Cuánta consideración!», reflexionó sarcástica.
—Soy muy distinta a Penélope —lady Elizabeth le replicó con calma y con extrema frialdad—. Además, ella tiene los ojos tan negros como su alma y los míos son aguamarina, idénticos a los de mi padre. —«¡No dudéis de que soy hija legítima, esperpento!»—. Disculpadme, debo proseguir.
La bruja no la soltaba, pero John Dee —el mago y consejero de Gloriana— se acercó a rescatarla.
—Permitidme, lady Florence, que os robe a esta dama. —Dee le quitó las zarpas de la vieja de encima y arrastró a la muchacha hasta uno de los jardines.
Mientras se adentraban entre la vegetación, las sombras que se creaban sobre los rosales les daban un aire misterioso y un poco tétrico. Pero, en lugar de amedrentarla, a lady Elizabeth le proporcionaba un gran placer hallarse allí, lejos del olor nauseabundo del interior.
Por eso y porque lo apreciaba, abrazó al anciano y le comentó:
—¡Pensaba que estabais en Manchester! ¡Qué alegría veros aquí!
—Más feliz me siento yo de haberos podido liberar. —John Dee le guiñó el ojo con picardía—. Su Majestad fue quien me nombró director del Christ's College de Manchester y también quien me convocó a esta fiesta. ¿Qué excusa tenéis, milady, para haber venido de visita al Infierno?
—La misma que vos: Gloriana me pidió que asistiese para divertirme y para echarle las cartas —le musitó al oído—. Se supone que esto último es un secreto, no lo repitáis.
—Resulta normal que la reina se sienta atraída por el tarot, es una técnica novedosa para predecir el futuro. —El hombre puso rostro grave—. No conozco a nadie en Inglaterra que lo use. ¿Cómo vais con el aprendizaje?
—¿Recordáis que al principio los naipes me pedían que los cogiera por medio del calor? —luego, con satisfacción, lady Elizabeth añadió—: Pues ahora, además, las imágenes del reverso de las cartas cambian y cuando las doy vuelta se mueven y me susurran ideas. Podría decirse que son mis amigas.
—¡Excelente! Os sirven igual que a mí el espejo de obsidiana que me hice traer del Nuevo Mundo. —El sabio movió de arriba abajo la cabeza de manera aprobatoria—. Dicen que los sacerdotes aborígenes de allí lo utilizaban para atraer las visiones y para hacer profecías con el auxilio del dios Tezcatlipoca. A mí, en cambio, me ayuda a convocar espíritus y a adivinar el futuro —al apreciar que una joven le hacía señas desde la entrada, John Dee ese disculpó—: Ha llegado mi turno, Su Majestad me requiere. Os veo más tarde. ¿Entráis conmigo u os quedáis aquí?
—Me quedo un rato en el jardín para evadir a los demonios que se divierten dentro —bromeó lady Elizabeth y el mago le sonrió, cariñoso.
Los minutos transcurrían y se resistía a volver, pues el hedor de dentro le dificultaba la respiración. No le extrañaba que Gloriana tuviera un permanente dolor de cabeza, que intentaba paliar con friegas de litros de aceite esencial de mejorana. Pero un movimiento en el lado derecho, seguido a continuación de un golpe seco, la distrajo de los pensamientos y la hizo mirar en dirección a la zona iluminada.
Para su desconcierto, un caballero saltaba desnudo de la ventana y una dama le lanzaba, apresurada, la ropa desde allí. «Seguro que es una mujer casada, tan infiel al marido como Penélope», especuló. Mientras, se regodeó observándole el trasero musculoso, las velludas piernas y el resto de la bien formada figura.
Lady Elizabeth casi suelta una carcajada al apreciar cómo el sujeto se echaba con rapidez por encima el jubón, las medias y la bragueta. Luego se encaminó hacia ella, descalzo, ignorando que se hallaba en su trayectoria.
—¿Una noche movidita? —inquirió, irónica, para hacerse notar—. Imagino que a vuestra esposa le sorprenderá veros llegar sin los zapatos puestos.
El individuo, en lugar de amilanarse, lanzó una risotada y le replicó:
—Estoy soltero, no soy yo quien debe preocuparse de serle infiel a alguien... ¿Y no os parece, milady, que sois demasiado fisgona?
—No me ocurre con frecuencia ser testigo de cómo un hombre salta como Dios lo trajo al mundo desde una ventana —se burló lady Elizabeth—. Se nota que vos estáis curtido en tales hazañas, os movéis con la agilidad de un gato callejero.
—No sé si sentirme halagado o chocado por vuestra comparación. —Efectuó una reverencia y estiró el brazo para darle la mano—. Soy Francis.
—¿Sir Francis Drake? —le preguntó ella haciéndose la distraída para no darle la suya—. Creía que habíais muerto.
—Francis... Ward. Me temo que no tenéis el honor de estar ante el fantasma del más grande de nuestros corsarios. —El tono era de auténtica admiración—. ¿Os negáis a darme vuestra mano para que la bese?
—En efecto, me niego rotundamente. Disculpadme. Conozco a qué menesteres os habéis dedicado en la última hora y por eso es preferible omitir cualquier gesto de cortesía que implique tocaros —le explicó con sinceridad—. Soy muy escrupulosa en lo que a higiene personal se refiere... Y dudasteis al pronunciar vuestro apellido, lo que significa que estáis mintiendo.
—Hermosa e inteligente, también. —Francis emitió un ligero silbido y la analizó al detalle.
—Es mejor que guardéis los halagos para vuestra amante. —Lady Elizabeth descartó el comentario con un simple movimiento de la cabeza—. A mí no me conmoveréis con un par de palabras bien escogidas. Además, no sé cómo podéis saber si soy guapa o no con esta luz tan escasa... A no ser que, como sospecho, seáis un gato encubierto y veáis en la oscuridad como vuestros congéneres.
—¿Os negáis a que os halague porque hemos invertido los tiempos y me habéis visto desnudo antes de las cortesías? —Francis se carcajeó—. Y, por cierto, ha sido una descortesía de vuestra parte no avisar que os encontrabais aquí.
—Si os hubiese avisado me habría perdido el pasatiempo—repuso la muchacha, riendo también.
—¿Confesáis que os gustó lo que veíais, bella dama? —la provocó, en tanto se aproximaba más a ella.
—Ni lo afirmo ni lo desmiento. —Elizabeth miró hacia la puerta y comprendió que debía regresar—. El intercambio es muy interesante, pero vuelvo a la fiesta. Imagino que os quedaréis aquí u os iréis, si entrarais sin calzado llamaríais demasiado la atención.
—¿Tan pronto deberéis abandonarme? —Francis, apenado, efectuó un puchero—. Vuestra charla me resulta muy entretenida.
—Pues deberéis entreteneros de otra forma, es improbable que nos volvamos a encontrar. —Le hizo adiós con la mano y empezó a caminar hasta la entrada.
Al principio sintió los ojos del extraño sobre el cuerpo, pero pronto la absorbió la oscuridad. Cuando estaba a punto de llegar al acceso, un brazo la atrapó y la arrastró hasta detrás del olmo.
—Os tenía por una dama, lady Elizabeth, pero sois igual de zorra que vuestra madre. —El conde de Cornualles le escupió las palabras—. He visto cómo contemplabais con desvergüenza al hombre desprovisto de ropa y luego cómo os citabais con él.
—¡Yo no me he citado con nadie! —Efectuó un movimiento brusco y se soltó—. Además, lo que haga y lo que deje de hacer no es de vuestra incumbencia.
—¡Sí que sois mi asunto! —El noble la apresó entre los brazos sin ninguna misericordia—. Ahora ya no tengo que comportarme ni tener ninguna consideración con vos. —Le acercó los labios y la besó sin pedirle permiso.
Lady Elizabeth lo mordió con saña y sintió el sabor metálico de la sangre. Aprovechó el desconcierto del aristócrata y se apartó hacia atrás. Acto seguido cogió impulso y le dio una patada brutal en la entrepierna, que lo hizo caer sobre el suelo y doblarse en posición fetal.
—¡Yo decido a quien beso y a quien dejo de besar! —La muchacha le dio una nueva patada, ahora sobre la espalda, cuando aún no se habían acallado los quejidos por la primera—. ¡Como os volváis a acercar a mí os denuncio ante Su Majestad! ¡Ella sabrá qué hacer con un abusador como vos! —Y se alejó dando largos pasos.
En el instante en el que la chica entró en el palacio, Sybell, otra de las damas de la soberana, se le aproximó para advertirle:
—Lady Elizabeth, Su Majestad os recibirá ahora. Me ha solicitado que os acompañe.
El corredor para llegar hasta las habitaciones privadas de la reina daba tantas vueltas como la concha de un caracol. A medida que se aproximaba, el intenso y alcanforado aroma de la mejorana iba aumentando la potencia. Esbozó una sonrisa al traspasar el umbral, pues solo las personas más favorecidas podían entrar allí y encerrarse en la burbuja íntima de la soberana. El aposento se hallaba coronado por el techo dorado y enmarcado por los cuadros de todas las guerras que habían obligado a Elizabeth Tudor a emprender o de las cuales había tenido que defenderse.
Igual que le ocurría de ordinario, la impactó el enorme mural de Holbein en el que este artista había pintado a Enrique VII y a Enrique VIII con sus consortes, Elizabeth de York y Jane Seymour. Le sorprendía que no lo hubiese retirado, pues contemplar a todas horas al padre que la había maltratado de mil formas y a la madrastra que la había desplazado proporcionándole un heredero varón no debía de ser un plato de buen gusto. Clavó la vista en el retrato de Julio César y leyó cerca de él la inscripción que rezaba «Tres cosas destruyeron la soberanía de Roma: el odio oculto, el consejo juvenil y el interés personal».
Tan distraída se hallaba que no se percató de que la monarca no se encontraba sola, pues sir Walter Raleigh le susurraba palabras en el oído, que debían de ser muy ardientes a juzgar por cómo la hacían reír y sonrojar.
—¡Mi querida niña! —exclamó Gloriana y se alejó del corsario como si la hubiese pillado en falta—. Venid, dejadme que os vea —y en dirección al hombre, añadió—: Más tarde os llamaré para que me sigáis hablando de Afrodita. —Le guiñó un ojo y le propinó una palmada en el brazo a modo de despedida.
—Yo prefiero hablaros de lo hermosa que os veis y de lo talentosa que sois —la contradijo sir Walter—. Después de todo, ¿qué dama monta a caballo como vos o nos deleita tocando la espineta con vuestro arte? ¡Ninguna es capaz, tampoco, de hablar siete idiomas! Sin contar con que nadie conoce de política como Su Majestad. ¡Sois perfecta! Todos hemos de reconocer que después de nacer vos se rompió el molde... Por supuesto, con estas verdades no pretendo desmerecer a lady Elizabeth. —Le efectuó una reverencia a la joven—. ¡Ah, milady! Mañana me paso por vuestra casa para hablar con el barón de Rich. Aprovecharé para decirle lo guapa que estáis.
—¡Idos, bribón, o nos haréis sonrojar! —La soberana efectuó un movimiento con la mano para echarlo, pero se notaba que estaba complacida por los halagos.
—¿Los ángeles se sonrojan? —Sir Walter puso cara de asombro y se alejó de ella sin darle la espalda—. Os veo después.
—Venid aquí, querida, intentaremos que nuestra indumentaria nos permita sentarnos. —La reina se acomodó con dificultad sobre el sofá y le señaló el sitio más próximo.
Lady Elizabeth apreció que Gloriana se veía más regia que nunca con el vestido rojo adornado con rosas Tudor y de mangas muy infladas. Por debajo el guardainfante, un armazón hecho de alambres y de cintas, le proporcionaba al faldón la forma de un tambor. La gorguera blanca inmaculada, elaborada en reticella —el encaje italiano de moda—, estaba tan tiesa que evidenciaba que decenas de sirvientes se habían encargado de almidonarla y de amoldarla con los hierros al rojo vivo. Ristras de perlas le adornaban los brazos, el cuello y la peluca pelirroja. Simbolizaban —junto a la piel del rostro maquillada de blanco con una mezcla que contenía limón y mercurio, entre otros ingredientes— la virginidad de la que le encantaba presumir, aunque fuese inexistente. Tenía las blancas manos al aire, pues los guantes perfumados —hechos de piel de ante— reposaban en la mesilla. La porción que cubría las muñecas se hallaba repleta de más perlas, de plumas, de rubíes y de topacios.
—Se supone que cuanto más incómodos son nuestros ropajes más alta es nuestra cuna —repuso la muchacha, agradecida por el cariño que la soberana siempre le demostraba—. Vestir indumentarias cómodas es propio de criadas y de campesinas. ¡¿Por qué habremos estado de acuerdo con tal desatino?!
La reina soltó una sonora carcajada y luego le sujetó el brazo para comentarle:
—¡Porque somos inconscientes! Sé, además, que os animo a que avancéis por un camino peligroso, pero os conozco desde que nacisteis y no ignoro que seréis capaz de afrontar todos los retos que se os presenten. —Le frotó, cariñosa, la mejilla—. Me gustaría cambiar las leyes y que las mujeres puedan ser médicas, del mismo modo en que rijo el destino de Inglaterra, pero sería imposible de conseguir en estos momentos. Es una pena, porque al principio aceptaron a algunas en el Royal College y no tuvieron que disfrazarse de hombre como vos. Por ahora me conformo con que os graduéis. Sé que es injusto, porque tanto vuestro padre como yo os apoyamos. Necesito que seáis la mejor para luego cerrarles las bocas a todos.
—Os agradezco, Majestad, que me abrierais el camino para cumplir mi sueño. La idea de vestirme de caballero ha sido vuestra, nunca se me hubiera ocurrido hacerlo... Y me habéis facilitado la documentación para hacerme pasar por tal, estoy en deuda con vos por toda la eternidad. —La soberana la cogió ahora de las manos—. Además, los profesores a los que me encargasteis cumplen con el cometido a la perfección, podéis estar satisfecha.
—Me alegro, dulce niña, porque me veo reflejada en vos. —Se notaba por el tono que la soberana era sincera—. Debéis enfocaros en lo que más talento tenéis: en curar a la gente. Y olvidaos de que alguien os vaya a obligar a casar si no queréis. ¡Yo os protegeré y os respaldaré! Recuerdo cuando mis consejeros me insistían para que contrajera matrimonio. Tenía muy claro que jamás permitiría que un hombre ejerciera el Poder que me correspondía por derecho y por herencia. Por eso durante doce años fingí estar enamorada del duque de Anjou. Nadie se percataba de que yo ya estaba casada con Inglaterra.
—¿Puedo haceros una pregunta comprometida, Majestad? —le soltó la joven en un impulso.
—Por supuesto que podéis.
—¿Por qué habéis perdonado a la mujer que me dio la vida? —le preguntó, vacilante—. Ella colaboró con los traidores y no la habéis juzgado ni encerrado en la Torre de Londres —más osada todavía, inquirió—: ¿Y cómo podéis hacer tanto por mí sabiendo que Essex era mi tío?... Lo siento, no debo hablaros de él...
—En efecto, vuestro tío materno era un traidor —coincidió la soberana—. Me engañó como reina y como mujer. Mientras yo le daba cargos y monopolios, él se reía de mí frente a los amigos y pensaba que era torcida y que lucía una facha horrenda. Me lo comentaron y su deslealtad me hizo arder de furia. —Los ojos le brillaron con una mezcla de pesar y de rabia—. Pero vos y vuestro padre no sois como él ni como vuestra madre. ¡Sois tan víctimas como yo! Permitidme un consejo: dejad el pasado atrás, mi dulce niña. ¡Demasiada sangre se vertió a causa del complot, no derramaré más!
—Y yo os lo agradezco, Majestad. —La muchacha la contempló con auténtica admiración—. Pero no soy tan magnánima como vos, no puedo perdonar el doble engaño de Penélope.
—Nadie espera que lo hagáis, pero mostraros fuerte. —Gloriana le volvió a acariciar la mejilla—. Los tiburones que me rodean huelen la sangre y vos debéis sobreponeros, ocupar vuestro lugar, no debéis permitir que os releguen...
—¡Os prometo que así lo haré! —Lady Elizabeth hurgó entre sus ropas y sacó del bolsillo oculto las cartas del tarot Visconti-Sforza, que siempre la acompañaban—. ¿Queréis que os responda a alguna pregunta?
—Sí, para eso también os convoqué aquí —asintió la reina, entusiasmada—. Necesito saber qué dirá de mí la gente del futuro.
—Pues concentraos y pensad en ello —le solicitó la joven: mientras, las barajaba y las colocaba en dos filas de once frente a ella sobre la mesilla de madera.
Lady Elizabeth fue pasando las manos de una a otra, igual que siempre. Cuando en el reverso de uno de los naipes se formó una corona con las flores azules que lo adornaban para, acto seguido, calentarle la palma como si se tratara de una estufa, supo que la había encontrado. Repitió el procedimiento hasta hacerse con tres.
—Girad la primera, Majestad, por favor —le pidió la chica, pendiente de las sensaciones que le despertaría.
Elizabeth Tudor dejó al descubierto el triunfo de la Justicia. La joven se abstrajo de lo que la rodeaba y se enfocó en las figuras pintadas, todavía estáticas. La mujer coronada portaba en el brazo izquierdo la balanza y en el derecho la espada con la punta hacia arriba. Por encima de ella, un caballero montado sobre un corcel galopaba armado. Segundos después se pusieron en movimiento y pudo ir más allá. Olió el hedor de la pólvora y fue testigo de las guerras que dieron nacimiento al Imperio Británico, mientras el llanto de Gloriana por tener que enviar ejércitos completos a la muerte acallaba el sonido de las batallas. Confirmó lo que sabía: que la reina amaba la justicia y que aborrecía los conflictos.
—Siempre habéis sido justa, Majestad, aunque en ocasiones las circunstancias os hayan obligado a ir en contra de los dictados de vuestro corazón. Dios lo sabe y aprecia vuestro esfuerzo —le puso la palma sobre la de ella y la invitó—: Por favor, dad vuelta la segunda.
—Aquí la tenéis —pronunció la monarca, en tanto dejaba ver el triunfo del Sol.
Enseguida el querubín alado que flotaba sobre la nube le sonrió, y, con aire pícaro, le musitó:
—«Decidle que lo ha hecho lo mejor que pudo».
—Esta carta reafirma lo que ya os he dicho antes, Majestad: os recordarán por siempre como una reina justa, que actuó de la única forma en la que era posible actuar. Despertaréis la admiración de las generaciones futuras y vuestro nombre jamás se perderá en el olvido. —Lady Elizabeth se sintió orgullosa de haber compartido tantos momentos con ella.
—Vuestras palabras me reconfortan, niña mía —repuso la soberana, agradecida, y dio vuelta la tercera: el Mundo.
—Gozaréis en el plano celestial cualquier dicha que hayáis disfrutado en la tierra y más, porque os lo merecéis. —Los dos ángeles que sostenían el castillo, que simbolizaba la ciudad eterna, se movieron, y uno de ellos le musitó—: «Volved a la fiesta, os espían».
Lady Elizabeth disimuló la preocupación para no alarmar a la monarca ni a la persona que se hallaba pendiente de ambas.
—¿Todo bien? —le preguntó Gloriana para romper el silencio.
—¡Todo perfecto! —luego respiró hondo y agregó—: Dicen, también, que debéis regresar a la fiesta y disfrutar. ¡E intentar ser feliz!
Las dos mujeres abandonaron la habitación y sir Walter Raleigh salió de su refugio. Escondido detrás del cortinaje, había escuchado la conversación. «¡La reina es mía!», pensó, enfurecido, mientras caminaba por el pasillo dando zancadas. «No puede acercarse a la sobrina de Essex o todos mis esfuerzos serán en vano. ¡Impediré que esa despreciable familia me la vuelva a robar!»
Una hora después, lady Elizabeth contemplaba totalmente subyugada Hamlet en la Gran Cámara. En la obra de teatro su autor, William Shakespeare, desempeñaba el papel del fantasma del fallecido rey y Richard Burbage el del príncipe.
Este último la dejó con la piel de gallina al pronunciar:
—Hace tiempo que habría engordado a todos los buitres de la comarca con los restos de este villano, bribón, sangriento, obsceno, implacable, traidor, lujurioso, desnaturalizado. ¡Ah, Venganza!
Lady Elizabeth recordó a Essex y sintió que se había tomado la revancha por todas sus injurias. No se percató de que sir Walter Raleigh, cerca de ella, le clavaba la vista: una idea comenzaba a formarse en la mente masculina. Un plan que no solo la apartaría de Gloriana, sino que también significaría un paso más en el camino del castigo post mortem hacia su enemigo.
—¡El Diablo tiene el poder de asumir una forma agradable! —exclamó Richard Burbage con su grave voz y el clamor tenía un poder hipnótico e inducía al corsario a actuar.
Al término de la función, sir Walter solo podía pensar en que para llevar a cabo el castigo él sí sería capaz de sonreír y de cometer al mismo tiempo la mayor villanía.


Palacio de Whitehall. No existe en la actualidad.
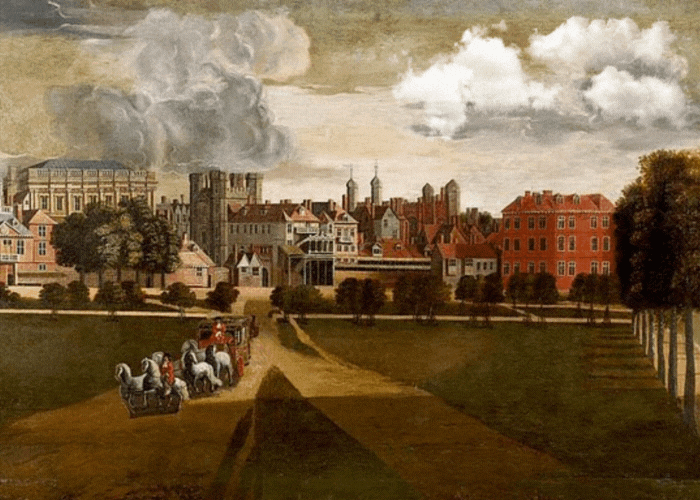

https://youtu.be/AGPlygC_qjE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top