CAPÍTULO 19. FRANCIS. Tempestad del corazón.

«Algunos, sentados en las escotillas, se diría que pretenden
con feroces miradas asustar al pavor;
advierten luego los quebrantos del navío; y el mástil
sacudido de escalofríos; y la cala y obra muerta
henchidas de salobre hidropesía; y todos nuestros aparejos
que dan chasquidos como cuerdas primas en demasía tensas;
y de nuestras velas desgarradas cuelgan pingajos,
cual de un ahorcado que pende encadenado desde hace un año».
John Donne[*]
(1572-1631).
Capri. Mar Tirreno. En el Wild Soul, mar Mediterráneo.
A Francis nunca lo había desbordado una combinación de sentimientos y de intenciones tan contradictorias entre sí, como las que lo superaron al escapar del mero roce de Agnese. Reconoció que amaba a lady Elizabeth con cada latido del corazón. Y que lo desesperaban los deseos de correr hacia su camarote, encerrarse allí con ella durante meses o a lo largo de años y de perderse en su cuerpo hasta que estuviesen tan cansados como para no poder mover ni un solo músculo. Pero al mismo tiempo, era tal el respeto que le despertaba, que no podía rebajarla al nivel de cualquier moza de taberna. Necesitaba rendirle pleitesía con cada una de las caricias, y, también, mediante el esfuerzo en la contención de las bajas pasiones.
La sensación que lo recorría era la misma que si hubiese sido un capitán tan torpe como para varar el Wild Soul. Imaginó cómo el lecho marino abrazaba la quilla del galeón y lo inmovilizaba, provocando que la madera de roble crujiera con un chillido similar al de las almas en pena. Acto seguido visualizó cómo el fondo marino extendía sus tentáculos de arena alrededor de su pecho y apretaba sin piedad hasta producirle el mismo dolor y la misma certeza de fracaso. Porque, para su desgracia, no tenía excusas. No contaba con la disculpa de que lo hubiera empujado el desconocimiento. Había percibido el peligro que representaba la dama para la integridad de su espíritu desde el principio, desde ese primer instante en el que se había burlado de él mientras se hallaban en los jardines de Whitehall. Pese a las advertencias del cerebro, se embarrancaba en su amor por ella del mismo modo que si navegara en mares peligrosos, que no figuraban en la carta náutica, y entre medio de nieblas insalvables. «¡¿Cómo puedo ser tan tonto como para que me hunda un sentimiento de pérdida por una mujer que nunca fue mía?!»
Resultaba imperioso mantenerse alejado del navío y de lady Elizabeth, tenía la mente demasiado confusa como para violentarla con sus atenciones. «Al raptarla la obligué a perder a su familia y su país, ¡¿y ahora quitarle la honra, que representa la principal joya de una dama?!» Rememoró cómo subía para traspasar las ventanas de otras nobles, casadas o viudas, porque jamás había sido tan mezquino como para acostarse con una virgen.
Una voz insidiosa le susurró que podría convertirla en parte de su tripulación y llevarla a navegar por los mares. Así, ella ejercería con libertad la medicina. Se dijo que en el fondo le haría un favor, pues no tendría que esconderse detrás del disfraz de caballero. «¿Y apartarla para siempre de los suyos y de Inglaterra?», pensó, en tanto negaba con la cabeza. Se percató de que muy lejos se hallaba su resolución de entregarla al sultán por órdenes de sir Walter Raleigh. «¿Alguna vez habré estado preparado para hacerlo? Creo que desde que puse la vista en lady Elizabeth mi suerte quedó echada». Ahora la disyuntiva radicaba en convertirse en una pareja o en devolverla a la antigua vida. «Sigo siendo soberbio, ¿por qué motivo querría permanecer conmigo? Nunca ha dado indicios de quererme, solo me demostró que no le importaría compartir mi cama».
Por un instante anheló ser un pirata al uso, de aquellos que tomaban lo que deseaban sin ningún remordimiento, pero su paso por la Royal Navy y el respeto que le habían inculcado lo habían marcado de forma definitiva y para siempre. «Debo ir a la Piscina di Venere. Estando solo y aislado me podré desfogar al nadar y volveré a ser yo mismo», se animó, se sentía miserable. «Es imprescindible que recupere el sentido común antes de regresar al Wild Soul».
No estaba muy lejos de ese lugar idílico, capaz de hacer que cualquier alma perdida recuperase la cordura. Además, en alguien que todos los días se hallaba rodeado de otros seres humanos, disfrutar de un momento de soledad para sanear el espíritu no tenía precio. Cogería fuerzas mientras reparaban en Capri el casco del barco.
Por eso cuando vio a lady Elizabeth en su refugio —con los senos al aire— al principio pensó que era Venus retornando a las aguas. ¡Nunca había visto una mujer tan hermosa y tan libre! Y cuando se aproximó hasta donde se hallaba él, desnuda y sin ningún prejuicio, creyó que su fogosa mirada le calentaba el cuerpo. No podía despegar la vista de la fina cintura ni de los rizos rubios que le decoraban la entrepierna ni de los redondeados pechos, ideales para sus manos.
Atontado, solo fue capaz de pronunciar:
—¡¿Os habéis escapado?!
—Sí, me escapé desnuda y ahora vengo hacia vos y os doy la mano. —Se rio de él, en tanto lo analizaba con calma—. ¿Ya os aburristeis de vuestra amante?
—Me llamaréis tonto, pero solo podía pensar en vos. No he sido capaz de yacer con ella —le confesó en tanto se perdía en su mirada del color del mar; al apreciar que la dama permanecía en silencio, añadió—: ¿No os vais a burlar?
—¿Cómo burlarme? Yo tampoco puedo dejar de pensar en vos, capitán pirata.
—¿Y a dónde nos conduce tanta sinceridad? —Las manos de Francis, incontenibles, le rodearon los senos y los sostuvieron como si anhelaran mantenerse allí hasta el fin de los tiempos—. Sé que me consideráis un bárbaro sin sentimientos, pero no voy a desfloraros por más tentadora que os veáis —al constatar que la muchacha lo iba a interrumpir, agregó—: ¡Jamás hubiera sido capaz de entregaros al Gran Turco!
—¿Cómo adivinasteis mis palabras? —Se sorprendió, en tanto se humedecía los labios: le desabotonó la blanca camisa y le acarició y le besó cada porción de bronceada piel que descubría.
—Estáis jugando con fuego, podríais quemaros —gimió Francis, con una erección tan firme que podría sostener la bandera de combate del Wild Soul ejerciendo de palo mayor y de mastelero—. ¡No os robaré la virginidad y es mi última palabra! Este es el límite que me impongo.
—La vez que estuvimos en la cama no parecíais tan quisquilloso —se quejó lady Elizabeth, al tiempo que se mordía el labio inferior con sensualidad.
—En aquel momento no os amaba tanto como os amo ahora. —Y la besó, completamente fascinado.
—Valoráis mi virginidad más que yo. —Le dio un tierno mordisquito en el labio superior que al hombre le provocó un calambrazo en el vientre.
Lo enardecía al intercalar besos hondos, en los que jugaban ambas lenguas, con picos de labios cerrados que lo hacían desear más y más. «¡¿Cómo conseguiré controlarme?!», pensó, aterrado, mientras la muchacha le bajaba la bragueta, y, agachándose, se la quitaba junto con los zapatos y las medias.
—¡Me encanta vuestro cuerpo! —le susurró, apasionada, mientras Francis la dejaba hacer.
Permitió que le acariciase el falo y que se deleitara con la suavidad y con la punzante dureza, mientras intentaba controlar las ganas de zambullirse dentro de ella. Por fortuna, la chica tiró con suavidad de él hasta que ambos estuvieron dentro de las cálidas y tranquilas aguas. Así, consiguió calmarse un poco.
Lady Elizabeth le enredó las manos alrededor del cuello. La sujetó de las caderas y la apretó contra su cuerpo para que fuese consciente de cuánto la anhelaba.
—¿Me vais a besar de nuevo o tenéis por costumbre que las damas os rueguen? —También en la entonación femenina se notaba el desparpajo.
La aristócrata hacía naufragar cada una de sus buenas intenciones, lo que resultaba contradictorio porque era la primera vez que se contenía por tomar en consideración las necesidades de la otra persona. Clavó los ojos ámbar en los aguamarina sin parpadear. En silencio le comunicó cuánto la amaba y con qué ansias devoradoras la deseaba. A continuación, inclinó la cabeza y con suavidad relajó los labios sobre los de la dama. Gozó con la delicadeza de la textura —eran pétalos de rosas— y con el sabor de las algas mezclado con la dulzura de lady Elizabeth. Se sentía como Adán conquistando a Eva en el Paraíso, sin nadie más en el mundo. ¡Qué cómodos estaban desnudos!
Le amoldó la cintura con las manos y entró en el interior de la suave boca con la punta de la lengua. Luego le acarició con ella la comisuras y los gordezuelos labios, ¡eran tan dulces como la miel! Ella obedeció como un galeón obediente ante el cambio de rumbo con el timón. O, mejor aún, como si hubiera sido creada para su disfrute. Continuó las caricias a lo largo de la espalda y avanzó hasta sostenerle los pechos y frotarle las aureolas. Jugaron con las lenguas en tanto su falo la rozaba, apenas, e intentaba encontrarla. Aumentó la intensidad, frenético, y lady Elizabeth lo acompañaba en cada etapa demostrándole las mismas ansias.
—¿Sabéis algo? —Se separó un poco—. Creo que estoy en clara desventaja, capitán, venid conmigo.
Lo cogió de la mano y tiró de él. La siguió como un cachorrillo detrás de su dueña, solo le faltaba mover la cola. Después lo guio hasta un pequeño rincón en el que había una porción de suave arena.
—¿En desventaja, milady? —Francis se desconcertó—. Por si no os habéis percatado estamos los dos desnudos. Y, además, me habéis rogado que os bese.
—Y sin duda habéis cumplido, capitán pirata. —Le lamió el cuello, coqueta, y la sangre le circuló a la máxima velocidad por las venas—. No obstante, el día en el que casi hacemos el amor en vuestro camarote, además de no veros desnudo, no me resultó posible haceros algo.
—Estoy entregado a vos, hermosa dama, para que dispongáis de mí —y enseguida añadió—: Lo único que no podéis pedirme es que os desflore porque no os quitaré vuestra honra.
—No os preocupéis, lo que planeo es quitaros la vuestra. —Lady Elizabeth se rio con sensualidad—. Tengo incontables conocimientos teóricos gracias a mis estudios de medicina, pero nunca sentí la necesidad de llevarlos a la práctica.
—¿Qué queréis que haga, entonces? —inquirió, deslumbrado por su audacia.
—Solo que permanezcáis así como estáis. —Se arrodilló a sus pies y permitió que la erección le rozara el rostro—. Podéis suspirar y hablar, pero tenéis absolutamente prohibido moveros del sitio.
—¡Dudo que sea capaz de mantenerme quieto! —gimió Francis, en tanto lady Elizabeth le acariciaba el glande con la húmeda lengua.
—Deberéis hacerlo, no os olvidéis de que me sometisteis a la misma tortura con anterioridad y yo lo aguanté. —Le sujetó el tronco con la mano y la movió de arriba abajo.
Francis se sentía incapaz de soportar tal placer. No solo por la satisfacción sexual que recibía el cuerpo, sino también por la situación de poder y de dominación en la que la joven lo colocaba. Era un simple plebeyo y una dama de alta alcurnia le demostraba su sumisión y la confianza suficiente como para hincarse ante él.
—¡Ahora me toca a mí! —gimió el pirata, pues lady Elizabeth lo conducía hacia lo alto de la cima y temía abandonar la firme promesa que se había hecho de no desvirgarla.
—¡Aguantad! Necesito que probéis la aspereza de mi lengua mientras juego con vos. —Tan encendida como él, le dio lametones sin dejar de satisfacerlo con la mano.
Acto seguido se lo introdujo por entero en la boca, aprovechando el ángulo más apropiado. Francis tembló al rozar el techo del rugoso paladar y la tierna suavidad del interior de las mejillas. Consideró que le faltaba muy poco para llegar al clímax, se sentía igual de ajustado que si la estuviese poseyendo.
Como si la chica lo advirtiese, bajó el ritmo para torturarlo. Le lamió el miembro a lo largo del tronco por la parte inferior, la más sensible. También aprovechó para acariciarle y para rozarle con la lengua los testículos y llevarlo, de nuevo, al borde del orgasmo. No contenta con esto, aplicó mayor presión en la base con la mano y le chupó con deleite la extremidad del pene, una y otra vez hasta que, estremecido, se corrió. Pero, en contra de lo que suponía, lady Elizabeth no se apartó. Por el contrario, continuó proporcionándole placer hasta que extrajo la última gota, igual que si hubiese esperado la lluvia mirando el cielo cada día después de una larga sequía.
—¡Siempre sabéis cómo volverme loco! —gimió casi exangüe.
—Y vos a mí, nunca pensé que fuera tan gratificante dar placer —suspiró la muchacha mientras se deleitaba con su aroma y con su sabor.
—Ahora os toca a vos padecer la misma tortura. —La recostó sobre la arena y se le colocó entre las piernas—. Aunque, bien mirado, también será una tortura para mí no poder llegar hasta el final dentro de vos.
—El límite que os imponéis es una tontería que nos hará sufrir a los dos, Francis, no deberíais reprimir algo que ambos deseamos.
—Os respeto y os valoro, Elizabeth. —Le lamió la zona del ombligo—. ¡Para mí nunca seréis una mujer más!
—Yo os lo agradezco, pero no es necesario el gesto. Hay que vivir el presente y sacarle el máximo rendimiento.
Y Francis lamentó no haberle hecho caso un par de días después, mientras navegaban en el medio del Mediterráneo y una tempestad de las que nunca se veían en esa zona hacía que el Wild Soul diera bandazos como si lo reclamara el mismísimo Neptuno. Los gigantes mástiles daban la impresión de doblarse y de abofetear las furiosas aguas en tanto recorrían, metro a metro, escorados y en medio de muros líquidos semejantes a las murallas del castillo más inaccesible.
Para peor, la abundante espuma y el viento los enceguecía mientras cumplían al límite el trabajo, la única manera de someter el pánico. Entregarse al temporal, que mordía las velas para desgarrarlas, y permitir que los hundiera hasta el fondo del mar no entraba en los planes de ningún marinero. Los gemidos del viento se asemejaban a los gritos que debían de emitir los ogros de los cuentos infantiles antes de engullir a sus presas humanas. Veía y sentía el fin del mundo alrededor de él. Y, pese a esto, solo podía pensar en que lady Elizabeth permanecía encerrada en el camarote y agonizaba a causa del terror. No podía acompañarla, era menester que utilizase su pericia para vencer la tempestad. Resultaba curioso: siempre había disfrutado al medirse con la naturaleza, pero ahora que estaba en juego la seguridad de la mujer que amaba le temblaba el cuerpo con solo pensarlo.
Después de treinta y seis horas de esforzarse al máximo, la tempestad amainó y se convirtió en ligera lluvia. Recién ahí abandonó la cubierta y se dirigió hacia el camarote dando grandes zancadas.
—Pensaba que íbamos a morir y solo lamentaba que no hubiéramos hecho el amor en Piscina di Venere —le soltó lady Elizabeth al traspasar el acceso.
—Esto tiene fácil remedio. —La abrazó sintiendo que se habían escapado de la Parca por muy poco—. ¡Nunca volveré a hacer una promesa tan ridícula! Sois mía y yo soy vuestro.
La levantó en brazos y la recostó sobre la cama, con la certeza de que hacía lo correcto.
[*] Donne escribió este poema cuando estaba embarcado en la expedición de 1597 del conde de Essex, en medio de la violencia de la tempestad.
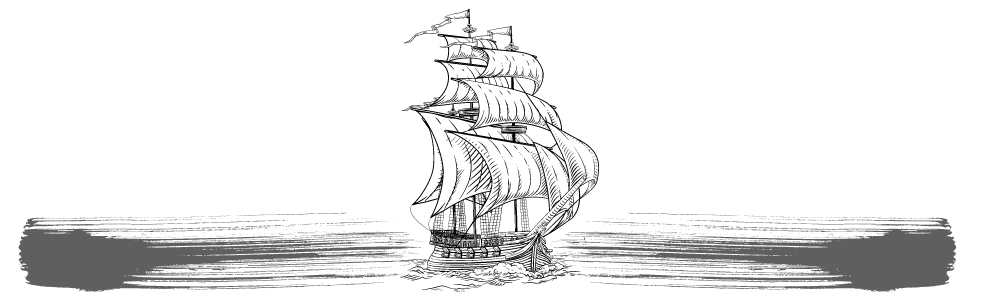
Piscina di Venere (Capri) en el presente.


https://youtu.be/XYogMQKXiZ0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top