CAPÍTULO 18. SIR WALTER RALEIGH. La Escuela de la Noche.

«¡Oh, Fortuna! ¡Cómo tu inquieta inconstancia
ha llenado de cuidados mi atribulado juicio!
Contempla esta prisión adonde el destino
me ha traído y las alegrías dejo».
Elizabeth, prisionera[1].
Londres. Durham House. Palacio de Whitehall.
Sir Walter buscó en la cama el cuerpo de su esposa Bess para darle calor. La quería porque era la mujer más comprensiva con el modo de vida que llevaba, pues aprobaba las expediciones, se enorgullecía de sus deberes como gobernador de Jersey y hasta toleraba sin recriminaciones las penosas y las degradantes obligaciones para con la reina.
No fue capaz de oler el dejo de su perfume a canela y se removió inquieto. Así, recordó que por culpa de los celos de Gloriana debía mantener a su mujer y a su hijo Walter en Dorset, en el nuevo castillo de Sherborne que mandó edificar siguiendo la moda de las construcciones isabelinas. Las espaciosas cuatro plantas se elevaban hacia el cielo cerca de las ruinas del antiguo palacio fortificado —había sido erigido en el siglo XII por el obispo de Salisbury— y decoraban la verde campiña proclamando al mundo su relevancia. Resultaba curioso, para un ateo como él, hacerse con tantas propiedades que habían pertenecido a los católicos.
Molesto, se levantó del lecho antes de tiempo y consideró que la mañana empezaba muy mal, aunque el cielo no estaba nublado. Y, cuando poco después, un mensajero enviado desde Whitehall le entregó la nota en la que la soberana lo conminaba a reunirse de inmediato con ella, la sensación fue a peor. Raleigh maldijo su mala suerte. «¡Lo único que me faltaba!», pensó con las tripas revueltas. «¡Tener que follarme a esa vieja esquelética y con mal aliento después del desayuno! Espero no vomitar».
No obstante, cuando se aproximó a los aposentos reales y olfateó el hedor a litros de aceite esencial de mejorana, supo que la convocatoria no guardaba ninguna relación con un brote de ardor sexual repentino y a deshora, sino con uno de cólera. Las circunstancias eran peor todavía de lo que esperaba: la soberana se hallaba al borde de uno de los famosos estallidos de furia Tudor y temió ser el causante del malhumor. Estas explosiones eran tan inevitables como el ciclo de los días y de las noches. Siempre impulsaban a Gloriana a destruirlo todo, como si se convirtiese en la más primitiva naturaleza, en la erupción de un volcán que vertía la lava contenida durante milenios... O la inducían a enviar a alguien al cadalso, como ocurrió cuando arrojó a Essex a la Torre de Londres para que sus enemigos se cebasen con él y sin importarle que aún lo amara. Durante estos arrebatos se transformaba en su cruel progenitor, Enrique VIII, que no había vacilado al ordenar que le cortasen la cabeza a Ana Bolena, su esposa y madre de la actual reina.
Traspasó el acceso con el corazón en la boca y sin detenerse. Ni siquiera apreció el batiburrillo de adornos que colmaba el espacio, como era su costumbre.
Solo se calmó un poco cuando la anciana, aliviada, lo recibió:
—¡Ah, sir Walter, estáis aquí! ¡Menos mal! —Y le dio un caluroso abrazo sin reparar en las sonrisitas del resto de las damas—. ¡Me embarga la misma sensación que cuando estaba en el palacio de Woodstock y era prisionera de mi hermana María! Soy la soberana de este reino, ¡¿cómo no puedo dar con ninguna solución?!
—Por favor, dejadnos —pidió Raleigh, no deseaba que hubiese testigos de su humillación, ya de por sí le resultaba penoso aceptar a solas tanto servilismo masculino.
En cuanto las mujeres abandonaron la recámara, continuó:
—¿Qué os inquieta, hermosa hada?
Elizabeth I respiró hondo y se sentó en uno de los sofás. Luego palmeó el asiento pegado a ella para que siguiese su ejemplo, como si él fuese un perro amaestrado.
—¡La pena me desborda! No hemos podido sacarle ni una mísera información al conde de Cornualles acerca de mi ahijada. Sí reconoció que la besó por la fuerza y que ella le dio una buena paliza. —Se levantó y caminó de un extremo al otro con los brazos cruzados a la espalda—. Sabed que, aunque no soy partidaria de la tortura porque los prisioneros suelen confesar cualquier delito imaginario para no padecerla, en este caso no ocurrió así. Pese a que lo dislocaron en el potro y a que le quitaron una a una las uñas y las muelas mantuvo su versión hasta el final. —Y se dejó caer de nuevo sobre el asiento—. ¡Cuánto me gustaría ser igual que mi padre! Poder enviar a cualquiera a la muerte, extraño o familiar, con un simple chasquido de los dedos y sin sentir remordimientos...
—Entonces, ¿ha muerto? —inquirió sir Walter sin que lo traspasase ni el más mínimo ramalazo de culpa: creía que el conde se lo tenía merecido por todas las atrocidades que había cometido en el pasado, pues era un sádico que se ensañaba con las féminas que se hallaban desprotegidas.
—Está vivo... apenas. —Gloriana movió la mano como si tal situación no tuviera la menor importancia—. No va a poder molestar con sus atenciones indeseadas a nadie, lo que es una suerte para las damas si algún día decidimos liberarlo... También le estiraron allí. —Le señaló a Raleigh la entrepierna y el aristócrata sintió el dolor en carne propia—. Lo que me preocupa es que no tenemos ninguna pista acerca de por dónde seguir. Ya han pasado muchas semanas y seguimos como al principio...
El corsario controló la alegría interna para no exteriorizar ni el más leve indicio. La monarca era demasiado inteligente a pesar de su edad y si se descuidaba sacaría conclusiones relacionadas con su participación en el secuestro de lady Elizabeth.
—No ignoráis que mi gente recorrió cada una de las «casas de recreo»[2] y no dieron con ella ni con ningún dato que nos condujera a su paradero —al percatarse de que los ojos de la soberana se oscurecían más y brillaban por las lágrimas contenidas, agregó—: Os juro por mi honor que jamás me olvidaré de vuestra ahijada. No me daré por vencido y seguiré indagando hasta encontrarla.
—Por eso os he convocado, porque sé cuánto anheláis hallarla —y luego, con voz misteriosa, prosiguió—: He citado a John Dee desde Manchester. Me envió una carta diciendo que sabe algo, creo que tenemos una pista a seguir.
Una capa de sudor frío envolvió a sir Walter de pies a cabeza y le costó sacar la fuerza suficiente como para pronunciar:
—¿Y no teméis que lo que os diga sea parte de su charlatanería habitual? Reconozco que los expedicionarios como yo estamos en deuda con él porque acuñó el término Imperio Británico por primera vez y tuvo la lucidez como para proponer ideas y darnos las alas que precisábamos para colonizar otros territorios. Admito, también, que adiestró de manera magistral a muchos marinos con sus conocimientos sobre climatología, sobre astronomía y sobre sistemas de navegación. ¡Y qué decir de sus consejos cuando nos atacó la «Armada Invencible» del enemigo español! ¡Esa fue su mayor gloria!... Pero ¿no os parece que su razón ha ido en franco deterioro durante los últimos tiempos? Creo que desde que en el año ochenta y dos contrató a Edward Kelley su cerebro se ha ido deteriorando. Pensad, ¿qué le podía aportar a un erudito ese alcohólico al que le cortaron las orejas por falsificar moneda? Solo caos y vergüenza. —Raleigh esbozó un gesto despectivo—. Ahora siempre lleva el espejo de obsidiana en la mano y dice que ha sido un regalo del arcángel Uriel.
—Debéis comprender que está en juego la vida de mi querida ahijada. Por su bien sería capaz de recibirlo en cualquier momento, incluso aunque me jurase ser el mismísimo mesías que bajó desde el Cielo. —Gloriana se apretó las manos con desesperación; luego se las embadurnó con aceite esencial de mejorana y se las comenzó a masajear.
Sir Walter contuvo la tos, pues el hedor alcanforado le perforaba la garganta. Se suponía que le funcionaba de bálsamo y siempre alababa su frescura, diciendo que para ella equivalía a un paseo por la campiña. Siendo generoso, como mínimo le resultaba pestilente, igual que si se hubiera internado en las marismas del este de Inglaterra.
—Os entiendo, dulce hada, y no os juzgo. Soy el primero en querer dar con una respuesta. —Respiró hondo en tanto rogaba que el aroma no se le atragantara y que el mago no apareciese—. Lo que en realidad me preocupa es que por perseguir pistas imaginarias perdamos el verdadero rastro. Estoy convencido de que el conde de Cornualles es el responsable de la trama y que solo falta vencer su resistencia.
—Tomo nota de vuestras reservas. Simplemente considerad esta aportación de John Dee como una opción más. No podemos ser cerrados de mente, yo siempre he confiado en él y nunca me ha defraudado. ¡Si hasta determinó la fecha ideal para mi coronación y no se equivocó! Llevo más de cuatro décadas gobernando con sabiduría este reino.
—Disculpad, Majestad, el mago está aquí —los interrumpió una de las damas.
—Hacedlo pasar ahora mismo —la apremió la soberana.
Un minuto después, Dee efectuaba una reverencia y se disculpaba:
—Detesto molestaros en tan desagradables circunstancias, Majestad, pero un espíritu me habló sobre lady Elizabeth y sentí la imperiosa necesidad de informároslo. ¡Le tengo mucho cariño a la dama y sufro por su desaparición!
—Hacéis lo correcto, mi estimado amigo. —La reina le palmeó el brazo con confianza—. Me habéis servido muy bien siendo mis ojos en muchos lugares diversos, no creáis que me olvido del esfuerzo que significó para vos pasar varios años en Praga como espía del emperador Rodolfo II. Sé que por estar ausente saquearon vuestra magnífica biblioteca.
—El placer de serviros, Majestad, es mucho más importante que ese percance. ¡Haría cualquier cosa por vos! —Y se notaba la sinceridad del sabio en la entonación, lo que para Raleigh significaba una patada en pleno estómago.
—¿Y qué me podéis anticipar acerca de mi ahijada? Hablad con confianza, sir Walter es el capitán de la Guardia Real —inquirió Gloriana más esperanzada.
—Como os participé en mi misiva, un espíritu me habló a través del espejo de obsidiana y lo he tomado en cuenta porque se trata de una persona muy conocida. —El mago efectuó una pausa y clavó los ojos en los de la reina—. Incluso vos lo conocéis...
—¿Y quién es? ¡Decidlo sin dar más rodeos! La ansiedad me consume —lo conminó, impaciente.
—El fantasma que se comunicó conmigo es el de Christopher Marlowe —pronunció John Dee y ahí sí que Raleigh entró en pánico.
—¡¿Christopher Marlowe?! —chilló el corsario—. Es difícil tomarse de él algo en serio. Recordad que lo acusaban de ser ateo, hereje, homosexual, pederasta, conspirador católico y de muchísimos cargos más. ¡Y, encima, murió por no pagar la cuenta en una trifulca de taberna! Años antes, con Thomas Watson, habían participado en otra reyerta y terminaron matando al hijo del tabernero de Hog Lane.
—Lo sé. —Gloriana se dio golpecitos en los labios con el pulgar—. Y también sé que lo inculpaban de ser espía doble...
La monarca esbozó la misma cara indescifrable que solía poner cuando jugaba a las cartas y no quería que los otros participantes le adivinaran los naipes. No era de extrañar, pues cada tema relacionado con Marlowe se consideraba un secreto de Estado. Pero Raleigh sabía que el poeta, gracias a su actividad en los servicios de inteligencia del finado sir Francis Walsingham, había conseguido que le perdonaran sus ausencias injustificadas cuando estudiaba en la Universidad de Cambridge. Y que, a pesar de esto, le otorgasen el título de Maestro de Artes. Incluso se rumoreaba que el Consejo Privado de su Majestad le había hecho llegar una carta a la administración universitaria para que igual le entregaran el diploma, sobre la base de los buenos servicios que le había prestado a la Corona en asuntos que beneficiaban al país. Y él no ignoraba que los chismes eran ciertos. ¿Por qué lo sabía? Porque Christopher había sido miembro de la Escuela de la Noche, el grupo que el propio Raleigh lideraba, y se lo había confesado en una de las reuniones habituales mientras reía a carcajadas, como si fuese un chiste muy divertido.
—Podéis proceder. —La reina autorizó al mago con tono de mando y como si las reticencias de su amante no contaran para nada.
—Permitidme que me acomode aquí. —Dee señaló el sillón próximo a ellos y cuando Elizabeth I efectuó un gesto aprobatorio con la cabeza se sentó allí—. He realizado los ritos preparatorios mientras esperaba la audiencia, podemos empezar de inmediato.
Sostenía entre los brazos el espejo de obsidiana igual que si cargase un bebé. Le retiró con cuidado la tela que lo protegía. Sir Walter consideró, despectivo, que más que un espejo mágico parecía una sartén que habían dejado olvidada en el fuego mientras preparaban unos huevos fritos, ya que lucía negro como el carbón, despedía olor a quemado y tenía una forma similar.
—Hoy no os voy a hablar en enoquiano, el idioma de los ángeles, sino en el nuestro —aclaró el sabio con cara de concentración—. Necesito que la reina nos entienda.
—Difícilmente Marlowe podría comunicaros algo en enoquiano, no tenía nada de ángel y sí mucho de demonio —apuntó Raleigh con ironía, mientras un temblor de desesperación interior lo sacudía por entero—. Creo que os habéis confundido de espíritu.
—Permaneced en silencio, sir Walter, por favor —lo amonestó el erudito—. Soy consciente de que no confiáis en este sistema, pero si vais a ponernos piedras en el camino es mejor que abandonéis la estancia.
La soberana le echó una mirada de enfado, así que se excusó:
—Lo siento, prometo que me mantendré callado.
John Dee cerró los ojos, respiró hondo y preguntó con entonación reverencial:
—Christopher Marlowe, ¿qué nos podéis decir acerca del paradero de lady Elizabeth, la hija del barón de Rich? Me prometisteis que si me reunía con Su Majestad nos daríais indicaciones precisas y yo he cumplido.
—Antes que nada, necesito tener la certeza de que quien habla es quien dice ser —lo frenó la monarca—. ¿Cómo podemos estar seguros de que el espíritu es realmente el del poeta?
Escucharon un chirrido y la pulida superficie de obsidiana se empañó justo en el centro, como si del otro lado hubiesen apresado un alma. Raleigh lamentó haberse burlado, pues un escalofrío lo recorrió de una punta a la otra y le entraron ganas de salir corriendo. Sin embargo, fue capaz de contener el pánico solo por su necesidad de autoprotección, porque más miedo daba Gloriana cuando se hallaba en uno de sus ataques de ira descontrolada. Y, pese a que la reina lo ignoraba, él le había dado cientos de motivos para desencadenarlos sobre sí.
—Dice algo en latín... Quod me nutrit me destruit[2]. —Volvieron a oír esa especie de chillido, como si una garra raspase la dura superficie del espejo—. ¿Os sugiere algo?
—Puede ser Marlowe —admitió a regañadientes la monarca, como si no le hiciese gracia volver a mantener contacto con él—. Esa frase aparece arriba a la izquierda en el óleo que le hicieron en el Colegio de Corpus Christi de la Universidad de Cambridge. Pero no estamos seguros, ¿qué otro dato nos podría dar? —Cambió al plural mayestático, como si utilizándolo aumentara la distancia con el fallecido, era obvio que no le agradaba.

Ninguno de los dos hombres se atrevió a preguntarle cómo resultaba posible que estuviese enterada de un detalle tan meticuloso, pues comprendieron que también formaba parte de la actividad catalogada como secreto de Estado... Por eso y porque el espejo volvió a chirriar.
—No puedo repetir lo que me acaba de comunicar —se disculpó el sabio, en tanto el rostro se le desencajaba—. Sería un agravio para vos: si os reprodujera lo que me ha dicho yo sería castigado de inmediato con la pena correspondiente al delito de Alta Traición.
—Hablad con libertad, mi buen amigo, sé que las palabras no son vuestras. El poeta era una persona maliciosa e irreverente, no esperamos que su espíritu se haya reformado aún —lo animó Gloriana.
—Pido, antes, perdón a Dios —cerró los ojos con solemnidad, como si rezase, y acto seguido añadió—: Dice que Jesús era un bastardo porque su madre era una puta, que inventó lo del mesías para que no se supiera que había fornicado con muchos. Que Moisés era un prestidigitador que engañó a los judíos, una pandilla de ignorantes... Que Jesús y San Juan eran una pareja de homosexuales... Y que el Nuevo Testamento está asquerosamente escrito, que él lo podría haber redactado mucho mejor... Lo siento, Majestad, por reproducir tantas blasfemias.
—No hay la menor duda de que estamos hablando con el mismísimo poeta. —Elizabeth Tudor movió la mano con displicencia—. Corrobora el informe que nos hizo llegar por aquella época Richard Baines al Consejo Privado. —Se volvió hacia sir Walter—. También decía allí que os leyó la conferencia atea a vos, ¿era cierto?
—Tal acusación equivaldría a un cargo de traición contra vos, Majestad, pues sois la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ¡jamás osaría seros desleal! —se defendió Raleigh enseguida—. Es cierto que lo intentó, pero lo frené.
—No entiendo, entonces, para que os reuníais...
—Porque era un simple coloquio de poetas e intercambiábamos ideas sobre poesía —sir Walter le mintió con desparpajo—. Creedme cuando os digo que siempre lo llamábamos al orden. Dejamos de reunirnos cuando detuvieron a su amante, Thomas Kyd, y nos enteramos de que la casa que ambos compartían estaba repleta de panfletos en los que se cuestionaba la divinidad de Jesús... Y poco después Marlowe murió.
—Antes de morir lo citamos al Consejo Privado acusado de Alta Traición —pronunció la reina con voz misteriosa—. Y ya no puedo deciros más...
—Entonces no comprendo cómo deberíamos tomarnos en serio lo que hoy nos diga —apuntó el corsario, en tanto fingía calma: por dentro las entrañas se le revolvían como si estuviera contemplando la pelea entre un oso y una jauría—. Sin duda os guarda rencor. Y quizá también a mí, por no haberlo ayudado.
En aquellos días del año noventa y tres Gloriana lo odiaba por haberse enterado de la relación que mantenía con Bess, su actual esposa. Raleigh sabía que Marlowe residía por un tiempo en la casa de Kent del agente de espías Thomas Walsingham. El poeta era una carga para todos, no sabía mantener la boca cerrada y le gustaba vivir al límite, poniéndolos en grave peligro. Cuando supo que sus amigos espías lo iban a asesinar, él no movió ni un dedo para defenderlo y no se molestó, siquiera, en avisarle.
Así, Nicholas Skeres, Robert Poley e Ingram Frizer lo llevaron a comer a la casa de huéspedes de Eleonor Bullen —que era un nido de espías— y este último le clavó a Christopher una daga en el ojo derecho. Y todos se libraron del riesgo que el poeta representaba... Hasta ahora. Por desgracia para sir Walter, su amigo retornaba desde el Más Allá a vengarse por comportarse con indiferencia ante el complot.
«¿Sabéis cómo me desvelan por la noche los remordimientos?», le preguntó, anhelaba su perdón. «¡Si volviera atrás jamás tomaría la misma decisión! Solo puedo argumentar en mi descargo que Essex no hubiera descansado hasta hacerme pagar. Hubiese hecho que me encerrasen en la Torre de Londres y que también me condenaran por Alta Traición. Fui muy débil, pero estoy arrepentido. ¡Por favor, perdonadme! No le digáis que he sido yo quien ha mandado secuestrar a su ahijada», le imploró, sincero.
Y Christopher Marlowe pareció responderle porque el espejo se empañó por completo y un dedo invisible escribió sobre él: «Lo sé».
Un segundo después, se escuchó una explosión y la obsidiana se partió en cientos de pedazos. Sir Walter suspiró con alivio: resultaba evidente que el poeta odiaba más a la soberana que a él...
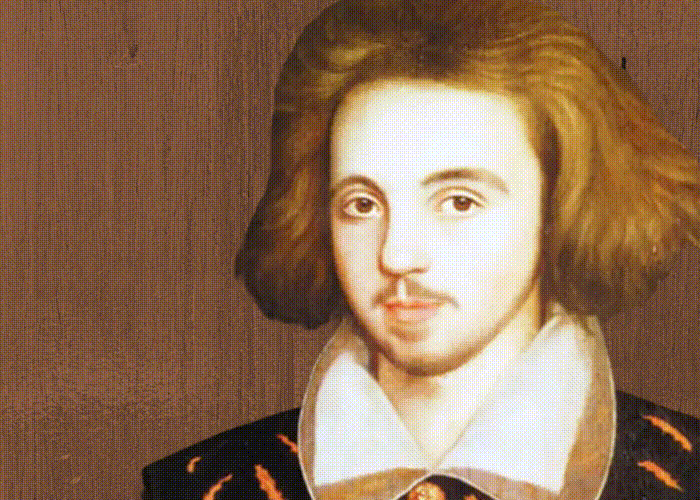
[1] Nombre que se le daba a los prostíbulos en la época isabelina.
[2] Traducido del latín significa «aquello que me nutre me destruye». La frase está, tal como se dice en la novela, en el extremo superior izquierdo del retrato de Christopher Marlowe que se halla en el Colegio de Corpus Christi de la Universidad de Cambridge. Es el único que se conserva de él en la actualidad.



https://youtu.be/MmJtgiEesbQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top