CAPÍTULO 15. SIR WALTER RALEIGH. El bardo de Avon.

«Hay un camino a vuestra izquierda,
que lleva a una conciencia culpable
a un bosque de desconfianza y de temor,
un lugar oscuro y peligroso para transitar».
La tragedia española, de Thomas Kyd
(1558-1594)[1].
Londres. Rich House. The Globe.
Durante la tarde, sir Walter se comportó con el barón de Rich como si la discusión con Allenby no hubiese tenido lugar. No porque fingiera en esto también, sino porque los miedos del otro hombre no lo desvelaban. El objetivo —encontrar El Dorado— era su prioridad y se centraba en esta tarea sin permitirse la menor vacilación.
Borró los recuerdos relativos a La Escuela de la Noche[2], en la que por ser el líder se vio obligado a tomar una decisión similar, y su mente optó por dejarlo en paz. Era un hombre curtido en incontables batallas en tierra y en numerosos asaltos a galeones en el mar, por lo que tenía la piel más dura que la de un tiburón. Siempre se enorgullecía de que no lo afectasen las vacilaciones del ser humano común.
—Siento mucho que sigáis sin encontrar ni un pequeño indicio. —Raleigh apoyó la mano en el brazo de Rich y simuló auténtica preocupación—. He puesto a todos mis hombres a buscar pistas y seguro que con algo dan. Están indagando discretamente en los prostíbulos. Una dama virgen sería un bocado apetecible para la gentuza de los bajos fondos.
—¡Dios os escuche! —exclamó el barón, agradecido—. A estas alturas solo deseo que mi Elizabeth regrese, sea en las condiciones que sea.
—Os puedo asegurar que Su Majestad está muy involucrada en encontrarla e interroga a varios sospechosos en La Torre de Londres. —Sir Walter calculó con satisfacción que, si no los había sorprendido una calma chicha ni alguna tormenta los había desviado del rumbo, lady Elizabeth en ese instante estaría acomodándose en el harén del sultán—. No ignoráis que podéis contar con nosotros, amigo mío.
El barón, desconsolado, empezó a llorar. Se tapó la cara para esconder la debilidad y la vergüenza. Justo en ese instante Allenby regresó a la sala y efectuó un gesto negativo con la cabeza. Así, le indicaba que después de revisar de arriba abajo la casa no había encontrado nada. Raleigh le señaló con el índice el secreter que había en un rincón —hasta ahora no lo habían examinado— y su cómplice captó al vuelo el mensaje silencioso.
Vio cómo Giles revisaba los cajones y escrutaba en el interior para determinar si tenían doble fondo. Acto seguido el corsario observó a Rich con desdén, que sollozaba con pequeños espasmos. «¡Qué patético es, debería tirarse al Támesis atado a un ancla!», pensó, «¡Se comporta peor que una damisela! Pero no me quejo, así nos facilita que le robemos el mapa del tesoro». Los ojos le brillaron cuando su amigo extrajo un pergamino de un cajoncillo oculto y le efectuó un guiño. Luego se lo deslizó dentro del abrigo. «Ahora solo quiero marcharme para poder analizarlo», volvió a pensar sir Walter, pero lo tenía bastante difícil porque debía esperar a que el barón se calmase.
Un movimiento en la puerta le llamó la atención. Se trataba de Robert, el heredero de la baronía. «¿Y si este entrometido ha visto que nos llevamos el mapa?» Indagó en el rostro del muchacho. Lucía inescrutable y no pudo calmar el resquemor. Sabía que la familia lo trataba todavía como a un niño, pero en sus galeones tenía grumetes más pequeños, que ya habían luchado en varias escaramuzas al lado de marineros que les doblaban la edad. «No me deja demasiadas opciones», consideró y se dio golpecitos con el dedo pulgar en la mandíbula. «Tendré que matar al padre y al hijo y luego encubrir ambos crímenes. Hasta puedo incluir algunas pruebas para que ellos parezcan ser responsables de la desaparición de lady Elizabeth».
Cuando iba a darle la orden a Allenby, el adolescente caminó hasta el progenitor, se le sentó al lado en el sofá y lo abrazó.
—¡No lloréis, no podéis permitiros ser débil justo ahora! Además, sé que encontrarán a mi hermana. —El tono era de convencimiento, sin el menor rastro de duda—. ¡Porque de lo contrario juro que me haré corsario y que recorreré todos los mares, los continentes y los océanos del mundo buscándola!
Estas palabras reafirmaron a Raleigh en la decisión de acabar con ambos. Sería fácil liquidarlos, contaba con mucha práctica. Tenían libre el terreno porque la servidumbre se había ido al teatro The Globe a ver una reposición de El Mercader de Venecia y disponían de horas hasta que regresasen. ¡No habría reto alguno, sería un juego de niños! Cogería al pequeño por el tierno cuello y se lo quebraría igual que si fuese el de una gallina. Al mismo tiempo, Giles se tiraría sobre la espalda del barón y lo estrangularía hasta impedirle continuar con su patética vida. Más difícil que asesinarlos sería llevar los cuerpos al río y ponerles peso para que se hundieran en las negras aguas.
Dudó un segundo porque leyó el interrogante en la mirada gris de Allenby y captó también un destello emocional en él. Un diminuto brillo que le indicaba su resistencia a dar este paso, quizá porque tenía un hijo de la misma edad que Robert, al que no veía debido a que se hallaba perdido en algún punto de la campiña inglesa en compañía de su madre. Decidió ser magnánimo con su amigo. Al fin y al cabo, aunque hubiese protestado allí estaba. Lo apoyaba en los que consideraba sus delirios... Y también estaría codo con codo cuando regresaran a pasar penalidades en Guayana para extraer las innumerables riquezas.
—Nosotros nos vamos —Raleigh anunció, aunque el barón de Rich no lo escuchó porque sollozaba a pleno pulmón—. No queremos interrumpir este momento familiar y de íntima compenetración.
—Os agradezco el apoyo que nos estáis proporcionando en estas circunstancias tan difíciles —repuso el adolescente, sin percatarse de lo cerca que había estado de morir—. No os preocupéis, yo seguiré consolando a mi padre.
Sin embargo, cuando llegaron a Durham House se arrepintió de no haberlos eliminado con sus propias manos al analizar el mapa que había sustraído Giles y constatar que era falso.
—¡Cuánto desperdicio de tiempo! —Sir Walter lo tiró lejos de sí y caminó de un lado a otro del estudio—. ¡Pasamos horas con ese llorica y todo para nada!
Allenby se rascó el mentón y musitó:
—Quizá sea el momento de dejar que ese sueño continúe sin vos. —Empleaba un tono suave porque no deseaba enfurecer más a su amigo.
—¡No, no renunciaré a él! ¡Necesito pensar, ya se me ocurrirá algo!
Raleigh no sabía muy bien cómo continuar con la investigación, pero comprendía que en estos momentos necesitaba estar solo: Giles no le sería de ninguna ayuda dada su negatividad actual. Después del fracaso en lo del barón precisaba un poco de motivación... Y para inspirarse no había mejor lugar que el Puente de Londres.
Se enfundó en las vestiduras más toscas y salió a la calle disfrazado de plebeyo. Le gustaba tomarle el pulso a la ciudad, no se conformaba con ser un favorito encerrado entre los muros de Whitehall y los ancianos muslos de la reina. Dio grandes zancadas y pronto llegó a la magnífica estructura del puente, que siempre despertaba el asombro de los turistas. Y no era de extrañar, porque parecía mentira que solo lo sostuvieran veinte pilares de piedra, pues a toda hora se hallaba atestado de gente y en los márgenes había edificios de varias plantas. No obstante, sir Walter no se encontraba sobre él para adquirir las más exclusivas calzas ni las más delicadas camisas de seda. Ni, tampoco, para regodearse con la ironía de que la capilla católica construida en el siglo XIII en honor a Thomas Becket ahora fuese una tienda dedicada a vender artículos de alimentación. Otro día tal vez hubiese disfrutado pensando que el santo se estaría revolviendo en la tumba al apreciar que las misas por las almas de los muertos habían sido sustituidas por el pregón de los vendedores destacando las bondades de sus manzanas, de la cerveza de malta o de la blanca harina bien cernida... Pero no hoy.
Enfocó la mirada en el cielo y siguió el vuelo de los cuervos. Estos lo guiaban hasta su punto de destino, la Gran Puerta de Piedra, consistente en un par de arcos que se situaban en la zona de Southwark. Allí, a la vista de todos, había alrededor de una treintena de cabezas de aristócratas clavadas en sus respectivas picas y todos ellos tenían en común que habían incurrido en el delito de Alta Traición. Muchas solo eran cráneos amarillentos, pero la que a Raleigh le interesaba se mantenía completa y todavía la melena caoba ondeaba al viento, aunque los ojos oscuros hacía meses que habían sido devorados con avidez por las aves carroñeras.
Analizó el pálido rostro de Robert Deveraux, conde de Essex, el rictus de dolor y la boca semiabierta de la que salía y entraba un enjambre de moscas. En el cuello cercenado todavía quedaba en evidencia la falta de pericia y las vacilaciones del verdugo al acabar con él de tres hachazos, cuando alguien con destreza efectuaba solo uno. El hedor de la putrefacción resultaba intolerable, pero para sir Walter era más exquisito que la esencia de rosas. «¡Cuánto me satisface ver que habéis perdido toda vuestra arrogancia! ¡Ahora solo sois comida de pájaros y de gusanos! ¿A que ya no importa si descendíais del rey Eduardo III? Y vuestra sobrina a estas alturas es la puta del sultán». Sonrió y se sintió mejor. «Pensar que me enfadé cuando mi buen amigo Edmund Spenser, el más grande de los poetas, os halagó y como recompensa vos pagasteis su funeral. Si hubiera sabido que terminaríais así, odiado Robert, me habría enojado menos».
Por aquel entonces —mil quinientos noventa y nueve— sentía que Essex se interponía en cada faceta de su vida. Raleigh consideró parte de su escarnio personal que Spenser escribiera del conde que era «la gloria de Inglaterra y la mayor maravilla del mundo». ¿Cómo le pudo dedicar estos elogios si a Robert Deveraux solo lo conocía de vista y a él desde siempre? Le pareció una traición hacia su amistad. Porque no solo eran vecinos en las tierras de Irlanda, sino que solían intercambiar opiniones sobre literatura o cantar mientras el otro tocaba la flauta. Y, lo más importante: combatieron ambos bajo las órdenes de lord Grey y se vengaron juntos de los católicos que se rindieron en Smerwick.
Estuvo a punto, el dieciséis de enero de aquel siniestro año, de no asistir al entierro organizado tres días después del fallecimiento. No se pudo contener al enterarse de que sustituirían la costumbre de arrojar dentro del agujero ramos de siemprevivas o los pañuelos empapados con las lágrimas por otra ofrenda acorde con la profesión del homenajeado. Porque sus compañeros poetas no solo acompañaron a Edmund Spenser en el último trayecto, sino que escribieron elegías fúnebres y poemas laudatorios que recitaron antes de echarlos junto con las plumas dentro de la tumba abierta. El sitio elegido fue la abadía de Westminster, al lado del sepulcro de Chaucer, conocido más tarde como El Rincón de los Poetas.
De improviso, supo cómo debía proceder y el cuerpo le burbujeó de anticipación. Gracias a estas asociaciones libres realizadas debajo de los despojos del conde, recordó que William Shakespeare —el bardo de Avon—, al igual que Spenser, cayó en la tentación de lisonjear a Essex aquel año fatídico en la parte final de su obra Enrique V.
A Raleigh se le atragantó la actuación cuando escuchó al coro pronunciar:
«Así sería recibido el general de nuestra graciosa emperatriz,
por dar un ejemplo semejante aunque menor y caro
a nuestro corazón, si ahora (como puede ocurrir un día)
regresara de Irlanda con la rebelión ensartada en su acero.
¡Cuántos abandonarían la ciudad pacífica
para darle la bienvenida!»
Entró de lleno en Southwark para dirigirse a The Globe y hablar con el poeta. Casas de reciente construcción se mezclaban con otras más antiguas, con los teatros, con los prostíbulos, con los establecimientos dedicados a los espectáculos de hostigamiento a osos y a toros por una jauría y con los cadalsos en los que se castigaba o se ejecutaba a los condenados, de modo que los gritos de alegría se fusionaban con los de dolor. Sir Walter odiaba que se ensañaran con los animales, le parecía un despliegue de cobardía atar un plantígrado a un palo para que los perros lo despedazaran. Y, menos todavía lo solazaba, contemplar cómo inmovilizaban un mono en la cola de un caballo y reírse mientras el primate chillaba en tanto la jauría atacaba al equino. Los detestaba, pero debía tolerarlos porque Gloriana amaba este tipo de «diversión».
Quizá porque todavía permanecía en su nariz el hedor de Essex o por el ambiente transgresor que se respiraba allí fue que recordó a Christopher Marlowe, el mejor dramaturgo de su época y miembro de La Escuela de la Noche que lideraba. Christopher confiaba en él... y le falló. Y por eso llevaba muerto más de ocho años. Utilizó toda la fuerza de voluntad para evitar recrear sus últimos instantes y se centró en las tabernas y en los burdeles de paredes desgastadas que pululaban por toda la zona.
Una meretriz desdentada y mayor creyó que se interesaba en ella y lo invitó:
—Dulzura, entrad y os daré placer.
Raleigh se estremeció de asco porque le recordó a Gloriana y cómo debía esforzarse para satisfacerla en el lecho. En su período previo como amante la reina todavía era guapa, tenía piel suave y abundante pelo, pero ahora era un saco de pellejos y estaba pelada como la cabeza de un bebé. Además, en aquel entonces compartía el favoritismo con Leicester, con Essex y con muchos otros que le calentaban la cama.
Por eso cuando la mujer estiró hacia él una esquelética mano, que se asemejaba a la de un muerto descarnado, le propinó un fuerte golpe en ella y le gritó:
—¡Alejaos de mí, horrenda bruja! ¡Como me toquéis os clavo mi puñal! Y no precisamente el de carne que vos queréis.
La prostituta, aterrada, corrió hacia el interior del lupanar y cerró de un portazo, pero a sir Walter solo se le fue la repulsión cuando pasó ante el teatro Rose, propiedad del empresario Philip Henslow. Poco después se hallaba frente a The Globe, el sitio en el que actuaba la compañía teatral Lord Chamberlain's Men, de la que William Shakespeare era uno de los socios. El grupo se llamaba así en honor al chambelán del palacio real, que era quien les brindaba el patrocinio. Para ser honesto, quizá la idea de recurrir al poeta había permanecido latente en su cerebro al escuchar el lloriqueo incesante del barón de Rich, más propio de una obra dramática, y la circunstancia de que sus sirvientes hubiesen venido a ver la actuación, pero estaba convencido de que la visita a Essex había contribuido a hacerla salir a la superficie.
Aunque no fuese propio de aristócratas —estos acudían a las representaciones de las compañías en la corte y en las mansiones de otros nobles—, de vez en cuando asistía disfrazado a un palco junto a algunos de sus amigos. Entre las pintas de cerveza y los bocados de los exquisitos pasteles que allí se vendían, se habían reído de las salidas de tono del actor cómico William Kempe cuando se burlaba de las escenas de sexo que ocurrían después de que los protagonistas contraían matrimonio y de los enormes saltos que daba cuando bailaba la giga. Por desgracia, este había abandonado el grupo —según se rumoreaba por discrepancias con los demás socios— y andaba dando tumbos por ahí en otro teatro. Todavía lo recordaba dando vida a Falstaff y le entraba la risa. Richard Burbage era otro actor increíble, estaba magistral en cada uno de sus protagónicos. De hecho, verlo en Hamlet le había mostrado que la venganza era un plato que se servía frío.
Sir Walter contempló la estructura de madera de pino, el techo de paja y de juncos y consideró que podría reducir The Globe hasta las cenizas si Shakespeare no lo apoyaba. Era una especie de anfiteatro de tres plantas y dentro de él quedaba un polígono de veinte lados al aire libre. Allí se hallaba una plataforma situada al raso —que servía de escenario y donde se representaban las comedias y las tragedias con iluminación natural— y el patio en el que, previo pago de un penique, los espectadores se sentaban sobre los juncos que cumplían la función de alfombra para tapar el suelo de tierra.
Por fortuna hacía rato que la obra había finalizado, pero los actores seguían pululando de un lado a otro. Acomodaban el recinto y guardaban los ropajes y las telas de diversos colores que constituían los decorados. Incluso usaban el púrpura, prohibido por la Ley Suntuaria porque correspondía por derecho a la realeza.
—¿Deseáis algo? —le preguntó un adolescente con voz afeminada y gesto de desagrado, tenía un leve parecido con el heredero del barón de Rich, lo que le hizo lamentar haberle perdonado la vida.
—Sí, quiero hablar con William Shakespeare —escrutó alrededor y añadió—: En privado.
—No sé si podrá recibiros. —Le analizó, despectivo, la indumentaria—. En estos momentos está muy ocupado escribiendo una nueva obra.
—Decidle que sir Walter Raleigh está aquí y necesita hablar con él —repuso y clavó la vista en el joven con prepotencia.
Pero el crío no tenía instinto de supervivencia porque le preguntó:
—¿Y dónde está el favorito de Gloriana? —Escrutó a derecha y a izquierda—. Yo solo os veo a vos...
—Si no vais rápido os cortaré la lengua y dejaréis de hacer de doncella sobre el escenario. ¡Id de inmediato a darle mi mensaje al bardo de Avon! —Se llevó la mano a la daga y los ojos del muchacho se abrieron al máximo—. Pero antes un consejo: no deberíais guiaros por las apariencias, no podéis pretender que un noble se presente entre la chusma sin asegurarse antes de que no lo reconoce ni su madre.
No precisó agregar nada más porque el actor salió disparado hacia la puerta más próxima. Segundos después se asomó y le hizo una señal para que se acercara.
—Disculpad mi ofensa anterior, sir Walter —se excusó con nerviosismo—. Podéis pasar, el poeta os recibirá ahora mismo. —Raleigh lo observó con soberbia, pero no le dirigió la palabra al entrar.
—¡Sir Walter, estimado amigo, es un inmenso placer veros de nuevo! —Shakespeare caminó hasta él y le hizo una respetuosa reverencia—. Disculpad a John, todavía está demasiado verde. ¿Qué os trae por aquí?
—Como siempre, vais al meollo del asunto. —El corsario soltó una carcajada y luego aspiró hondo el perfume amalgamado que se obtenía al mezclarse los olores del papel, de las velas de sebo y de las de cera de abeja, de la tela nueva y de la tinta.
—Cicerón dijo que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio, por eso intento hablar rápido y ser directo. —Sonrió y le indicó que se sentara en una de las sillas, con lo que las uñas y los dedos impregnados de tinta negra que llevaba con orgullo quedaron más en evidencia—. Sentaos, por favor.
—Pues os imitaré e iré directo al grano yo también. —Raleigh primero se acomodó y luego le comentó—: Tengo un trabajo para vos.
—Ya cuento con un trabajo muy exigente. —Señaló los pliegos que desbordaban las mesas, el escritorio y cada rincón de la estancia—. No tengo tiempo libre como para acompañaros a un viaje al Nuevo Mundo. Ni afán de aventuras allende los mares. Sé que mi buen amigo Thomas Harriot fue con vos y después de que regresó escribió un maravilloso relato sobre todo lo que vio. ¿Brief and True Report of the New Found Land of Virginia se llamaba?
—Sí, exacto.
—No creáis que lo envidio: mi imaginación es tan fértil que me permite recorrer Venecia, Verona, Escocia y todo el mundo sin moverme de aquí —le explicó el bardo, convencido.
—¡Jamás me atrevería a proponeros una expedición semejante! Las treinta mil personas que suelen asistir a vuestras representaciones se quedarían desoladas. —Sir Walter volvió a soltar la risa.
—¡Ojalá pudiera encerrarlas a todas en el corral de comedias al mismo tiempo! —Los ojos de Shakespeare brillaban al pensar en los beneficios—. Por ahora debo conformarme con que entren aquí de tres mil en tres mil.
—Puedo aseguraros unos importantes ingresos extra sin que tengáis que hacer nada —Raleigh le prometió, y, para que advirtiese que iba en serio, colocó una bolsa colmada de monedas al lado del poeta.
—Dudo mucho que alguien pague una suma tan elevada por nada —se le acercó estirándose por encima de la mesa, y, con tono conspiratorio, inquirió—: ¿Qué queréis de mí?
—Algo muy simple: que seáis mis ojos y mis oídos —le explicó el corsario con voz apremiante.
—¡No deseo ser espía para los servicios secretos de Su Majestad! —El bardo descartó la propuesta con un mero movimiento de la mano—. Mi buen amigo Christopher Marlowe se dedicó al espionaje para el secretario de la reina, el finado sir Francis Walshingam, y esto le costó la vida...
Los remordimientos acerca del final de Marlowe provocaron que sir Walter se removiera en la silla como si le picase el trasero, pero los descartó, y, negando con la cabeza, le aclaró:
—No os estoy proponiendo que trabajéis para el Consejo o para Gloriana, sino para mí.
—Pues eso parecía. —Shakespeare levantó la ceja y puso un gesto irónico—. Todos conocemos cuán cercano sois a La Buena Reina Bess.
—¡No hagáis caso de los sucios rumores! Si lo que insinuáis es que soy su amante, descartadlo al momento —le mintió Raleigh con desparpajo—. La llaman La Reina Virgen porque no ha conocido íntimamente varón alguno.
No argumentaba de este modo para defender el honor de la soberana, sino porque la idea de que todo el mundo supiera que se acostaba con una anciana, por más reina que fuera, le hacía sentir igual que la ramera desdentada con la que media hora antes se había topado.
—Vuestra explicación es más fantástica que mis obras. No obstante, como la verdad no es un asunto que me incumba, lo dejaremos aquí. —El bardo de Avon esbozó una sonrisa de oreja a oreja—. Lamento en el alma fallaros, pero debo responder que no. La vida no me da para tantas tareas, necesito un día de cuarenta y ocho horas. De mañana ensayamos, por la tarde actuamos, como socio tengo que encargarme de los impuestos y de otros temas de la compañía, y, encima, escribir mis comedias, mis historias y mis tragedias porque actuamos todo el año sin parar. ¿Cuándo tendría un minuto libre para satisfacer vuestra demanda?
—Me temo que no puedo aceptar un no por respuesta —y Raleigh cambió de tema y le preguntó como al pasar—: ¿Sabéis? Recién he estado en la Gran Puerta de Piedra y he saludado a vuestro familiar, Edward Arden. Dicen que es primo de vuestra madre. ¿Hace mucho que no lo veis? Ahora solo es un cráneo amarillento.
—No sé de qué habláis. —Se notaba que el poeta sí sabía por dónde iban los tiros.
—Cuentan los rumores que os fuisteis de Stratford-upton-Avon porque tuvisteis problemas con sir Thomas Lucy por la caza furtiva de un ciervo, pero yo no me los creo. —Raleigh dio golpecitos con los nudillos sobre la mesa.
—¿No me creéis capaz de robar una propiedad? —Se notaba que deseaba mantener el tono anterior de la conversación, pero el intento era infructuoso.
—¿Os cuento lo que creo? Todos sabemos que Edward Arden era católico y que tenía escondido en su casa a un sacerdote. El cura le lavó la cabeza a su yerno y este después pretendió matar a Gloriana.
—Por lo que sé John Somerville, el yerno, solo era un loco —lo atajó Shakespeare, si bien se percibía con claridad que ahora se hallaba a la defensiva.
—Sir Thomas Lucy integraba la comisión encargada de hallar a todos los conspiradores católicos y estaba muy interesado en los parientes de Edward... Entre ellos, en vuestra madre. Por eso os fuisteis de vuestra ciudad. —El rostro de sir Walter era el mismo que si le hubiese hecho un jaque mate al rey.
—Me temo que solo son historias antiguas, a nadie le interesa este tema ahora mismo. —El poeta efectuó un movimiento con la mano como para indicar que solo eran minucias.
—Por el contrario, dada la avanzada edad de nuestra soberana estos temas son más inquietantes aún —lo refutó Raleigh enseguida.
—¿Me estáis amenazando? —inquirió el bardo, directo.
—No, solo os muestro cuán conveniente sería para vos contar con un protector en la corte, nunca se sabe lo que puede pasar. —Y el corsario sonó sincero—. Sé que vuestro mecenas era el conde de Southampton, pero lo condenaron a muerte por secundar la rebelión de Essex. Tuvo suerte de que Robert Cecil convenciera a Su Majestad de que conmutara su pena por la de cadena perpetua. Ahora languidece en la Torre de Londres y me temo que poco podría hacer por vos.
—¿Y no vais a acusarme diciendo que el conde era, además de mecenas, mi amante? —se burló William Shakespeare sin poder evitar el dolor que impregnaba sus palabras.
—No veo por qué debería acusaros de concretar vuestra pasión, es completamente normal el amor entre hombres. Las mujeres son seres inferiores. —Sir Walter sonrió—. Además, os declarasteis en la dedicatoria de La violación de Lucrecia, no se puede alegar que hayáis sido discreto.
—¿A dónde queréis llegar? —le preguntó el poeta, impaciente.
—A que yo podría influir también en las decisiones de Su Majestad. —Era sincero—. No puedo prometeros que lo libere, aunque sí que se mejoren sus condiciones. Y también os ayudaré a vos en caso de que sea necesario. No fuisteis muy prudente al dedicarle palabras elogiosas a Essex, y, menos todavía, cuando vuestra compañía representó Ricardo II el día antes de la rebelión.
—Ya nos defendimos de esto ante el juez y salimos indemnes. Os repito lo que dijimos en aquella oportunidad: los conspiradores nos pagaron cuarenta chelines por el reestreno de la obra. No sabíamos que con ella pretendían alentar a la plebe a que se rebelara contra la reina para que la destronaran como destronaron a Ricardo II. —El bardo dio un fuerte golpe sobre la mesa de madera.
—Y, si por mi fuese, todo seguiría así, pero siempre cabe la posibilidad de que alguien recuerde la participación de vuestra compañía con unas intenciones no tan claras como las mías. —Raleigh esbozó una sonrisa tranquilizadora—. Soy una persona importante, vuestro amigo y prometo ayudaros en todo lo que necesitéis, además de contribuir a que nadie dude de vuestro ennoblecimiento ahora que sois caballero. Es bueno para vos que os vean en más aristocrática compañía.
—Entonces, ¿acerca de qué desearíais que os informara? —Daba la impresión de que este último argumento fue el que lo ayudó a decidirse.
—Vos estáis en contacto con muchísima gente y cualquier rumor que concierna a un noble me interesa. —Raleigh se mostraba aliviado—. También todo lo que incumba a españoles de visita en Inglaterra y cualquier información que consideréis importante. Además, sé que el servicio del barón de Rich viene a veros, cualquier información que os puedan dar resultaría vital para mí. Necesito saber dónde guarda un mapa de El Dorado.
—Acepto, entonces. —Shakespeare estiró el brazo y le dio un apretón de manos.
—Como pago adicional os prometo que haré que Gloriana convoque a la Corte a vuestra compañía con mayor frecuencia. —Los ojos del dramaturgo brillaron todavía más.
—Pues os lo agradeceré infinitamente —repuso, contento.
—Y también os propondré para ser miembro de la Escuela de la Noche —añadió sir Walter, feliz de que la conversación llegara a buen puerto—. Para que apreciéis que no os guardo ningún rencor por vuestra vacilación y que vuestra inclusión sería un honor para nosotros.
—¡Ni hablar! —El bardo puso cara de horror—. Creo en Dios y ya sabéis que mis orígenes eran católicos, no puedo formar parte de La Escuela del Ateísmo. —Este era el nombre que le había puesto al grupo el sacerdote jesuita Robert Persons en mil quinientos noventa y dos—. Además...
—¿Además? —Sir Walter lo apremió—. Podéis hablar con libertad.
—Permitidme la indiscreción y la falta de respeto —Shakespeare vaciló, se notaba a la legua que se sentía nervioso porque golpeaba el pie contra el suelo de madera de modo sincronizado—, pero teniendo en cuenta que Marlowe fue asesinado en extrañas circunstancias por ser miembro de vuestra agrupación, no podéis esperar que acepte formar parte de ella. No ignoráis cuántos cadáveres guardo en el armario...
El razonamiento tenía lógica... Y eso que William Shakespeare desconocía qué había sucedido en realidad. Al corsario no le pareció mal la negativa, pues había obtenido lo que en realidad quería. No obstante, por desgracia, ya no podría quitarse a Christopher Marlowe de la cabeza durante toda la madrugada. Eran los únicos remordimientos que lo mantenían insomne.
Recordó la insistencia de Allenby acerca de que su sueño por encontrar el tesoro de El Dorado rayaba la insanía. Y, en especial, las palabras de Polonio a Hamlet: «La locura acierta a veces cuando el juicio y la cordura no dan fruto».
[1] In boyling lead and blood of innocents (III, xi).
[2] Me he tomado una licencia literaria, porque el nombre «Escuela de la noche» para el grupo de escritores y de científicos que la integraban, liderados por sir Walter Raleigh, se le dio en el siglo XX.

El antiguo puente de Londres.
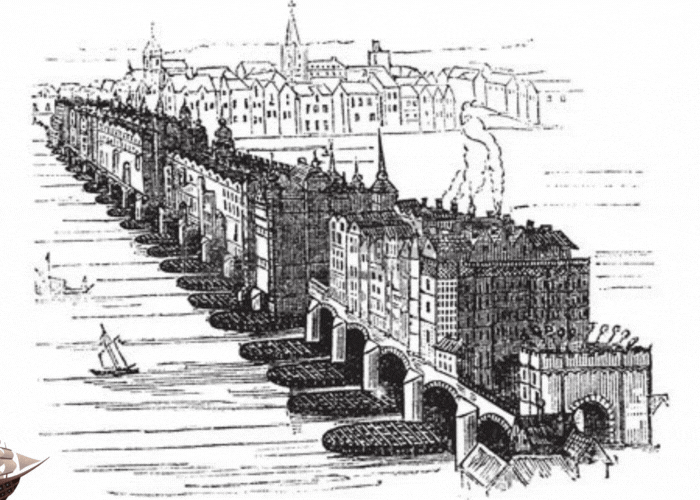

https://youtu.be/p4PblpmAFyM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top