CAPÍTULO 12. SIR WALTER RALEIGH. El Dorado: mi obsesión.

«Y si algún merecimiento mío hubiera podido compensar en tiempos anteriores cualquier porción de mis ofensas, su fruto hace mucho, al menos así parece, ha caído del árbol y ya solo queda el tronco muerto».
Sir Walter Raleigh
(1552-1618).
Londres. Durham House, casa de sir Walter Raleigh.
A sir Walter le gustaba pasar el tiempo libre del que disponía en la mansión que le había regalado Gloriana. Sentía que se trataba de un caso de justicia poética, para un ateo como él, vivir en el sitio en el que había sido la corte de los obispos católicos de Durham. Contaba con muchas ventajas, entre ellas que desde el amarradero podía arribar en barca hasta Whitehall en unos pocos minutos.
Se rascó la cabeza, clavó la vista en Giles Allenby, y, con tono apremiante, le anunció:
—Volvamos a repasar el plan para robarle el mapa de El Dorado al barón de Rich.
—¡¿Otra vez?! —se lamentó su amigo, en tanto se mesaba los cabellos—. ¡Llevamos hablando de este tema desde la madrugada! Además, va siendo la hora del té y de encontrarnos con el barón.
—¡Es importantísimo! —Se ofuscó Raleigh—. He revisado su mansión de punta a punta y no he dado con el mapa del tesoro. ¡Hay tantos recovecos! Seguro que se encuentra en algún mueble escondido o detrás de una falsa pared o debajo del suelo en alguna habitación. Debéis buscarlo, y, si alguien os descubre, ¡matadlo!
—¿Y no habéis pensado que es probable que simplemente no lo tenga? —Allenby puso los ojos en blanco—. Habéis hablado de El Dorado muchas veces, fingís ser su amigo, ¿acaso no creéis que de tenerlo os lo hubiese mostrado?
—¡Imposible! —Descartó la sugerencia con un movimiento despectivo de la mano y le entregó una de las misivas que colmaban el escritorio—. ¡Leedla! El capitán George Popham la encontró en el barco español que asaltó en mil quinientos noventa y cuatro. Alonso de Gran Canaria le dice muy claro a su hermano, el comandante de San Lúcar, que hay que estar alerta con el barón —se la arrebató y leyó en voz alta—: «Últimamente se han recibido aquí varias cartas que hablan de una tierra, que acaba de descubrirse y que llaman el Nuevo Dorado. Estas cartas, dirigidas a gentes de esta ciudad, fueron escritas por sus hijos, después de participar en el descubrimiento. Describen las maravillosas riquezas que se encuentran en dicho Dorado y cómo el oro es allí abundante. La ruta de llegada está a cincuenta leguas a barlovento de la isla Margarita. Hay un par de mapas a buen resguardo por la Corona, pero tememos que uno ha caído en malas manos. Lo tiene un coleccionista de leyendas inglés: Robert Rich, barón de Rich. Vigiladlo, y, a ser posible, sustraédselo. Si intenta partir con una nave a buscarlo hay órdenes expresas de Su Majestad para hundir su barco».[1]
Allenby, que a estas alturas se conocía de memoria toda la documentación, le puntualizó lo obvio:
—Reconoced, al menos, que el mensaje está fechado en mil quinientos noventa y cuatro y que ahora estamos en mil seiscientos uno. —Se la quitó y la agitó en el aire—. ¿No habéis pensado que todo es una fantasía de los españoles? O que, de ser verdad, es muy probable que ellos se nos hayan adelantado y que lo tengan en su poder.
—¡Imposible! —exclamó sir Walter muy enfadado por la incredulidad de su colega—. Mantengo al barón bajo estrecha vigilancia de los míos desde hace siete años. ¡Ningún agente extranjero se ha acercado a él!
Allenby suspiró, lo miró de refilón y se acomodó en el amplio sillón. Luego resopló, fastidiado.
—Me temo que no os dais cuenta de que vuestra obsesión raya lo insano. Quizá hasta esté muy cerca de la locura, querido amigo. —Intentó que la entonación fuese comprensiva, pues sabía lo susceptible que era Raleigh con este tema—. Y caéis en contradicciones de difícil explicación: odiabais al enemigo hispano y para combatirlo aprendisteis su idioma, pero me temo que habéis acabado completamente españolizado. ¡Soñáis con ser el nuevo Hernán Cortés o el moderno Francisco Pizarro!
—¿Y vos podéis negar que ellos o que Cristóbal Colón partieron de un sueño, de una obsesión, a la que el resto del mundo consideraba también locura? —Sir Walter puso cara de incredulidad.
—¡Es que a veces no os comprendo! Si encontramos el mapa tendríamos que volver a Guayana. —En el rostro de Allenby se reflejó el horror—. Todavía siento sobre el cuerpo la lluvia que me traspasaba la ropa, como si cada gota fuese un cristal que me rasgara la piel, y que me impedía respirar. Aún el sol inclemente me corta la carne y me provoca enormes llagas. ¡Y han pasado seis años! Se me ha quedado grabado en la nariz, incluso, el hedor de nuestros cuerpos y el de la comida en descomposición que estábamos obligados a ingerir sin saborear para no morirnos de hambre. Y lo peor no fue eso, sino encontrarnos perdidos en selvas inundadas de serpientes, de anillos tan hinchados como los troncos de los robles, y rodeados de indígenas que se dedicaban al canibalismo. —Se estremeció—. ¡Vuestro sueño es mi pesadilla recurrente! Creedme, espero que vuestra obsesión no nos lleve de nuevo hasta allí, porque me vería obligado a acompañaros para cuidaros las espaldas.
—Sé que os resulta difícil, Giles, pero pensad en las recompensas. —Sir Walter se levantó de detrás del escritorio, se acercó a él, le apoyó una mano en el hombro y con la otra le señaló a través de la ventana: desde el estudio, que se situaba en una pequeña torre que daba al río Támesis, veían Westminster, el palacio de Whitehall y las colinas de Surrey—. Vuestros servicios no serían recompensados con calderilla, sino con gruesas láminas de oro. Y viviríais rodeado de ídolos, también de oro. Y todos los días encontraríais tumbas colmadas de tesoros que nadie ha visto jamás.
—Deberíais recordar el mito del rey Midas, cuya ambición lo llevó a fallecer de hambre al convertir en oro todo lo que tocaba... Por eso solo os ruego que reflexionéis: el paso que daremos en la mansión del barón es probable que no tenga marcha atrás.
—Para vengarme de Essex he secuestrado a su hija y va camino a los brazos del sultán, ¿qué más da que el barón o que uno de sus herederos muera si os descubre buscando el mapa? —Sir Walter soltó una carcajada pronunciada.
—Una vida más o una vida menos no me preocupa, siempre que no se trate de las nuestras, y siento en los huesos que vuestra iniciativa nos arrastra hacia los brazos de la Muerte. —Allenby señaló alrededor la enorme biblioteca rebosante de papeles, de actas y de libros que hablaban sobre el Nuevo Mundo, y, en concreto, acerca de El Dorado—. Reflexionad si la empresa que os proponéis vale la pena. Pensad: en mil quinientos ochenta y seis hicisteis que el capitán Whiddon, que estaba bajo vuestras órdenes, asaltara la nao[2] en la que volvía a España el gobernador Pedro Sarmiento de Gamboa, la persona que os metió en la cabeza la insensatez de ir tras la leyenda de El Dorado. ¡Quince años es muchísimo para dedicárselo a un sueño!
—¡¿Y pretendéis que abandone hallándome tan cerca?! —La cara de Raleigh era un poema—. ¡Jamás de los jamases!
—Solo os digo que ya habéis pagado un alto precio por vuestro sueño: os habéis empobrecido y ahora dependéis totalmente del favor de Gloriana. —No mencionó que se veía obligado a acostarse con ella sin ganas, pero ambos sabían a la perfección que a esto se refería—. Lo mejor es que os deis por satisfecho. Recordad que hicisteis que en el noventa y cuatro el capitán Whiddon estudiara la costa de Guayana y en el noventa y cinco fuimos allí a explorarla concienzudamente y todo acabó en nada.
—Porque, ignorantes, no llevamos las herramientas adecuadas ni las provisiones necesarias ni las embarcaciones idóneas. —Raleigh volvió a mover la mano con impaciencia y luego dio un golpe sobre la madera de caoba del escritorio de diseño francés—. ¡Vos mismo visteis que el oro se cría en el área ecuatorial! Y las minas de la Guayana están sin explotar, a diferencia de las del Virreinato de Nueva España o de las del Virreinato de Perú. Es más, si levantamos dos simples fuertes, con el permiso de Su Majestad, tendríamos defensa suficiente contra cualquiera que pretendiera atacarnos y nos servirían de puntos centrales para explorar la zona.
—¡Estáis cegado por los tesoros y no os percatáis del peligro que correríamos! Reconoced que ya hemos hecho todo lo humanamente posible y rendíos.
—¡Soy un corsario, Giles! Nunca me he dado por vencido ni me he rendido, esa palabra no existe en mi vocabulario. Considero que todavía no he hecho lo suficiente. —Allenby, al escuchar esto último, pensó que la misma mirada de su amigo la debían de tener los fanáticos religiosos que dirigían la Inquisición Española cuando torturaban a los herejes sin piedad.
—Confesad: ¿alguna vez será suficiente para vos? —repuso con tono de advertencia—. Debido a vuestra obsesión os acusaron de ser servidor del finado Felipe II y ahora os siguen acusando de serle fiel a su heredero.
—¡Me da igual lo que los imbéciles digan de mí! No es cierto.
—No es verdad, pero lo parece —insistió Allenby sin guardarse ningún resquemor—. Recordad que lo primero que hicisteis al llegar a Guayana fue secuestrar al gobernador Antonio de Berrio.
—¡¿Cómo no secuestrarlo si era la persona designada por la Corona Española para encontrar El Dorado?! —Y Raleigh lanzó una carcajada irónica.
—Y no dudasteis, antes de capturarlo, en enviarle una carta diciendo que erais católico y en mostrar imágenes de la Virgen y de San Francisco y en fingir ser un enviado del rey Felipe II para que os atendiera —al apreciar que su amigo iba a protestar, argumentó—: Y cuando se negó a ir a vuestro encuentro fuisteis mucho más allá. No consideréis que es una crítica, solo pretendo que reconozcáis que ya hemos hecho todo lo necesario y que nuestra labor no dio frutos. Es mejor que abandonéis vuestro sueño antes de que sea demasiado tarde para vos: vuestra obsesión solo puede traeros desgracias. En aquella oportunidad insististeis en que Berrio se reuniera con vos, pero no aceptó ninguna de vuestras invitaciones, lo que no era extraño porque sus enviados «desaparecían» porque nosotros los asesinábamos. Después asaltasteis la ciudad de San José de Oruña y lo secuestrasteis. Lo amenazasteis con ejecutarlo, incluso fingisteis hacerlo, y os contó todo lo que sabía... Y ni siquiera así, con toda la información disponible, encontramos El Dorado... En mi opinión, ya no hay nada que podáis hacer.
—¡Si cuestionáis todas mis decisiones es mejor que sigáis por vuestro lado! —exclamó sir Walter, furioso por lo que consideraba una deserción, o, peor aún, una cobardía.
—Soy vuestro compañero más cercano, ¡nunca os abandonaré! No obstante, mi obligación es advertiros cuando estáis a punto de dar un paso hacia el abismo —le replicó sin despegarle la vista—. Prometedme que en las horas que quedan para encontrarnos con el barón de Rich reflexionaréis si ya ha sido suficiente.
—Estoy convencido de que la respuesta está escondida en la mansión del barón y nadie me convencerá de lo contrario. —Sir Walter Raleigh cruzó los brazos sobre el pecho.
—Pues, entonces, rogaré a Dios que nos ampare porque tengo la horrible sensación de que algo muy malo nos ocurrirá si regresamos a Guayana. ¡Dudo que volvamos con vida! —Allenby cogió el libro que había escrito su colega sobre el tema y dio un ruidoso golpe con él sobre el escritorio—. Y no os preocupéis: revisaré la mansión del barón hasta los cimientos mientras vos lo entretenéis fingiendo interés en su charla. Y, si un hijo suyo o un sirviente me descubre, lo mataré de manera silenciosa y me desharé del cadáver...
[1] La carta está transcrita de manera literal, salvo el agregado del mapa respecto al cual me he tomado una licencia a efectos de hacer más interesante la trama de esta novela.
[2] Las naos eran navíos de origen portugués, más pequeños que los galeones. Los diseñaban para las expediciones oceánicas de exploración, para establecer nuevas rutas comerciales y para la batalla, pues cargaban cañones.

Durham House.
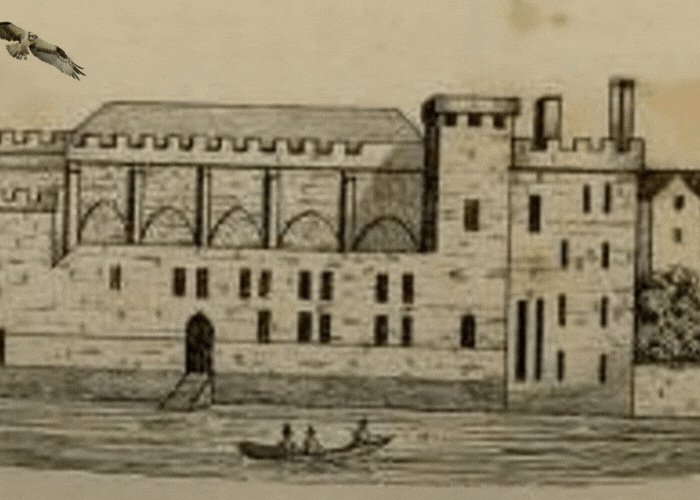

https://youtu.be/1qcaiU7Gnvk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top