Capítulo 27: Volando


El jueves tuvimos un día parecido al del martes, busqué a Celeste y fuimos a la clínica, hizo pruebas con la prótesis que se le estaba preparando para que realizaran los ajustes requeridos y algunos ejercicios para aprender a usarla. Luego de eso, fuimos almorzar y volvimos a Tarel para después mimarnos y amarnos en su cama. Entonces regresé a Salum, con ganas de que fuera sábado para volver a verla y pedirle por fin que aceptara ser mi esposa. Aquello me generaba algo de ansiedad, temía que Celeste se echara para atrás por miedo a que fuera muy pronto, pero lo iba a intentar de todas formas.
El sábado la busqué temprano. El día estaba más que hermoso y anunciaba buen tiempo para el fin de semana. Llegué a lo de Celeste y ella me pasó la dirección, pusimos el GPS y para nuestra sorpresa la casa quedaba bastante cerca, aparentemente, en las afueras de Arsam, justo en la frontera con Tarel, así que en cuestión de minutos estuvimos ahí.
Una vez que llegamos a la ciudad, fuimos internándonos en una calle empedrada rodeada de eucaliptales, podía olerse el aroma refrescante de dicha planta, lo que hacía que todo resultara aún más mágico. Abrimos las ventanas y dejamos que el viento y la naturaleza nos empaparan con sus aromas. Podía sentir la emoción de Celeste, y eso era contagioso.
—Me agrada este lugar, parece perdido en el tiempo —susurró observando los caminos angostos, la vegetación y las casitas pintorescas.
—Exactamente —sonreí asintiendo.
Llegamos al destino, la zona estaba un poco desierta. Seguimos las indicaciones que nos mencionaron el abogado y el tío Beto y entonces nos detuvimos justo en frente de la que debería ser la casa que el abuelo de Celeste le había dejado. Bajamos, era una pequeña cabaña de madera, se veía acogedora. El terreno estaba circundado por una cerca de madera que servía de límite con los terrenos de los lados. En frente había un árbol que para ese momento estaba completamente pelado, sin hojas ni flores, como si estuviéramos en pleno otoño.
Bajé la silla y ayudé a Celeste a subir a ella. Me dispuse a empujarla, pues el camino era rocoso y no podría deslizarse con facilidad. Una vez frente a la entrada principal, ella sacó de su bolsa una llave con la que abrimos la cerca, una llave particular y antigua que de alguna manera me resultaba familiar. Luego circulamos por el sendero de piedrecitas blancas hasta la puerta de entrada.
—¡Esta casa no parece abandonada! —exclamó Celeste mirando las flores que crecían al costado del sendero.
—Para nada —asentí—. ¿Tan bien la cuidaba tu tío Alberto?
—Aparentemente. —Se encogió de hombros—. Cuando volvamos lo visitaré de nuevo, creo que hay muchas cosas que me gustaría preguntarle.
Celeste abrió la puerta y yo la miré.
—Déjame entrar primero —pedí, y ella sonrió asintiendo. Encendí la luz y me adentré. No había nada en esa casa que denotara que estaba abandonada. Era una casita acogedora con olor a madera. En ella había algunos muebles rústicos y viejos y, por lo que pude observar, una habitación, una sala comedor, una cocina pequeña y un baño.
La madera crujió bajo mis pies y Celeste ingresó tras de mí. En silencio recorrimos entusiasmados toda la estancia: un sofá viejo, pero en buen estado, cubierto con una manta de lana con mandalas coloridas adornaba la sala, en el comedor, una mesa de madera rústica y en la habitación, una cama de dos plazas con patas de madera y dos pequeñas mesitas de noche a cada lado.
—¡Me encanta! —exclamó Celeste emocionada—. ¡Se parece tanto a él!, un tipo sencillo, sin dobleces —sonrió emocionada.
—Este lugar podría ser nuestro refugio en el mundo —dije observando todo alrededor mientras me acercaba para tomarla de la mano y besársela.
—Eso también me agrada —respondió ella asintiendo.
Lo que restó del día nos dedicamos a sacar un poco del polvo acumulado sobre algunos muebles. Fuimos a una despensa cercana a comprar víveres para cocinar, almorzamos por ahí una comida típica de la zona y después salimos a pasear por los alrededores. Yo empujaba la silla de Celeste, pues los caminos eran de tierra o empedrados y no era fácil moverla.
—Quiero llevarte a un lugar —propuse al fin observando mi reloj de pulsera.
—¿A dónde? —preguntó. Eran cerca de las dos de la tarde y estábamos volviendo del paseo.
—Ya verás —sonreí—. Ponte algo cómodo, nada de faldas... —agregué.
—No me gusta andar sin faldas. —Se quejó ella—. Ya sabes, los pantalones marcan mucho, dejan todo mucho más a la vista.
—Vamos, solo por hoy —insistí, aunque sabía que aquello la incomodaba.
—Está bien —aceptó a regañadientes y entramos de nuevo en la casa para que se cambiara.
Luego subimos al auto y encendí de nuevo el GPS. El lugar que me habían mencionado no debía estar lejos y ya estaba todo listo para recibirnos, lo había coordinado con antelación. Apenas nos acercamos al sitio, Celeste se hizo una idea de dónde íbamos: podíamos ver personas volando alrededor.
—No me digas que vas a volar —dijo entonces observando por la ventanilla del vehículo—. ¿Vuelas en parapente? —me preguntó.
—Sí —sonreí—. Era algo que me gustaba muchísimo hacer... Pero no, no voy a volar, vamos a volar —le corregí.
—¿Yo? ¿Estás loco? —exclamó mirándome.
—Eso ya me lo habías dicho —respondí sonriendo, y ella solo negó con la cabeza.
Cuando llegamos, un instructor nos estaba esperando. Yo quería volar con Celeste, pero esta vez no podría hacerlo: ella debía volar en un aparato especial, parecido a una bota en la cual debía introducirse para poder despegar y aterrizar sin problemas, de modo que un instructor volaría con ella, porque yo no tenía conocimiento del manejo de ese aparato. Yo volaría en otro, pero me prometí a mí mismo instruirme en esa clase de vuelo para algún día poder hacerlo juntos.
Entonces, luego de que el instructor le explicara a Celeste acerca de todas las medidas de seguridad y de todo lo que debía hacer, ella se animó y subieron. Yo me preparé para lanzarme también y antes de que lo imagináramos ya estábamos volando.
Me encantaba la sensación de libertad que se sentía allí, mientras estaba en el aire, y no pude evitar relacionarlo con mi vida. Celeste me hacía sentir así, igual de libre.
La aventura duró unos minutos, pero la emoción fue inmensa. Hacía mucho que no me sentía de esa forma y estaba cargado de adrenalina. Volar sobre aquel paisaje verde había resultado genial.
—¿Qué te pareció? —preguntó el instructor a Celeste mientras la ayudaba a salir.
—¡Fue increíble! —exclamó ella sonriendo emocionada y con las mejillas sonrosadas. Sus ojos chispeaban de emoción.
—¿Qué era esa especie de catarata que se veía en la distancia? —pregunté entonces. Fue hermoso admirar todo el paisaje desde arriba.
—Es un salto —añadió el instructor—, es un lugar muy bonito para conocer —agregó—. Si están de turistas, deberían ir.
—¿En serio? ¡Eso sería fantástico! —asintió Celeste mirándome.
—Iremos —le prometí.
Salimos de allí con la adrenalina a flor de piel, subimos al auto y Celeste se puso a gritar. Yo reí al verla tan emocionada.
—¡No lo puedo creer! ¡En realidad volé! —gritaba emocionada, y entonces la abracé.
—Me alegra que te sientas tan bien, eso era lo que quería, darte una experiencia única e inolvidable —dije mirándola con ternura.
—Todas las experiencias a tu lado son únicas e inolvidables, Bruno —añadió ella, y luego tomó mi cara en sus manos y me plantó un beso que yo seguí sin problemas.
Regresamos a la casa y fuimos directamente a la habitación: toda esa emoción y adrenalina necesitaba ser expulsada de nuestros cuerpos. Nos amamos sin miramientos, de todas las formas posibles, sin importar el tiempo, ni el pasado ni el futuro. Éramos solo ella y yo, allí, en aquella habitación rústica, perdidos en nuestra burbuja de amor.
—Quiero que seas mi esposa —le dije entonces cuando luego de la pasión nos acurrucábamos uno en brazos del otro.
—¿Qué? —preguntó confundida buscando mi mirada.
—Quiero que te cases conmigo, Celeste. —Y entonces me levanté para buscar el anillo en el bolsillo de mi bolso. Ella me observaba atenta, se había sentado en la cama y enarcaba las cejas sorprendida. Volví y me arrodillé a los pies de la cama. Estábamos desnudos, sudorosos, acabábamos de amarnos. Tomé su mano en la mía y ella comenzó a llorar—. Por favor, cásate conmigo —insistí mirándola suplicante, pero Celeste no contestó, sus lágrimas caían en cascada por su rostro y yo no sabía qué pensar—. ¿No quieres hacerlo? —pregunté con temor.
—Sí, claro que quiero —esbozó ella entre sollozos—, pero... Bruno... un día te cansarás de mí... Tengo miedo —susurró.
—¿Quién dijo semejante mentira? —pregunté—. ¡Jamás me cansaré! Estamos juntos en esto y en todo, ya no puedo imaginarme una vida sin ti. Vendré a vivir a Tarel y estudiaré a distancia, trabajaré y pagaremos nuestras cuentas. Yo tengo dinero ahorrado, que me dejó mi abuela... Celeste, por favor, acepta —supliqué.
—¿Y si tus padres se oponen? —preguntó con miedo—. Bueno, es seguro que se opondrán —añadió bajando la mirada.
—No me importan ellos, solo me importas tú —dije levantando su mentón con suavidad entre mis dedos.
Celeste me abrazó y asintió en mi oído con un tímido «sí» que a mí me supo a la gloria misma.
—No sé qué hice para merecerte —añadió mientras le colocaba el anillo en el dedo—. Quizás soy egoísta al aceptar, debería dejar que tú busques a alguien...
—Calla —susurré poniendo un dedo sobre sus labios—. Te amo solo a ti y soy yo quien debo agradecer que me aceptes en tu vida.
—También te amo —dijo, y nos abrazamos volviéndonos a dejar llevar por el amor y la pasión.
Me sentía pleno ahora que sabía que ya nunca más estaríamos separados. Esa noche ella se quedó dormida en mis brazos y yo la contemplé orgulloso, feliz, emocionado. Era hermoso saber que había alguien en el mundo que me completaba de tal forma que ya nada me daba miedo, era bello saber que había encontrado al amor de mi vida y que estaba dispuesto a luchar por ella como fuera, siempre.
Recordé a mi abuela hablando sobre los colores del amor y sobre su teoría de aquella mezcla de colores entre dos personas. Ahora podía entenderlo. Luego de que los colores de Celeste se hubieran mezclado tanto con los míos, yo era un ser nuevo, mucho mejor, más completo y feliz. Celeste era mi chica de los colores y sus colores quedarían ya por siempre impregnados en mi alma.
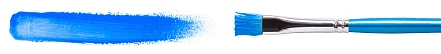
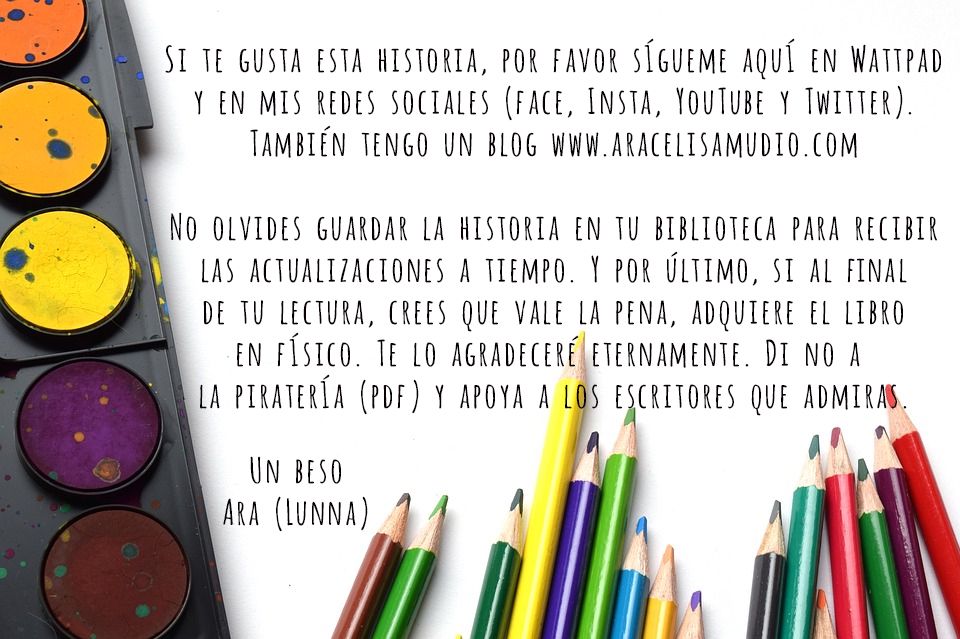
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top