Capítulo 2: Ella


Me desperté temprano, abrí los ojos y aspiré profundo. Tomar impulso cada día podía ser una tarea complicada, pero yo sabía que todo era distinto si pintaba mi mundo de colores y alegría. Me senté en la cama y volví a aspirar, dejando que el aire fresco de la mañana se colara en mis pulmones. El brillo del sol se peleaba con mi cortina para colarse en mi habitación. Sonreí; el astro rey me saludaba y con su brillo me auguraba un día fantástico. Había algunos días difíciles —porque nada en la vida era sencillo para nadie—, pero había otros en los cuales cuando despertaba y sentía la energía del momento, simplemente sabía que todo estaría bien. Ese era uno de aquellos, y los días buenos había que vivirlos al máximo para cargar fuerzas para los días malos.
Me bajé de la cama y me dirigí hasta la pequeña butaca bajo la ventana. Con ayuda de mis brazos subí a ella y abrí las cortinas para dejarle al sol entrar con sus rayos a mi estancia. «Pase adelante», dije sonriendo, y de inmediato sentí el calor que rebotaba en mi piel y contrastaba con el viento fresco de una mañana limpia. Contemplé las nubes blancas y el cielo azul. Los ángeles habían hecho un trabajo perfecto pintando el paisaje que hoy nos regalaban. Sonreí. Me gustaba imaginar a unos ángeles de muchos colores con sus paletas de pintor que trabajaban arduamente para regalarnos en cada jornada un hermoso día. Era obvio que se esmeraban más en los amaneceres y atardeceres, jugaban con sus paletas e imaginaban colores, pero era divertido incluso en otras horas del día, cuando se podía jugar a adivinar las formas de las nubes.
Imaginaba que era una especie de diversión para ellos hacer ese juego de dibujar nubes que se parecieran a algo. Toda esa historia de ángeles que pintaban cielos era idea de mi abuelo, quien de pequeña me había enseñado a apreciar esos regalos de la naturaleza. Mi abuelo Paco era jardinero de profesión y escritor de corazón. Escribía cuentos para niños y, como era de suponer, había pasado toda mi infancia oyendo sus historias. La de los ángeles pintores era una de sus favoritas; él decía que cuando muriera sería uno de ellos.
—¡Esa de allá es un corazón! —grité en la ventana y señalé una nube que tenía una forma similar a un corazón—. Será un día pleno de amor —sonreí para mí.
Bajé de la butaca y me dirigí al sitio donde tenía mis ropas todas ordenadas por colores. Elegí una blusa roja y una falda amplia de tipo hindú de color crema. Tomé ropa interior del otro cajón y fui al baño a darme una ducha. Cuando terminé me vestí con lentitud y luego me dirigí a la cocina. Fui moviéndome entre los muebles preparados especialmente para mí y abrí la heladera para sacar leche, jugo y un poco de queso y jamón, busqué pan y me preparé un sándwich. Desayuné saboreando con calma la comida mientras daba gracias por tenerla en mi mesa. Sonreí al saberme satisfecha y lista para enfrentar una nueva jornada haciendo lo que más me gustaba, pintar.
Era un día caluroso, así que recogí mi cabello en una coleta desprolija antes de salir. Tomé mi maletín con colores, un par de lienzos en blanco y me subí a la silla de ruedas que me esperaba en la entrada. Me dirigí a la salida de la casa y sonreí frente a la rampa.
—¡Uno, dos y tres! —grité mientras dejaba que la silla rodara por la fuerza de la gravedad. Nunca me cansaría de esa sensación. Llegué estrellándome contra el portón de hierro como siempre y sonreí como una niña. Abrí la puerta y fui hasta la casa de al lado a saludar a mi amiga y vecina Diana—. ¡Hola Diana! —exclamé mirándola con alegría. La puerta estaba abierta y ella terminaba de preparar al pequeño Tomy para llevarlo a la guardería como todos los días. Me saludó con la mano y los esperé afuera.
—¡Hola, tía! —saludó Tomy al verme allí, y subió a sentarse en mi silla—. ¿Nos vamos?
—¡Arrancamos el día! —exclamamos juntos, y Diana solo negó con la cabeza. Al principio le incomodaba que Tomy se sentara en mi silla, pero yo le dije que eso era algo divertido para los niños pequeños, así que se lo permitía. Un día él ya no querría hacerlo, no había nada de malo en ello, y a mí no me molestaba en lo absoluto.
Diana era mi vecina desde hacía tres años, era también mi mejor amiga. Vivía sola con su pequeño hijo luego de que su eterno novio y padre del niño falleciera en un terrible accidente. Cuando la conocí casi no tenía ganas de vivir, Tomy era solo un pequeño bebé de meses que no había podido conocer a su padre. Ella siempre me decía que yo era su inspiración, que le había demostrado que la vida valía la pena vivirla a pesar de las dificultades. Pero no era así, su inspiración era el pequeño Tomy, que por las fotos que había visto era idéntico a su padre. Tomy era el cable a tierra de Diana, siempre he pensado que todos tenemos un cable a tierra, algo que nos recuerda que la vida es linda a pesar de los días sin sol. Mi cable a tierra eran mis colores y mis lienzos.
Teníamos una rutina: ella, Tomy y yo íbamos todos los días a la plaza; ella me llevaba los lienzos y los materiales y yo llevaba a Tomy en la silla. De camino, dejábamos al niño en la casa de la señora Margarita, que cuidaba a unos cuantos infantes durante el día mientras sus padres trabajaban; ella vivía frente a la plaza donde yo solía pintar. Era una señora muy amable y me permitía dejar mis cuadros terminados en su casa todas las noches.
Cuando Diana y yo dejábamos a Tomy, juntábamos los cuadros y los llevábamos a la plaza. Allí ella me acompañaba hasta dejarme en mi sitio de siempre, colocábamos cada uno de mis cuadros con esmero y luego de que me sentara en el césped, ella escondía la silla tras el árbol de raíces grandes e iba a su trabajo como cajera en un supermercado que quedaba a dos cuadras. La señora Margarita me traía el almuerzo, y yo pintaba hasta que se me agotaran las ganas, o las ideas. Entonces, solo esperaba a que llegara Diana del trabajo o bien llamaba a Néstor, el hijo de Margarita, un chico de unos quince años que me ayudaba a juntar los cuadros y llevarlos de nuevo a lo de su madre. Recién ahí regresaba a casa.
Vendía muy bien mis cuadros en esa plaza. Tarel era una ciudad llena de turistas que se acercaban por su clima y por sus playas durante todo el año. Había barrios cerrados de gente de mucho dinero del país, incluso estrellas famosas tenían sus casas de descanso en mi ciudad. Por tanto, siempre había turistas merodeando la zona, y la Plaza Verde era una de las paradas obligatorias.
Sus muchas hectáreas llenas de flora verde y tupida, el canto de los pájaros que se escondían en las sombras, la paz y los colores que allí se respiraban hacían de esa plaza un lugar simplemente mágico. Un sitio hermoso donde podía relajarme y dejar fluir mi arte sobre las telas. Y no podía quejarme, no había día que no vendiera por lo menos un cuadro, a pesar de mis precios, bastante «caros» según algunos lugareños.
La silla de ruedas la escondía tras el árbol: no quería que la gente comprara mis cuadros por lástima. La lástima era el sentimiento que más odiaba, era lo único que podía tirarme al suelo, que podía hundirme al máximo y deprimirme por completo. Odiaba hallar ese sentimiento en los ojos de la gente, porque era sinónimo de que ellos no me veían como igual, sino como alguien inferior, alguien digno de compasión. Y yo no necesitaba la compasión de nadie.
Si alguien compraba mis cuadros, quería que fuera por otros motivos, por la alegría que veía en ellos, por los colores, por la técnica que usaba o simplemente porque les gustaba. No porque viera a una triste chica sin piernas dibujando y pensara: «Oh, mira cómo puede superarse a pesar de ser una inválida». Porque, para empezar, yo no me consideraba inválida, eso significaría que no podía valerme, y yo sí lograba valerme por mí misma. Es cierto que necesitaba la ayuda de algunas personas de vez en cuando, como Diana, como la señora Margarita o como Néstor. Pero, ¿quién en la vida no necesita a veces la ayuda de alguien? Diana tenía piernas, pero de todas formas necesitaba de Margarita para cuidar a Tomy, y Margarita necesitaba de esos niños para ganarse el pan de cada día. Y así la vida siempre estará llena de personas que necesitarán de personas. Y eso no las hace inválidas. Los inválidos, para mí, eran aquellos que desperdiciaban sus vidas, aquellos que no sabían qué hacer con ella y desgarraban sus almas en drogas, alcohol o cosas que solo lograban matarlos en vida. Yo no era inválida.
Por eso siempre usaba faldas amplias: una vez que me sentaba sobre mi mullido almohadón en el césped, estiraba la falda en un círculo a mi alrededor, Diana escondía mi silla y la gente no me miraba de forma extraña ni penetrante, como solían hacerlo cuando me veían por las calles de la ciudad. Aunque ya estaba acostumbrada a esas miradas, en mi trabajo no quería que fuera así, quería que encontraran mi talento.
Pintar era la forma en que yo liberaba mi alma, en la que cumplía mis sueños, en la que me sentía libre. No me encasillaba en ninguna técnica ni en ninguna forma específica de pintar, había estudiado varias a lo largo de mi vida y ahora hacía lo que sentía. El arte no debería ser demasiado estructurado, o dejaría de ser arte, ¿no es así? La constante en mis dibujos era que pintaba paisajes, y en algún lugar de esos paisajes siempre me dibujaba a mí misma. Me divertía con ello, me dibujaba como quería, rubia, morena, trigueña, con pelo largo o corto, con los rasgos que se me antojasen. Nadie en realidad podía reconocerme en esa imagen, pero yo sabía que se trataba de mí, y el único factor común de todas las figuras femeninas que aparecían en mis cuadros era que tenían un par de alas o una cola de sirena. La gente pensaba que eran ángeles o hadas, pero solo era yo dibujándome a mí misma en paisajes donde me gustaría estar. A veces, escondida en el tronco de un árbol y casi imperceptible a quien mirase el cuadro; a veces, grande ocupando todo el centro de la escena; difuminándome con el contexto; a veces, pequeña y etérea; a veces, como sirena sobre las aguas.
Siempre era yo, en algún lugar creado por mi imaginación, libre como el viento, volando sin restricciones. Eso era lo que le daba una chispa de magia a mis cuadros.

En multimedia Sofía Righetti, la chica queinspiró a Celeste, pero campeona en deportes.
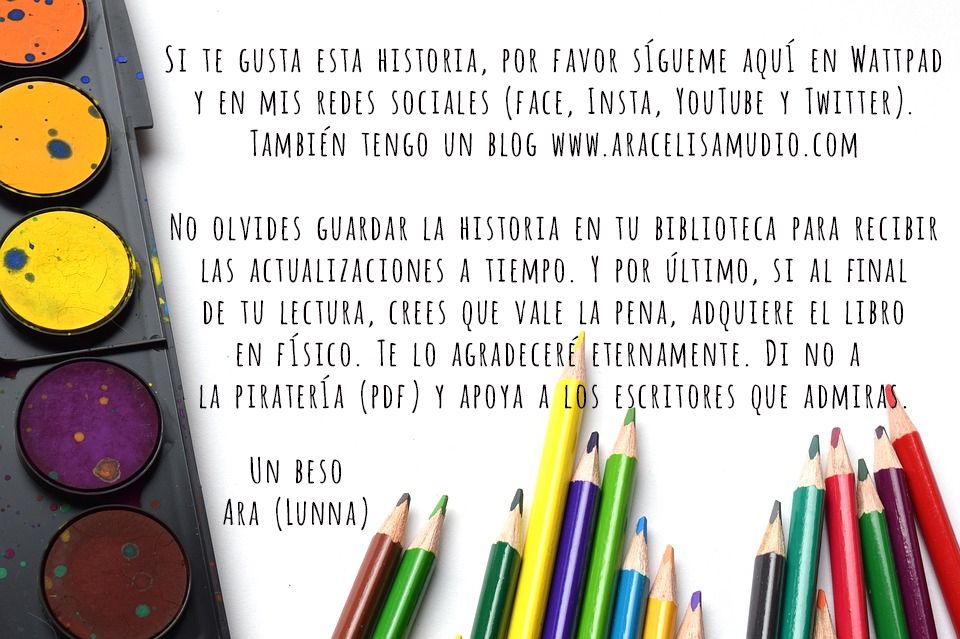
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top